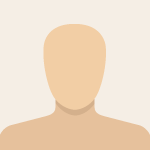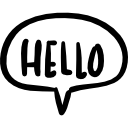Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 5. LA DÉCADA MODERADA
- EL TRIUNFO DEL MODERANTISMO
- Si los rasgos distintivos de la nueva España se forjaron en el período 1833-1843, durante los años posteriores se asistió a su consumación. Así, el poder y la autoridad se concentraron en manos de una pequeña élite que gobernó España de acuerdo con sus propios intereses. Bajo su égida, mientras tanto, el país atravesaba un rápido proceso de modernización cuya característica más sobresaliente fue el considerable desarrollo de la infraestructura del Estado, que se volvió tan poderoso que los radicales quedaron sumidos en la impotencia. Y, sin embargo, el moderantismo fue incapaz de preservar su hegemonía. Ante la dependencia desde el principio de los moderados con respecto a Ramón de Narváez, cruel e intolerante, la combinación de descontento militar y división interna llevó en 1854 a la restauración del progresismo. De hecho, en menos de diez años, se ponían en evidencia cruelmente los defectos de la revolución española.
- CONTRARREVOLUCIÓN Y MODERNIZACIÓN
- Tras la caída de Espartero, la política española giró en torno a la figura de Ramón Narváez. Seis años más joven que su predecesor (había nacido en 1799 en la ciudad andaluza de Loja), compartía su preocupación por el orden, el desdén por los políticos civiles, una concepción del mundo simplista y el amor por la riqueza y la ostentación. La razón de la enemistad de ambos generales era completamente personal. Narváez, que nunca había servido en América, detestaba la promoción de los “ayacuchos” por Espartero y le dolía la manera en que su rival se había atribuido la mayor parte del éxito por la derrota del carlismo. Molesto y vindicativo, se había unido a la causa del moderantismo sin pensárselo dos veces, y ahora se encontraba a la cabeza de la contrarrevolución.
- Como cabía esperar, su primera prioridad consistió en la restauración del orden. Aunque no entró personalmente en el gabinete de González Bravo, asumió la capitanía general de Madrid, concediendo el Ministerio de la Guerra a uno de sus clientes y aplastando con inusitado salvajismo una serie de levantamientos radicales desesperados. Mientras tanto, con la esperanza de lograr una reconciliación entre moderados y progresistas, Bravo sancionó el retorno de María Cristina, purgó la administración y el estamento judicial, dio rienda suelta a los moderados en las Cortes, suspendió la desamortización, ordenó la celebración de nuevas elecciones locales, restauró la Ley Municipal de 1840, desarmó a la milicia y ordenó la formación de un nuevo servicio de gendarmería conocido como la Guardia Civil. Sin embargo, su política resultó estéril: al tiempo que perdía el apoyo de muchos progresistas, Bravo fracasó por completo en su intento de reconciliación con los moderados. Como había planeado desde un principio, Narváez se erigió ahora en el garante de la legalidad constitucional, en virtud de lo cual se puso personalmente al frente del gobierno el 4 de Mayo de 1844.
- El camino estaba ahora expedito para la creación de un nuevo sistema político. Un elemento capital de este proceso, por supuesto, fue la “creación” de una nueva asamblea, tras la convocatoria de elecciones por Narváez, que registraron oportunamente una victoria aplastante de los moderados. Habiendo cumplido así los preliminares prescritos, dio comienzo la redacción de una nueva Constitución. Elaborada por un comité compuesto por Narváez y varias figuras destacadas del moderantismo, propugnaba que la soberanía no residía en el pueblo, sino en el monarca y en las Cortes; incrementaba el poder del trono; proclamaba el catolicismo de España; declaraba que las libertades civiles estaban sujetas a “regulación” y eliminaba cualquier mención de la milicia. Aprobada el 23 de Mayo de 1845, fue rápidamente completada por una Ley Electoral que restringía aún más el sufragio, potenciando al tiempo la influencia de los notables locales. También apareció rápidamente una nueva Ley Municipal, que limitaba aún más el derecho de voto, fusionaba varias autoridades para contraponer a los reductos del radicalismo bastiones de caciquismo y restringía al mínimo absoluto la autonomía de los ayuntamientos. A nivel provincial, mientras tanto, se reducía también el poder de las diputaciones y se conferían múltiples competencias al “jefe político” (ahora rebautizado con el nombre de “gobernador civil”).
- Con Narváez en el timón, era también inevitable cierto grado de regresión en el ámbito de las relaciones entre el estamento civil y el militar. Bajo los Borbones, el ejército adquirió una preeminencia notable tanto en los gobiernos locales como en el estamento judicial. Esta situación, completamente inaceptable para la primera generación de liberales españoles, fue drásticamente modificad por la Constitución de 1812, cuyo antimilitarismo fue heredado por los progresistas. Por consiguiente, el período 1837-1843 estuvo marcado por varias reformas encaminadas a reducir las funciones del mundo militar. Para Narváez, naturalmente, estos cambios eran un anatema. Cambiando el equilibrio en las prerrogativas de las autoridades militares, sacó adelante varias medidas destinadas a devolverles mayor peso, mientras transformaba la recién creada Guardia Civil en una rama del ejército.
- En último término, estas reformas tenían por objeto erradicar cualquier posibilidad de aparición de una administración radical. No menos partidistas fueron los cambios que la administración de Narváez introdujo en el sistema fiscal, considerados por algunos como un hito fundamental en el proceso de modernización del Tesoro. La estructura fiscal se simplificó aún más, supeditando el conjunto de España por primera vez a un régimen tributario uniforme. Los ingresos fiscales seguían siendo insuficientes –de hecho, el déficit aumentaba sin remedio-, pero, a mediados de la década de 1850, los ingresos tributarios habían alcanzado 1.500 millones de reales anuales, frente a los 770 del período 1835-1839, escandalosamente insuficientes. Al propio tiempo, también, la enorme deuda del gobierno se centralizó en el Banco de San Fernando y se convirtió en bonos convertibles a un tipo estándar.
- También cabe destacar en este contexto los grandes cambios que se produjeron en el sistema bancario. El Banco de San Fernando, creado en 1829, fue el precursor efectivo del Banco de España y, como tal, era sobre todo, un banco emisor con recursos mínimos de depósito y préstamo. Cuando los moderados llegaron al poder, la única fuente de crédito disponible para los empresarios de España eran las grandes familias comerciales que dominaban el mercado del dinero. Esta situación era impropia: aunque a veces fueran considerables, los recursos de estas familias no podían satisfacer más que un pequeño aumento de la demanda, mientras las inversiones se veían frenadas por la falta de capital en circulación, y la ausencia de garantías claras de reembolso de los préstamos. Con la restauración del orden, sin embargo, se generó la suficiente confianza para que un grupo de empresarios, encabezados por el magnate José de Salamanca, crearan un nuevo banco de crédito denominado Banco de Isabel II. Este ejemplo fue seguido por otros consorcios y, en 1846, cuando operaban como mínimo tres instituciones similares, incluido el Banco de San Fernando, fue obligado a entrar en el mercado privado. La estructura así creada no tenía ninguna estabilidad, pero al menos se estaba allanando claramente uno de los principales impedimentos para la modernización de España.
- El triunfo moderado fue seguido por una serie de reformas que consolidaron los beneficios derivados de la expropiación de la Iglesia y abrieron la puerta a una nueva fase en el desarrollo de España. Sin duda, el decenio de 1840 marcó el principio de su industrialización. Si tomamos como ejemplo el algodón catalán, fue en esta época cuando empezó a adquirir la apariencia de un moderno complejo industrial constituido por fábricas, máquinas y vapor. Los veinte años siguientes, la protección arancelaria, una mayor estabilidad, el levantamiento de la prohibición británica de exportación de maquinaria y la incapacidad de las industrias textiles tradicionales del interior para competir dio lugar a un rápido crecimiento. Todo este proceso, resultado de un adelanto gigantesco en la mecanización, corrió pareja con una rápida concentración, que supuso la desaparición de muchas empresas pequeñas y la aparición de unidades de producción de mayores dimensiones.
- Por el momento el algodón era el rey, pero en los decenios de 1840 y 1850 se produjeron también adelantos prometedores en otros sectores. También en Cataluña, Sabadell creó una industria fabril de la lana de importantes dimensiones, mientras en Valencia se daban los primeros pasos para la mecanización de la industria sedera. En Andalucía, Asturias y Vizcaya, se trató de crear una industria metalúrgica moderna, mientras Bilbao acometía la construcción de los primeros barcos de vapor jamás creados en España. Y, sobre todo, la década de 1840 fue testigo del comienzo de la construcción de ferrocarriles, aunque en 1850 sólo se hubiera abierto realmente una línea –la que unía Barcelona a Mataró- y otras dos (Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón) estuvieran en construcción.
- Nada de todo ello constituyó una revolución industrial, pero se estaban gestando grandes transformaciones. Asimismo, se producían importantes novedades en la fisonomía urbana. Fuertemente influenciada por los modelos franceses, la élite dominante ya no estaba dispuesta a tolerar calles oscuras y apestosas y viviendas espartanas. Esgrimiendo dinero, oportunismo y, en algunos casos, una concepción propia, se embarcó en un programa radical de renovación urbana. Se abrieron amplios bulevares jalonados de tiendas modernas, bancos y apartamentos en barrios que hasta entonces habían sido dédalos de callejuelas; se derribaron numerosos edificios públicos y se construyeron nuevos distritos para que la élite pudiera gozar de una vida lujosa y confortable. Al propio tiempo se mejoraban los servicios públicos, con la instalación de mejores sistemas de avenamiento, iluminación, y suministro de aguas.
- PERVIVENCIA DE LA INESTABILIDAD
- Por mucho que el “boom” de la construcción en la era moderada sugiera que estaba marcada por la estabilidad, nada hay más alejado de la realidad. Sencillamente, el partido moderado no tenía nada de partido, sino que se trataba más bien de una amalgama heterogénea de intereses aglutinados en torno a un puñado de parlamentarios más o menos presuntuosos. Sin duda, en el seno de este movimiento había una cierta unidad ideológica, pero en ningún momento se realizó una declaración coherente de principios vinculantes, mientras entre sus filas figuraba un asombroso batiburrillo de “doceañistas”, “exaltados”, afrancesados, absolutistas ilustrados e incluso carlistas. Para muchos de sus militantes políticos, lo que estaba en juego no eran tanto las ideas como la promoción personal, cada vez más determinante en vista de los elevados costos de la vida en la nueva sociedad.
- Todo ello apuntaba a la inexorabilidad de la aparición de distintas tendencias dentro del moderantismo. El grupo principal fue el de los “doctrinarios”. Esta facción, que disfrutaba del apoyo de muchas de las figuras más poderosas en el partido y el ejército, creía que España había alcanzado un ideal social y político, en el que una Constitución equilibrada garantizaba la propiedad y el orden, creando al mismo tiempo las condiciones básicas para el progreso y la prosperidad. Determinados a defender este ideal a cualquier precio, los doctrinarios se inclinaban a disfrutar plenamente mientras tanto de los frutos de su victoria, lo que explica que entre sus filas figurara una inmensa gama de subgrupos que giraban en torno a esta o aquella figura destacada. Cuando los “narvaístas”, “monistas”, “pidalistas” y “polacos”emprendieron una lucha interminable por ganar cuotas de poder, la división y la intriga se convirtieron, más que nunca, en la norma.
- Si los doctrinarios mantenían a grandes rasgos su hegemonía era sólo porque sus adversarios tenían mucho menos que ofrecer. Así, a la izquierda del partido se situaban los denominados “puritanos”. Esta facción, liderada por Joaquín Francisco Pacheco y Nicomedes Pastor Díaz, era la más extremista en cuanto a conservadurismo social. A diferencia de los doctrinarios, sin embargo, estaban convencidos de que el poder no puede conservarse mediante actos y subterfugios ilegales. Por el contrario, había que respetar escrupulosamente la Constitución y el espíritu de la revolución. Narváez les infundía un profundo desagrado y no eran partidarios de la influencia militar; defendían ardientemente una reconciliación con el ala derechista del progresismo, con la esperanza de poder circunscribir la proscripción a aquellos grupos que se negaran a aceptar las estructuras básicas del liberalismo. Por debajo de estas ideas corría la obsesión constante de la unidad liberal; aunque, en caso de que no hubiera tal, Pacheco y sus amigos estaban dispuestos a aceptar fases periódicas de gobierno progresista, único medio de preservar la estabilidad y de mantener apartado al ejército de la política. En el ala opuesta del partido, mientras tanto, se encontraban los llamados “neo-absolutistas”. Esta facción, encabezada por el marqués de Viluma, el primero de los ministros de Estado nombrado por Narváez, deseaba un retorno al Estatuto Real de 1834, el fin de la desamortización, la participación de algunos representantes del carlismo en el gobierno y el matrimonio de Isabel II con el hijo de Don Carlos, el conde de Montemolín.
- De suerte que, desde sus mismos inicios, el gobierno moderado presentaba síntomas de peligrosa inestabilidad: esta desunión quedó patente cuando una avalancha de protestas forzó la dimisión de Viluma, después de que hubiera expresado imprudentemente su ideario político. Estas divisiones se acentuaron con las iniciativas de Narváez encaminadas a la revisión de la Constitución. Así, mientras los puritanos exigían la Constitución de 1837, los vilumistas abogaban por el Estatuto Real. Demasiado débiles para salir airosos de la contienda y aún más debilitados por las disposiciones adoptadas en apoyo de la Iglesia, en Enero de 1845 dejaron sus escaños en las Cortes, provocando así una especie de “mini-elección”, que contestaron en vano, bajo el lema de “Unión Nacional”. Muy alarmados, los puritanos acallaron sus crecientes dudas, pero poco tiempo después su lealtad volvió a quedar en entredicho.
- Pese a la revolución de 1843, se habían producido pocos cambios en la política eclesial y se habían seguido vendiendo las tierras de la Iglesia. A pesar del gran afán de lucro de los moderados, empezó a difundirse la idea de que las cosas habían ido demasiado lejos. Católicos y conservadores, no querían asistir a la destrucción completa de la Iglesia, algo que ahora parecía una posibilidad real. La Iglesia, que atravesaba serios problemas financieros, había sido despojada de sus principales instrumentos de evangelización popular y no pudo sustituirlos por nada, pues los sacerdotes parroquiales se enfrentaban a una tarea ímproba. Era por lo tanto el momento de reequilibrar la balanza, con la esperanza de que así se cercenaría el apoyo al carlismo. Ofalia y González Bravo ya habían restaurado los diezmos y ordenado el cese del hostigamiento de los sacerdotes: ahora empezó a acelerarse la reconciliación. Se autorizó el regreso a España de varios eclesiásticos exiliados destacados; se envió un emisario a Roma; se dieron pasos para velar porque los curas de las parroquias recibieran su estipendio y se suspendió la desamortización, devolviéndose formalmente a la Iglesia, en Abril de 1846, la porción de sus propiedades que aún no se había vendido. Como colofón, la nueva Constitución no sólo reconocía el catolicismo como la única religión de España, sino que prometía formalmente concederle apoyo financiero.
- La Iglesia respondió a estas medidas con un entusiasmo mitigado. Durante la Regencia de Espartero, sus relaciones con el Estado español habían alcanzado su punto más bajo, hasta el punto de que el papa Gregorio XVI llegó a denunciar públicamente todas las medidas políticas que los liberales habían aplicado a la Iglesia. Sin embargo, la derrota del carlismo había acabado con cualquier esperanza de invertir los ingentes cambios registrados durante los años anteriores. Además, si bien no había ninguna muestra de que los españoles renegaran del catolicismo, muchos eclesiásticos se convencieron de que los usos y costumbres sociales y culturales de su país estaban amenazados. Dado que la reconciliación con el régimen era esencial, la jerarquía reconoció a Isabel II. Nada de todo ello era del agrado de los puritanos, pero se ignoraron una vez más sus temores, en esta ocasión mediante una sorprendente démarche de la Corte carlista en el exilio. En Mayo de 1845, Don Carlos abdicó en favor de su hijo, el conde de Montemolín, quien sorprendió a los círculos políticos al dar a entender que estaba dispuesto a elaborar una nueva Constitución. Alarmados por esta amenaza potencial, los puritanos aplacaron una vez más su cólera, pero a finales de año su creciente descontento les había llevado a una oposición abierta.
- En un lapso de tiempo muy breve, la unidad de los moderados se había visto así irremediablemente rota. Cada vez más inquieto, Narváez retrasó la apertura de la nueva sesión de las Cortes hasta la celebración de elecciones complementarias para sustituir a cuarenta y cinco diputados que ocupaban varios puestos en la administración, al tiempo que se apretaban las clavijas a la prensa. De esta forma, Narváez conservó más o menos el control de la situación pero, el 11 de Febrero de 1846, dimitió súbitamente, oficialmente por razones de salud, pero en el fondo debido a las discrepancias crecientes que enturbiaban sus relaciones con el palacio real. El problema principal era la cuestión del matrimonio de la reina y de su hermana más pequeña, Luisa Fernanda. Aunque manifiestamente trivial, este asunto revistió en realidad considerable importancia, ya que la reina era tan ignorante e inmadura que su cónyuge ejercería sin duda una influencia considerable sobre ella. El resultado, como era de prever, fue que cada facción escogió rápidamente a su propio candidato. No nos demoraremos excesivamente en este tema, sino que nos limitaremos a subrayar las posturas de Narváez y María Cristina. El primero abogaba por el duque de Montpensier, hijo menor de Luis Felipe de Francia, y la última bien por el príncipe Leopoldo de Sajonia Coburgo, bien por su propio hermano, el conde de Trapani: fue su incapacidad para imponer a su candidato lo que llevó al general a dimitir.
- En los meses siguientes imperó la confusión más absoluta. Narváez fue sustituido por el marqués de Miraflores, pero, el 16 de Marzo de 1846, la terquedad de María Cristina le obligó también a dimitir. Se volvió a requerir los servicios del general, que regresó para dimitir de nuevo a los diecinueve días, marchando esta vez al exilio. Fue entonces cuando apareció el más flexible Istúriz: el hecho de que, por varias consideraciones de índole diplomática, María Cristina se viera forzada a optar por un candidato de compromiso, el primo de Isabel y duque de Cádiz, le permitió de momento permanecer en el ejército de sus funciones. De modo que el 10 de Octubre de 1846, Isabel desposó obedientemente al duque de Cádiz, mientras su hermana menor, Luisa Fernanda, se convertía el mismo día en la esposa del duque de Montpensier.
- Con boda o sin ella, no se había restaurado el orden: es más, el matrimonio de Isabel resultó un fracaso. Era una joven sexualmente activa, que encontró en el duque a un triste compañero, por lo que buscó refugio en una serie de amantes, el primero de los cuales fue el general Francisco Serrano, que había sido ministro de la Guerra en el gobierno de González Bravo. Su gran devoción le empujó a buscar alivio en la religión, cayendo bajo la influencia de la monja conocida como sor Patrocinio, que se había hecho célebre porque pretendía haber recibido los estigmas. Bienvenida al seno de la Corte por su piedad, logró instilar en Isabel II tanto un clericalismo acentuado como un odio obsesivo hacia los progresistas. Para el populacho eso no supuso un gran problema –hasta el final de su reinado, Isabel fue siempre extraordinariamente popular- pero entre la clase política, el prestigio de la Corte se resintió considerablemente, pues hasta los doctrinarios se sentían incómodos frente al clericalismo radical de sor Patrocinio.
- Mientras tanto, la desgraciada boda de Isabel provocaba gran confusión en las bambalinas del poder, dividiendo drásticamente a los doctrinarios. El gobierno, privado de la mano de hierro de Narváez, sufrió un duro revés en las nuevas elecciones generales convocadas en Otoño de 1846. Los progresistas y puritanos obtuvieron muchos más escaños de los previstos, por lo que Istúriz se vio obligado a dimitir. Las divisiones e intrigas en el bando doctrinario eran tan graves que sólo después de grandes trabajos pudo nombrarse a un primer ministro en la persona del duque de Sotomayor. Sin embargo, la coalición de doctrinarios y puritanos que formó fue efímera, pues España atravesaba ahora una grave crisis económica: el descontento popular subsiguiente fue atizado por una nueva quinta de 50000 hombres que el gobierno se vio forzado a reclutar debido a la nueva guerra civil que había estallado en Cataluña (véase más adelante).
- En ese momento, los escándalos que se producían en la Corte provocaron una seria crisis. Indignado por la creciente preeminencia de Serrano, el duque de Cádiz se separó de su mujer. Desesperado por evitar un escándalo y, al mismo tiempo, por deshacerse de Serrano, de quien se sospechaba que estaba urdiendo intrigas con el apoyo de los progresistas. Sotomayor lo nombró capitán general de Navarra. La respuesta de la reina fue tan rápida como irresponsable: Sotomayor fue despedido sumariamente y se nombró en su lugar a Pacheco. Formando un gobierno mayoritariamente puritano, Pacheco trató de elaborar una política de reconciliación articulada en el respeto riguroso de la Constitución, reducciones en los impuestos indirectos, la reiniciación de una desamortización a menor escala y la rehabilitación de personajes como Olózaga. Sin embargo, con ello no satisfizo a nadie. Ante la lluvia de ataques que le caían por todas partes, Pacheco disolvió las Cortes el 5 de Mayo de 1847 pero, en Septiembre, su gabinete estaba prácticamente desbaratado. Su siguiente intento consistió en formar un “gobierno de concordia” que aglutinara a doctrinarios, puritanos y progresistas, pero los elementos más conservadores se enfurecieron ante concesiones como la decisión de permitir la vuelta del exilio de Espartero y de que ocupara un escaño en el Senado. En su opinión, las cosas habían ido demasiado lejos. De hecho, ya se había pedido a Narváez que regresara del exilio y pusiera remedio a la situación y, después de comprobar que contaba con el apoyo del ejército, buena parte del cual se había indignado por un decreto que trataba de reforzar las autoridades civiles con respecto a sus contrapartidas militares, el 5 de Octubre de 1847, el general se limitó a presentarse a la reunión del gabinete prevista para dicho día y ordenar a los ministros que se fueran a casa.
- CONSPIRACIÓN E INSURRECCIÓN
- El retorno de Narváez significó la restauración de la estabilidad. Conscientes de que su desunión les había impedido mantener el control, la mayoría de los moderados enterraron sus diferencias y se unieron a su salvador, por lo que el denominado “gran gobierno de Narváez” pudo legislar durante un período de tiempo inigualado hasta la fecha. Sin embargo, pese al hecho de que el gobierno de Istúriz había promulgado una Ley de Orden Público que daba a las autoridades civiles la competencia de convocar al ejército y decretar la ley marcial cuando lo consideraran oportuno, eso no significa que en España se viviera con mayor tranquilidad. Prácticamente desde el comienzo, el dominio de los moderados había sido objeto de ataques procedentes de la derecha y la izquierda. Con todo, antes de abordar los pronunciamientos y las revueltas subsiguientes, conviene analizar la institución de cuya fidelidad dependía el régimen.
- Para comprender la postura que adoptó el ejército durante el período 1844-1848, debemos volver sobre las políticas seguidas por Narváez inmediatamente después de la caída de Espartero. A raíz de las guerras carlistas y las sucesivas revoluciones de 1835-1843, el ejército español necesitaba urgentemente una reforma. Aunque no era excesivamente numeroso –en 1844 estaba compuesto por unos 100000 hombres- su cuerpo de oficiales estaba desproporcionadamente hinchado, debido tanto a las guerras carlistas como a una oleada tras otra de ascensos con motivaciones políticas. De modo que era preciso una reducción considerable del número de oficiales. No obstante, aunque los gastos militares se recortaron considerablemente, el ahorro se logró sobre todo merced a la reorganización, los escamoteos y la cicatería más descarada, pues el cuerpo de oficiales no dejaba de crecer. Consciente de que no podía enemistarse con este cuerpo, Narváez optó por los sobornos. Habiéndose granjeado muchas simpatías por su persecución de los “ayacuchos” y el uso sensato de los ascensos, el general veló porque sus oficiales recibieran la paga con regularidad, por que obtuvieran su primer aumento de sueldo desde 1820 y por que quienes no estaban en activo obtuvieran algún tipo de empleo alternativo (en este sentido, naturalmente, la creación de la Guardia Civil resultaba absolutamente providencial). Algunos oficiales podían también ocupar puestos en la administración o escaños en las Cortes o el Senado. Prosiguiendo la práctica habitual durante las guerras carlistas (que le habían valido el nombramiento de duque de Valencia), Narváez supo también aprovechar sus relaciones en palacio, haciendo nombrar a muchos generales condes o duques. Sin embargo, si todo esto constituía la zanahoria, veremos que Narváez también estaba dispuesto a utilizar el palo: los oficiales que participaban en las revueltas eran fusilados sin piedad.
- Pese a la ausencia de Narváez de los puestos de mando durante los años 1846 y 1847, los nueve gabinetes creados en el ínterin no hicieron nada por dar marcha atrás a su política básica. Por el contrario, tendieron a consolidarla: los matrimonios reales, por ejemplo, solían ir acompañados de una lluvia de ascensos. Y, sin embargo, la neutralización progresiva del ejército no significa que la revuelta hubiera quedado descartada. Dejando de lado la grave dislocación social y económica a que seguía estando expuesto gran parte del pueblo, la exclusión de los progresistas era una receta segura para el desastre. Dado que el grueso de las masas carecía por completo de conciencia política, podría haberse pensado que esa iniciativa tendría poco eco en la calle, pero no fue así: la Ley Municipal de 1845 había conferido por entero la administración de las elecciones locales a los alcaldes. Estos hombres, ya no elegidos, sino nombrados (se trataba de notables locales destacados) pudieron amañar los resultados como creyeron oportuno. El registro electoral iba a ser manipulado y publicado tan tarde que resultaría imposible impugnarlo; se tergiversarían los distritos electorales y se sometería al electorado a todo tipo de presiones e intimidaciones. El mismo día de las votaciones, no aparecieron en las listas oponentes conocidos de las fuerzas dominantes del día; la Guardia Civil ocupaba las calles y las urnas desaparecían misteriosamente o se “rellenaban” sin ningún pudor. Y, por si fuera poco, los resultados serían manipulados o anulados más o menos a discreción. Naturalmente, los vencedores se hacían con el botín. La tributación, el servicio militar, la administración de los ejidos, el empleo municipal, las obras públicas, etc., fueron otros tantos medios de perseguir a los oponentes, de favorecer a los amigos, comprar votos y coaccionar al populacho. Apuntalada por la Guardia Civil, la oligarquía podía también contar plenamente con los magistrados locales, que a su vez eran todos notables sin excepción.
- Para buena parte de la plebe, por consiguiente, el gobierno moderado aumentó su grado de pobreza y sojuzgamiento. Así pues, no cabía esperar más que problemas. En un primer momento, la oposición al moderantismo corrió a cargo de los dos polos opuestos del carlismo y el progresismo. Empezando por los carlistas, la victoria de los cristinos en la guerra de 1833-1840 no había resuelto nada por sí sola, pues muchos carlistas habían huido a Francia. Durante algún tiempo, la esperanza de que Montemolín desposara a Isabel II tranquilizó los espíritus, pero en cuanto se casó la reina, la revuelta volvió a estallar. A finales de 1846, el interior de Cataluña era presa de la confusión. Aunque nunca llegaron a juntarse más de 10000 rebeldes armados, grandes zonas del interior cayeron pronto en manos de los insurgentes. Pese a lo sonado de estos éxitos, los carlistas comprendieron pronto que sus posibilidades de llevar la guerra al resto de España eran mínimas. Las luchas se prolongaron hasta 1848, pero de hecho habían vuelto a perder la guerra.
- En 1848, sin embargo, el régimen se había visto confrontado a una nueva crisis. Para comprender lo que ocurrió, debemos detenernos sobre la corriente del progresismo. Aunque divididos por los acontecimientos de 1844 (González Bravo y sus seguidores serían pronto engullidos por las filas del moderantismo), los progresistas seguían siendo fieles a los principios que habían inspirado la revolución de 1836. Al ver que se les negaba el acceso a la crucial función pública, replicaron sosteniendo que, cuando un gobierno traicionaba los ideales de la revolución, la soberanía volvía a recaer sobre el pueblo, por lo que se justificaba que tomara el poder por la fuerza. Sin embargo, su situación era delicada porque, al contribuir al aplastamiento del radicalismo provincial en 1843, los progresistas habían perdido su respaldo popular pero, al mismo tiempo, les preocupaba tanto el creciente descontento social que no se atrevían a hacer un llamamiento a las barricadas. Dentro y fuera de España, personajes como Olózaga y Mendizábal habían creado juntas para conspirar, pero el grueso de su atención se dirigía naturalmente a los cuarteles. Gracias a la hábil gestión de Narváez, sus llamamientos caían siempre en oídos sordos: cuando lograron convencer por fin al general Zurbano de que emprendiera una revuelta, en Noviembre de 1844, este fue rápidamente capturado y fusilado. Este fracaso hacía poco atractivas las salidas posibles a un pronunciamiento, pero, a principios de 1846, el creciente resentimiento hacia Narváez había generado un clima más propicio. El 2 de Abril de 1846, el comandante Solís se pronunció en Lugo, lo que sólo sirvió para descubrir que también había sido traicionado y acabar sus días ante el paredón. Completamente desilusionados, los progresistas se apresuraron por lo tanto a aprovechar el interregno ocasionado por la caída de Narváez para volver a la política constitucional, tratando en particular de granjearse los favores reales a través de la influencia de Serrano.
- Si es cierto que los progresistas no perseguían con excesivo ahínco la causa de la revolución, no puede decirse lo mismo de los exaltados. Tras la penetración de las ideas republicanas y protosocialistas entre el ala radical del progresismo por lo menos desde mediados del decenio de 1830, el período 1840-1843 había sido testigo de los primeros pasos hacia su diferenciación política. Este proceso se iba a intensificar inevitablemente. Mientras los republicanos catalanes utilizaban las enseñanzas del comunista francés Étienne Cabet para hacerse con el favor de la plebe, la reducida tertulia fourierista que se había creado en Cádiz a finales de la década de 1830 emprendió una campaña de proselitización en Madrid. En Septiembre de 1847, por su parte, un grupo de radicales sentó las bases de un nuevo partido político que iba a ser conocido con el nombre de los Demócratas. También se registraban atentados fracasados contra Isabel II y Narváez.
- Teniendo en cuenta que el decenio de 1840 asistió a los primeros atisbos de organizaciones sindicales, puede considerarse que los esfuerzos de los radicales sí tuvieron cierto éxito. En efecto, en Barcelona, Alicante, Alcoy y Málaga se produjeron levantamientos populares abortados. Pero el movimiento radical estaba debilitado. De ahí que en España 1848 resultara un fracaso. Radicalizados por una combinación de los efectos de la gran recesión que padeció Europa en los años 1846 y 1847, el regreso de Narváez y la noticia de la caída de Luis Felipe, los progresistas y las fuerzas situadas a su izquierda se alzaron en armas. En Madrid en particular, por un momento la situación pareció muy grave (el 26 de Marzo, la muchedumbre armada se apoderó de gran parte del centro de la ciudad y sólo fue derrotada tras una batalla campal), pero, con excepción de Cataluña, donde un puñado de insurgentes se lanzó a la montaña para llevar una guerra de guerrillas, el orden fue pronto restaurado. La reacción de Narváez al levantamiento fue contundente: se suspendieron las libertades individuales; se utilizaron a discreción los tribunales marciales; muchos sospechosos, incluso personajes tan destacados como Salustiano Olózaga, fueron encarcelados o deportados sin juicio; y se impuso un férreo control sobre la prensa. Estas medidas sólo servirían para producir una nueva camada de mártires.
- Pese a su escasa entidad, estos hechos contribuyeron a la reconstrucción del bando moderado. Narváez, en particular, salió extraordinariamente reforzado por su manera de tratar la crisis, y su popularidad se vio acrecentada aún más por varias medidas destinadas a reforzar el código penal y devolver estabilidad al mercado financiero. La sensación de estabilidad aumentó con el derrumbamiento de la revolución en Francia y el reconocimiento de Isabel II por el papado. Austria, Prusia y Piamonte, a causa del envío de un destacamento del ejército español para ayudar a aplastar a la República romana. Cuando las Cortes volvieron a abrir sus puertas en 1849, fue en un clima de extrema docilidad.
- Pero este período de paz no duró demasiado. Ante la mirada atónita del mundo político, el 18 de Octubre de 1849, Narváez y todo su gobierno fueron sustituidos por una nueva administración presidida por el neo-absolutista conde de Clonard (un general aristócrata con fuertes vínculos con la Corte). Las justificaciones de este cambio son muy dispares, pero, en pocas palabras, baste señalar que al parecer a Isabel II la habían irritado varias medidas adoptadas por Narváez para restaurar el orden en la Corte. Abroncada por su madre por su estupidez y ridiculizada por todo el mundo político (Clonard era considerado un don nadie irrisorio), la reina no tuvo más remedio que mandar llamar a Narváez, tan sólo treinta y siete horas después. Pero una vez más, Isabel había destituido a un primer ministro por la sencilla razón de que se había inmiscuido en su vida personal.
- Pese a la nimiedad de este acontecimiento, puede considerarse como el principio del fin de Narváez. A medida que se desvanecía el espectro de 1848, los doctrinarios volvieron a inquietarse por la arrogancia del primer ministro; los puritanos, por su desprecio a la Constitución y los generales, por lo arbitrario de su conducta. La opinión pública, alentada por la revelación de que en determinadas circunstancias podía persuadirse a la reina de que sacrificara a su paladín, se fue encrespando. Entre los críticos civiles de la figura del general, el problema que más preocupaba era la corrupción del gobierno, cuyo alcance llevó incluso al viejo amigo y aliado del general, Donoso Cortés, a denunciar el régimen como enemigo de la moralidad. En el generalato, los generales Pavía y Fernández de San Román, ambos agraviados personalmente por Narváez, tomaron como pretexto una propuesta de creación de una reserva para lanzarse a un ataque de toda su administración. Como era de prever, el general reaccionó con demasiada dureza: violada su inmunidad parlamentaria, Pavía fue expulsado de su escaño en el Senado y exiliado a Cádiz, con el único resultado de comprobar que esas decisiones creaban mártires, que a su vez atraían a nuevos disidentes, como los generales insatisfechos Fernández de Córdoba, Ros de Olano, Roncali y Prim. Todo ello propició un renacimiento del progresismo, en cuya defensa salieron a cara descubierta varios destacados generales, como Prim, Serrano y Alaix. De haber contado con el respaldo de palacio o de unas bases más fiables en el partido, quizás habría tratado de aferrarse a su puesto, pero, en el fondo, Narváez sabía que no se podía confiar ni en Isabel ni en los doctrinarios. De hecho, hasta sus colaboradores más leales le estaban abandonando: una pérdida especialmente sensible fue la del ministro de Hacienda, Juan Bravo Murillo. Mascullando improperios contra lo que llamaba una puñalada por la espalda, el 10 de Enero de 1851, Narváez dimitió.
- LA REVOLUCIÓN DE 1854
- La caída de Narváez presagiaba un nuevo cataclismo político, que iba a ser mucho más grave que cualquiera de los hechos registrados en 1848. Para exponer sus orígenes puede comenzarse por la interesante figura de Bravo Murillo. Abogado extremeño de éxito, entró relativamente tarde en política, por lo que siempre la contempló con los ojos de un extraño. En efecto, no le impresionaba gran cosa lo que veía: partidos caracterizados por las facciones e intrigas; debates parlamentarios marcados principalmente por una oratoria grandilocuente, insultos personales y falta de orden; elecciones descaradamente manipuladas y tergiversadas; una función pública dominada por la corrupción y el nepotismo; una Constitución ignorada de manera sistemática y un orden político tutelado por el estamento militar. Para que la estabilidad reinara en España (una estabilidad que Bravo Murillo identificaba no sólo con el mantenimiento del orden, sino también con el progreso económico), resultaba esencial extirpar todas esas lacras. En concreto, había que revisar la Constitución para recortar las competencias de las Cortes, abreviar los debates públicos, reducir el electorado a su mínima expresión y llevar a cabo importantes reformas administrativas y fiscales (en particular, Bravo Murillo quería una reducción del presupuesto y la creación de una función pública profesional cuyos miembros no fueran sustituidos en cada cambio de régimen). Al proponer estas ideas, a Bravo Murillo le guiaba principalmente una mezcla de honestidad y sentido común: el sistema vigente hacía claramente aguas y no sólo no guardaba ninguna relación con los principios teóricos que lo habían inspirado, sino que entorpecía la labor del gobierno y retrasaba el desarrollo de España. Sin embargo, su propuesta consistía esencialmente en una forma modificada del absolutismo carolino, en la que un monarca reformista gobernaría de acuerdo con la ley y con la ayuda de un gobierno de tecnócratas y un Consejo de Estado elegido.
- Aunque muchas de sus ideas eran valiosas, carecían totalmente de realismo político. Bajo su tutela se dieron muchos pasos para acelerar el programa de desarrollo que se había iniciado la década anterior: fue entonces cuando comenzaron los trabajos de canalización del Ebro y la construcción de un sistema moderno de suministro de agua para la capital. Bravo Murillo fue también responsable del restablecimiento del antiguo Ministerio de Fomento y de la creación de un Plan General de Ferrocarriles, que preveía la construcción de una red de líneas principales que emanaran de Madrid. Aunque la aportación de Bravo Murillo fue absolutamente accidental, pues desde 1845 se venía negociando al respecto, presidió también la firma de un nuevo concordato con la Iglesia.
- Pese a estos logros, Bravo Murillo recibió escaso apoyo. Las cosas se complicaron por el hecho de que el repudio unilateral de parte de la deuda nacional que constituyó el rasgo principal de su política financiera tuvo serias implicaciones para muchos inversores. Pero, incluso de no haber sido así, sus enemigos habrían sido igualmente numerosos. Los doctrinarios se enfurecieron ante su actitud reprobadora de la política moderada; a los puritanos no les gustaba el acuerdo con la Iglesia (que reconocía haber sido beneficiada, pues se le garantizaban generosas subvenciones estatales y el control de facto de la educación, así como el restablecimiento de numerosas órdenes); los narvaístas, en particular, le consideraban un traidor. En respuesta a los problemas que inevitablemente surgieron, Bravo Murillo disolvió las Cortes e, imperturbable, siguió adelante con su programa, introduciendo no sólo un decreto que supeditaba la entrada en la función pública a la aprobación de exámenes y erradicaba el favoritismo en su seno, sino también haciendo públicos sus planes de reforma constitucional.
- Provocó así un estallido de indignación; aparte de un puñado de vilumistas y neocarlistas, el mundo político se aglutinó en su determinación de defender los principios básicos del sistema surgido del proceso registrado durante los tres lustros anteriores. Y lo que era aún peor: el descontento se extendió al ejército. Determinado a reducir la influencia de los militares, Bravo Murillo había tratado en un primer momento de formar un gobierno constituido exclusivamente por civiles, enviando a Narváez al exilio, con lo que se granjeó la antipatía y el recelo de la mayor parte de las facciones del generalato. Firmemente atrincherados en la cámara alta, muchos generales se declararon por lo tanto opositores abiertos. En un desafío lleno de arrogancia, Bravo Murillo prosiguió su lucha contra todos, pero ignoró una vez más las peculiaridades de la política española cuando su determinación por erradicar la corrupción provocó alarma en palacio (María Cristina, en particular, había amasado una considerable fortuna especulando). Isabel, advertida a diestro y siniestro de que el trono estaba en el alero, notificó finalmente a Murillo que había perdido su confianza, por lo que a éste no le quedó más remedio que dimitir.
- Pese a su manifiesta falta de realismo político, los planes de Bravo Murillo representaban probablemente la única esperanza de lograr que el régimen moderado funcionara. Sea como fuere, el año siguiente se caracterizó por la parálisis y la confusión. Creyendo al parecer que aún podía gobernar por encima del sistema de partidos, Isabel sustituyó a Bravo Murillo no por un poderoso moderado, como habría cabido esperar, sino por el dócil general Roncalí, que había sido ministro de la Guerra en el gobierno ultraleal de Miraflores de 1846. Frente a la oposición cerrada de las nuevas Cortes (a instancias de Bravo Murillo se habían celebrado nuevas elecciones en Febrero de 1853), suspendió sus sesiones, pero se vio pese a todo forzado a dimitir. Isabel, negándose a aprender la lección, lo sustituyó por el igualmente anodino general Lersundi, que fue revocado cinco meses más tarde. Su pecado había consistido en amenazar con divulgar el papel del último favorito de la reina, José María Ruiz de Arana, en un contrato ferroviario de dudosa honestidad, por lo que Isabel se volvió hacia el personaje menos escrupuloso que militaba en las filas de los moderados. El nuevo primer ministro fue, así, Luis Sartorius, célebre por su oportunismo, un periodista ambicioso que había ocupado la cartera de Gobernación en el tercer ministerio Narváez y ahora encabezaba la facción conocida como “los polacos”, debido a que sus antepasados procedían de dicho país.
- Deseoso como estaba de ocupar ese cargo, Sartorius fue manejable en extremo, pero su nombramiento sólo había servido para agravar la crisis. Pese a a notoria impopularidad de Bravo Murillo, su denuncia de la corrupción había despertado la simpatía de los puritanos, progresistas y demócratas. Ministros, generales y miembros destacados de la familia real habían amasado ingentes fortunas gracias al “boom” de la construcción ferroviaria que había emprendido España, pero el palacio real estaba especialmente implicado debido a que los contratos de construcción de nuevos ferrocarriles se cerraban invariablemente por decreto. Con el paso de los meses, por lo tanto, esta situación fue objeto de crecientes críticas, dotando a los disidentes de toda laya de una útil bandera tras la cual aglutinarse. De modo que el nombramiento de Sartorius fue un disparate de primer orden, en particular porque también él era un ávido inversor. Para evitar el desastre, el nuevo primer ministro adoptó una política de conciliación. Al tiempo que permitía el regreso de Narváez de su exilio, volvió a reunir a las Cortes, prometiendo atenerse en lo sucesivo a la Constitución si la Cámara dejaba de criticar el “boom” ferroviario. Sin embargo, esta maniobra fracasó. Presintiendo que estaba ante la gran oportunidad de acabar para siempre con la intromisión de la Corte, la oposición expresó su reticencia y, el 9 de Diciembre de 1853, las Cortes rechazaron sus propuestas por una mayoría de casi dos contra uno.
- Sartorius no estaba dispuesto a tolerar este gesto de desafío. Volvió a cerrar las Cortes y numerosos diarios, mientras todos los miembros de la “nómina” que habían votado contra el gobierno fueron expulsados de sus escaños. Sin embargo, el primer ministro calculó mal la situación, dado que entre ellos figuraban varios generales de primer rango. El generalato no tenía especial interés por gobernar España, pero esperaba un trato considerado. Al tiempo, una vez más, el descontento se apoderaba de las clases militares, en buena parte debido al problema de los ascensos. Durante la década anterior habían tenido lugar tres oleadas sucesivas de promociones a gran escala (después de la caída de Espartero, en 1843, en ocasión del matrimonio de Isabel II, en 1846, y con motivo del nacimiento de su primera hija, Isabel Francisca, en 1852), pero habían sido muy parciales, pues en el primer caso sólo beneficiaron a los hombres que se habían declarado enemigos de espartero, y, en los dos siguientes, únicamente a los oficiales de rango superior al de capitán. Aunque esta situación afectaba por igual a todas las secciones del cuerpo de oficiales, los grupos de interés que lo componían se habían indignado ante una serie de reformas organizativas que había introducido sucesivamente Bravo Murillo con la esperanza de reducir el presupuesto militar.
- El descontento militar fue espoleado por el creciente temor a la revolución: el comercio estaba en decadencia, los precios subían: Galicia estaba siendo devastada por una grave hambruna de patatas y en Barcelona el clima se crispaba. Convencidos de que la única salida posible era la formación de un gobierno más progresivo, varios generales –los tres hermanos Gutiérrez de la Concha, Facundo Infante, Leopoldo O’Donnell, Esteban León y Francisco Serrano- empezaron una vez más a conspirar. Sin embargo, no sólo los militares destilaban rebeldía. Entre los doctrinarios y puritanos, eran numerosos quienes compartían los puntos de vista de los Gutiérrez de la Concha y sus camaradas, de modo que, el 13 de Enero de 1854, un total de 200 diputados y senadores moderados formuló la petición de que se reabrieran las sesiones de las Cortes. Una solicitud que, como era de esperar, recibió la callada por respuesta, tras lo cual la causa revolucionaria pasó a contar con el apoyo de figuras como el respetado jurista y parlamentario Antonio de Ríos Rosas. La izquierda también estaba inquieta. El radicalismo español, que hasta entonces había constituido esencialmente un grupo de presión en el seno del progresismo y cuya organización se había confinado a varias sociedades secretas, había cambiado considerablemente desde 1848. Tras su constitución formal en el nuevo Partido Demócrata el 6 de Abril de 1849, había conseguido un importante respaldo entre los elementos más politizados de las clases bajas urbanas por su defensa de causas como el abaratamiento del pan, un sistema tributario más justo, la democratización de los gobiernos locales y la creación de asociaciones obreras. Enardecidos por la entrada en sus filas de un número creciente de progresistas desengañados, los radicales empezaron a organizar una revuelta propia.
- Sartorius, perfectamente al cabo de lo que se estaba tramando, trató como pudo de paralizar la conspiración en el ejército, al tiempo que arrestaba a prácticamente todos los líderes demócratas. Pero, desafiando las órdenes que le enviaban a Canarias, el general O’Donnell se ocultó en Madrid, donde siguió preparando una insurrección. Sin la participación activa de Narváez o Espartero, que aguardaban ambos astutamente el desarrollo de los acontecimientos, el éxito parecía improbable y se complicó aún más con un pronunciamiento prematuro en Zaragoza. De modo que costó ímprobos esfuerzos reunir unas pocas tropas en Alcalá de Henares. Poniéndose a su mando, el 28 de Junio de 1854, O’Donnell salió a campo abierto y se declaró en estado de rebeldía.
- En un primer momento los resultados fueron poco espectaculares. El resto del ejército no reaccionó y los radicales no se animaron a apoyar a O’Donnell por su patente falta de interés en radicalizar el sistema político. A falta de un levantamiento popular, su única esperanza residía en la posibilidad de que Sartorius o la reina se dejaran impresionar y se rindieran. Pero el primer ministro logró organizar una demostración de fuerza convincente y, cuando O’Donnell trató de asaltar la capital, le cerraron el paso 5000 soldados en Vic´lvaro. Forzado a retroceder, se dirigió a Andalucía con la esperanza de que aún pudiera hacerse algo para aglutinar las fuerzas del radicalismo provincial que tanta impresión había causado en el decenio de 1830. En Manzanares, sin embargo, se le unió el general Serrano, quien le comunicó que, en el sur, la población se mostraba en el mejor de los casos apática. Presionado por los contactos con los puritanos (y especialmente de un funcionario relativamente desconocido que atendía al nombre de Antonio Cánovas del Castillo) para que diera contenido político a su revuelta. O’Donnell redactó reticentemente una proclama en la que realizaba varias promesas vagas de reforma.
- Con la excepción de unas pocas voces disidentes, parece casi seguro que esta proclama fue decisiva. En cuanto fue pronunciada estallaron huelgas entre los trabajadores textiles de Barcelona y la conmoción se hizo tan intensa que el capitán general no tuvo más opción que declarar su apoyo a O’Donnell y Serrano. Ante los síntomas de contagio que mostraba este levantamiento popular, la mayoría de los otros capitanes generales hizo lo propio. Ante la desintegración completa de su base de poder, Sartorius dimitió el 17 de Julio, tras lo cual Isabel confió al todavía leal director general de Infantería, Fernando Fernández de Córdoba, la formación de un nuevo gobierno. Aunque pudo contar con el respaldo no sólo de varios jefes de fila moderados sino también de Ríos Rosas y otros progresistas, sus esfuerzos fueron vanos. El 17 de Julio, los agitadores radicales convencieron a la muchedumbre reunida para asistir a una corrida de toros de que tomara el centro dela ciudad. A medianoche, las masas se habían hecho con el control total de la situación, y las casas de María Cristina, Sartorius y Salamanca ardían. Mientras tanto se creaba una junta revolucionaria en el ayuntamiento, presidida por el anciano Evaristo de San Miguel. Situados en el palacio real, Isabel y Fernández de Córdoba trataron de negociar en un primer momento con vistas a llegar a una conciliación. Sin embargo, durante la noche estalló la contienda y a lo largo de casi todo el día siguiente se libró una confusa batalla en gran parte de la ciudad. Viendo que el control de la situación se les iba escapando de las manos (no sólo se oían gritos de “¡Viva la República!”, sino que se había creado también una junta rival en los “barrios bajos”), los líderes de la insurrección tratron de llegar a algún compromiso con palacio. Los 3000 hombres de Fernández de Córdoba habían sido incapaces de restaurar el orden, por lo que la reina no deseaba otra cosa que llegar a algún tipo de acuerdo. Tras destituir precipitadamente a su infortunado general, declaró su voluntad de que Espartero, quien hasta ese momento no había participado en el movimiento, formara un gobierno progresista. Hasta su llegada, acordó también que el poder pasara a manos de San Miguel. En suma, la “década moderada” había concluido.
- LA ESTABILIDAD MALBARATADA
- El período que va de 1844 a 1854 contiene una fina ironía. Si tuviéramos que escoger el rasgo distintivo de la década moderada, sería el progreso en el poder del Estado. Se creó una fuerza moderna de policía, se profesionalizó la burocracia, se racionalizó el régimen fiscal, se destruyó la autonomía de los gobiernos locales, se sistematizaron las competencias del Estado en materia de defensa del orden público, se garantizó el apoyo de la Iglesia como aliado del orden establecido y se desarmaron las fuerzas de la revolución. A pesar de todo ello, el gobierno siguió siendo tan inestable como siempre, hasta el punto de que Isabel II contó con los servicios de ni más ni menos que catorce primeros ministros distintos. El motivo es muy sencillo. Al asegurarse el monopolio del poder, los moderados habían destruido el único vínculo que les mantenía unidos. En parte, sus divergencias se debían a cuestiones de principio, pero los subgrupos creados eran extremadamente laxos, pues sus miembros se regían por el interés personal. En realidad, lo que realmente contaba eran las relaciones clientelares. La política, más que nunca, se había convertido en un juego en el que se apostaba por la promoción personal, de la familia y amigos, de modo que los moderados degeneraron en una colección de facciones cuya rivalidad imposibilitaba cualquier gobierno estable.
- Para ser justos con los moderados, hay que señalar que la situación no hubiera diferido demasiado en caso de que no hubieran seguido impulsos tan autodestructivos. Nos referimos a la influencia de la Corte en el ejército. Las maniobras de palacio para defender sus intereses eran sumamente autoritarias, con el agravante de que la voz de la casa real no era en absoluto unánime. Al mismo tiempo, la contribución del ejército era aún más nociva. Los generales, que emergían de la guerra carlista con las manos llenas de títulos y recompensas, se veían como los arquitectos de la victoria y los salvadores del Estado, y estaban imbuidos de una arrogancia que los moderados no trataron de morigerar: no sólo respetaron la tradición de que el ministro de la Guerra fuera un general y de que los capitanes generales tuvieran preeminencia sobre las autoridades civiles, sino que infiltraron al generalato en el Senado y la administración pública (muchos “jefes políticos” fueron generales, mientras la ley marcial estuvo en vigor en Barcelona durante toda la década de 1840). Los generales, que en muchos casos habían adquirido grandes superficies de tierra e invertido en empresas, formaban parte integrante del milieu del que se nutrían las filas del moderantismo, de modo que habrían hecho su aparición en la escena política incluso aunque no hubieran abrigado tantas ambiciones.
- En una situación semejante, la estabilidad era una quimera. Huelga precisar que la inestabilidad tuvo una importancia capital. Pese a todos sus aspavientos y su vehemencia, la causa del radicalismo popular declinó en el decenio de 1840. El fracaso quizá tuviera algo de heroico, pero, a fuerza de repetirse, la incapacidad total de la izquierda revolucionaria para ganar adeptos en pleno aislamiento queda demostrada patentemente en los acontecimientos de 1848. No quiero decir con ello, naturalmente, que la pobreza y la miseria no siguieran destilando semillas de rebelión entre las masas urbanas y rurales, sino que el Estado estaba ahora mejor situado para aplacar el descontento: entre otras cosas, la supresión de la milicia privaba al populacho de su arma más efectiva.
- Como volvería a suceder en 1868, de hecho, las disensiones cada vez más acerbas en las filas del moderantismo abrieron la puerta a una revolución popular que, sin ellas, no se habría producido. En cualquier caso, la razón última del éxito radical en las calles de Barcelona. Valencia y Madrid fue que el grueso del ejército basculara del lado de O’Donnell y Serrano. Y, en lo que a estas personas respectaba, no había lugar para una revolución genuina: su mayor ambición era vengarse de Sartorius. Pese a toda la excitación que provocó el 18 de Julio de 1854, en realidad la causa del radicalismo no se fortaleció ni un ápice.
- 6. REVOLUCIÓN, RECONCILIACIÓN Y RECAÍDA
- ESPAÑA ENTRE DOS REVOLUCIONES
- En lo que respecta al radicalismo español, la revolución de 1854 constituyó una gran decepción. Como cabía esperar, la coalición revolucionaria dio sobradas muestras de inestabilidad y en 1856, el moderantismo volvía a hacerse de hecho con las riendas. En lugar de democratizar España, la revolución sólo había servido para reforzar el orden establecido, que acometió un esfuerzo decidido de construcción de una nueva fuerza en la que confluyeran los elementos menos intransigentes tanto del moderantismo como del progresismo. Esta combinación funcionó bien durante cierto tiempo, pero no logró aportar estabilidad. Por debajo de la superficie, seguía dividida en múltiples facciones, como siempre, y la interferencia de Isabel II la debilitó progresivamente hasta derribarla por completo. Aunque estas maniobras protegían los intereses de la reina a corto plazo, sus consecuencias fueron desastrosas, pues alentaron a los progresistas a rechazar paulatinamente el régimen isabelino. Mientras tanto, España era presa de una grave crisis económica que puso en primer plano las tensiones que se habían ido gestando desde comienzos del siglo XIX. Muchos generales y otros antiguos representantes del moderantismo, sumamente alarmados, se vieron abocados a tratar de derrocar a Isabel II. Sin embargo, en ciertos aspectos, esta cuestión ya había sido zanjada hacía mucho tiempo. La caída de la dinastía se explica en buena medida por su incapacidad de gobernar España sin un mínimo de justicia social. La revolución de 1854 había representado la última esperanza de poder hacer algo para devolver un poco de equidad a la relación entre cacique y campesino, por lo que la reaparición del conservadurismo hacía inevitable una nueva crisis.
- FRACASO DEL PROGRESISMO
- Retrospectivamente, la incapacidad de la revolución de 1854 para aportar algún cambio significativo al desarrollo social y económico de España no puede asombrar a nadie. O’Donnell y Serrano sólo habían realizado con grandes reticencias la proclama de Manzanares como una estratagema para ganar respaldo: en particular, era célebre la devoción que sentía O’Donnell por la reina. Espartero parecía una figura más prometedora, pero su temor del populacho, su respeto a la familia real y su dependencia de O’Donnell lo tenían atado de pies y manos. La actitud de los líderes que habían asumido la dirección política del levantamiento con respecto a la reforma social era extremadamente ambigua: las autoridades revolucionarias, compuestas por notables locales, dedicó la mayor parte de su atención a la restauración del orden. Por último, los “demócratas” eran poco numerosos y, de haber asumido el liderazgo, les habría preocupado ante todo poder acceder a las ventajas de la función pública, mientras sus seguidores no podían permitirse ausentarse demasiado tiempo del trabajo y no tuvieron más opción que abandonar las barricadas.
- En suma, la revolución popular se disipó sin haber registrado apenas avances. Se permitió a la reina seguir en el trono, por ejemplo, mientras que en el gabinete formado por Espartero estaban ausentes los progresistas izquierdistas, no digamos ya los demócratas declarados. En el gobierno no sólo figuraba O’Donnell, que pidió para sí el Ministerio de la Guerra, sino el antiguo primer ministro puritano Pacheco. Aunque el nuevo gobierno restauró la milicia, restableció los consejos municipales de 1843, ordenó la reimposición de la Ley Municipal de 1823 y decretó la elección de unas Cortes constituyentes con arreglo a la Ley Electoral relativamente generosa de 1837, disolvió también las juntas revolucionarias, descartó una reforma inmediata del régimen tributario y prohibió a las Cortes debatir la cuestión de la república.
- Los analistas radicales comprendieron perfectamente el alcance de estas iniciativas, pero el problema que provocó la crisis fue la cuestión de María Cristina. Odiada por el pueblo por su ostentación y corrupción, constituía una diana obvia, pero Espartero no era un hombre capaz de acosar a la mujer bajo cuya égida se había labrado la fama, de modo que se permitió a María Cristina exiliarse, con la única sanción de la confiscación de sus bienes. Iracundos, el 28 de Agosto los radicales volvieron a realizar una gran manifestación popular en Madrid. En cuestión de horas, sin embargo, se había restaurado la paz, disolviéndose el grueso de los manifestantes. Ante la escasa repercusión que estos hechos tuvieron en todo el país, puede concluirse que la capacidad de presión de la calle estaba en crisis.
- La derrota de la revolución popular no supuso en modo alguno una vuelta a la tranquilidad, pues durante los meses siguientes se asistió a numerosos estallidos de descontento en muchas zonas de España, lo que provocó que las elecciones generales se celebraran en una atmósfera de crisis que dio lugar, no podía ser de otro modo, a una aplastante victoria progresista. Dado que los vencedores habían basculado considerablemente hacia la derecha por la entrada en sus filas de antiguos moderados, poco cabía esperar de las Cortes. De hecho, en cuanto hubo comenzado sus sesiones ordinarias, el 28 de Noviembre, se aprobó, por 194 votos contra 19, una moción en la que se declaraba que la monarquía de Isabel II debía constituir la base de una nueva Constitución. La izquierda, sin dejarse amedrentar, siguió luchando, proponiendo reformas como la abolición de los “consumos” y de los quintos, pero casi siempre sus esfuerzos fueron desbaratados (una de las escasas excepciones la constituyeron los consumos, que fueron efectivamente abandonados). Tampoco tuvieron éxito en el debate sobre los principios por los que debería regirse la nueva Constitución, hasta el punto de que las veintisiete “bases” que se aprobarían no incluirían ninguna propuesta de la izquierda.
- En esta coyuntura, la reforma sólo podía seguir un camino. Aunque, a corto plazo, se puede justificar por motivos imperiosos –y, ante todo, por una interminable crisis financiera- una aceleración de la desamortización era inevitable, especialmente porque permitía a los progresistas esgrimir su respeto del ideario de los radicales. Bajo el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, el 1 de Mayo de 1855 se autorizaron nuevas expropiaciones. Aún más ambiciosa que lo que quiso Mendizábal, la nueva ley decretaba la confiscación de casi todo e patrimonio restante en poder de la Iglesia, junto con las dotaciones de las escuelas, hospitales, universidades y otras instituciones de beneficencia y sociedades públicas de todo tipo, así como aproximadamente el 80 por 100 de las tierras municipales, que se adjudicaron en pequeños lotes a los campesinos. Financieramente, la medida constituyó un éxito sin precedentes, pero los píos deseos de que la tierra se distribuyera con criterios más equitativos que en anteriores ocasiones se vieron frustrados por el hecho de que debía pagarse inmediatamente un depósito del 10 por 100 del valor de cada lote. Dado que los compradores disponían de catorce años para abonar el remanente, las clases bajas ni siquiera obtuvieron los beneficios que podrían haberse derivado en términos de empleo si los inversores se hubieran visto impelidos a buscar una gran rentabilidad a corto plazo. De hecho, desde el punto de vista social, esta operación fue un desastre.
- Como veremos más adelante, las Cortes aprobaron también otras medidas. Pero, en lo tocante a la situación inmediata, fueron totalmente irrelevantes. Los progresistas siguieron confrontados a desórdenes incesantes. El invierno, esa estación de penalidades para el campo debido al cese de muchas actividades agrícolas, trajo consigo más padecimientos de los habituales, en parte a causa de las grandes exportaciones de trigo generadas por el estallido de la guerra de Crimea y en parte a la mermada capacidad de los ayuntamientos de ofrecer trabajos temporales a los necesitados. Los precios de los alimentos, que ya apuntaban al alza debido a las malas cosechas de 1852 y 1853, se dispararon al tiempo que el cólera seguía devastando gran parte del este de España. A consecuencia de ello se produjeron motines de subsistencias, ocupaciones de tierras y otros disturbios en muchas zonas del país: en Aragón y Cataluña se registraron agitaciones carlistas; en Madrid, la milicia dio síntomas de estar presta a amotinarse y, en Barcelona, el movimiento obrero en auge interrumpió el funcionamiento de la industria algodonera durante una huelga general de diez días.
- Para hacer frente a este desasosiego, el gobierno podía optar por realizar concesiones genuinas o echar mano de una política reaccionaria. La primera posibilidad era, en el mejor de los casos, improbable: los “demócratas” y los progresistas más izquierdistas (o “puros”) eran demasiado débiles para imponer sus opiniones en las Cortes, mientras los “demócratas” republicanos como Pi y Margall empezaban a chocar con antiguos progresistas como Nicolás Rivero; Espartero no estaba dispuesto a romper con O’Donnell; el centro y la derecha del progresismo, por su miedo a los desórdenes sociales, se veían empujados a mantener buenas relaciones con sus aliados moderados y muchos radicales estaban más interesados en la reforma política que en la social. A todos los efectos, en esta situación la iniciativa estaba en manos del conservadurismo.
- En Abril de 1855, como anticipo de lo que se avecinaba, las Cortes aprobaron una ley en virtud e la cual se prohibía hablar de política en el seno de la milicia. Es cierto que el gobierno tomó medidas enérgicas para combatir la resistencia clerical, expulsando a los obispos de Barcelona y Osma, destituyendo a muchos párrocos y decretando la ley marcial en las áreas del país afectadas por nuevos brotes de guerrilla carlista. Sin embargo, en la práctica estas medidas fueron de doble filo –el decreto de la ley marcial, por ejemplo, fue utilizado como medio de represión de los trabajadores de Barcelona- mientras iban acompañadas de un intento de imponer requisitos en materia de propiedad de tierras para el reclutamiento de nuevos miembros de la milicia. El 5 de Junio, muy preocupado, Madoz dimitió, con lo cual el gabinete se inclinó aún más hacia la derecha.
- Cuando las Cortes dieron por cerrada su primera sesión, el 17 de Julio de 1855, puede afirmarse que la revolución ya agonizaba. Indiferente a las revelaciones de que Isabel había intrigado con el conde de Montemolín, la derecha trató de consolidar su posición mediante un intento decidido de devolver la unidad al moderantismo (los flirteos de la Corte con el carlismo, sin embargo, condujeron a la decisión de que la designación de los hombres que habían de ocupar los puestos clave en la casa real sería prerrogativa del gabinete). La sesión de las Cortes que se inauguró el 1 de Octubre se caracterizó por nuevas derrotas de la izquierda, en forma de una ley sobre el ejército que no sólo preservaba la figura de la quinta, sino también el principio injusto de la sustitución, y de una ley laboral que recortaba severamente el derecho de asociación. Mientras tanto, al margen de las Cortes, el país era presa de una nueva convulsión social. Aunque la cosecha de 1855 había sido relativamente buena, la demanda generada por la guerra de Crimea mantuvo al alza la evolución de los precios de los alimentos La industria del algodón seguía en recesión y grandes zonas del país sufrían largos meses de intensas lluvias que imposibilitaban cualquier trabajo. No es de extrañar que se produjeran por lo tanto nuevos tumultos en Zaragoza, Madrid, Alcoy, Tarragona, Málaga y Valencia, que en algunos casos degeneraron en grandes revueltas republicanas.
- Pese a las exageraciones de los diarios moderados al tratar estos disturbios, socavaron los esfuerzos de los demócratas y progresistas izquierdistas de lograr un cambio en el cariz general de los acontecimientos. Con una gran dosis de frustración, varios elementos a la izquierda de los demócratas, representados por el periodista de inspiración blanquista y oficial de la milicia, Sixto Sáenz de la Cámara, respondieron con llamamientos al terror revolucionario. No obstante, aparte de asustar aún más a la derecha, eso sólo sirvió para exacerbar las de por sí graves divisiones del bando izquierdista, donde los progresistas de izquierdas se enemistaron con los demócratas y el ala moderada de los demócratas condenó a Cámara y propugnó unos vínculos más estrechos con el progresismo.
- A finales de la primavera de 1856, por lo tanto, el régimen revolucionario atravesaba una crisis abierta: su incapacidad de impedir el giro a la derecha quedó patente con la restauración de facto de los consumos y la aprobación de nuevas leyes que restringían rigurosamente el derecho de los diarios a criticar la Corona, la Iglesia y las Cortes y supeditaban el alistamiento a la milicia a determinados requisitos patrimoniales. En lugar de asumir el liderazgo como esperaban los radicales –pues la imagen de Espartero como “general del pueblo” había demostrado ser muy duradera- el primer ministro dio su aprobación a las brutales medidas que se habían tomado en respuesta al descontento popular y de hecho contribuyó a imponer la contrarrevolución moderada. En esta situación, el régimen debía estar teóricamente a salvo, pues su progresismo nominal no era una amenaza para nadie. Sin embargo, la Iglesia seguía denunciando furiosamente la desamortización: la reputación revolucionaria completamente inmerecida de Espartero era un acicate a la paranoia de las clases acomodadas; los moderados deseaban expulsar a los progresistas del poder; y una gran parte del cuerpo de oficiales era cada vez menos manejable. También cabe destacar el hecho de que el régimen de Napoleón III mostraba cada vez más abiertamente su disgusto ante la situación en España, dando a entender con ello que un pronunciamiento contaría al menos con cierta aprobación internacional.
- No pasó mucho tiempo antes del estallido de la crisis. En primer lugar, a principios de junio, la prensa comunicó la existencia de un complot para atentar contra la vida de la reina. Aunque la historia era probablemente un montaje, Isabel se asustó lo suficiente como para decidir como mínimo la destitución de Espartero. Dos semanas más tarde, una nueva serie de disturbios estallaron en las ciudades y el campo, en esta ocasión en la otrora tranquila región de Castilla La Vieja. En gran parte totalmente espontáneos y en casi todos los casos poco más que un motín de subsistencias tradicional, estos nuevos disturbios fueron atribuidos por la prensa moderada y progresista al socialismo o incluso al “comunismo”. El gobierno concordó con este análisis, deseoso como estaba de poder aplicar las severas medidas de represión propuestas por las autoridades militares, pero de hecho el destino del régimen estaba sellado: un O’Donnell realmente espantado era obligado por palacio a provocar una crisis.
- El dénouement no tardó en producirse. Viendo cada vez con mayor claridad cuán peligrosa era la situación el 11 de Julio de 1856, el ministro de la Gobernación, Vicente Escosura, presentó a sus colegas un proyecto de decreto destinado a amordazar a la prensa moderada, creyendo que había provocado deliberadamente el descontento popular. Como reacción, O’Donnell exigió su destitución, so pena de dimitir él mismo: vinieron luego dos días de confusión en los que Espartero trató desesperadamente de llegar a un compromiso, pero poco a poco se fue haciendo evidente que Isabel no toleraría la pérdida de O’Donnell. En ese momento, Espartero comprendió finalmente que no podía seguir malbaratando su crédito (a fin de cuentas, llevaba dos años plegándose al programa de trabajo conservador prácticamente sin rechistar) y presentó su dimisión. Así pues, el 14 de Julio, España no sólo tenía un nuevo gobierno presidido por Leopoldo O’Donnell, sino que fue declarada en estado de sitio.
- Aunque Espartero se negó a combatir, el drama no había concluido. Con la ayuda de la milicia, que se apoderó del centro de Madrid, Escosura se atrincheró en el Ministerio de la Gobernación y ordenó a las provincias que resistieran, mientras los diputados demócratas y progresistas de izquierdas se apresuraban a reunirse en las Cortes, con la esperanza de poder forzar la celebración de una sesión de emergencia (desde el 1 de Julio había suspendido sus actividades). Seguro de que lo respaldaría el ejército (en su calidad de ministro de la Guerra, O’Donnell se había preocupado por el bienestar de todo el cuerpo de oficiales, y no sólo de los “vicalvaristas”), el nuevo primer ministro se negó a ceder y, la mañana del 15 de Julio, atacó a las fuerzs rebeldes. Aunque se defendieron con bravura, los milicianos fueron forzados a ir replegándose y, al ponerse el sol, el edificio del Parlamento tuvo que se rabandonado por sus ocupantes. La contienda aún no había concluido del todo, pues parte de los barrios bajos resistieron casi todo el día siguiente, pero la causa progresista estaba manifiestamente acabada. Al margen de Madrid se produjeron levantamientos en Jaén, Málaga, Alicante, Zaragoza y Barcelona, pero lo desesperado de la situación pronto convenció a los insurgentes de la conveniencia de dispersarse sin luchar. Sólo en Barcelona se libraron feroces batallas durante cuatro días, pero la cosa no pasó de ahí. Una vez más, la causa progresista había sido sofocada.
- LA UNIÓN LIBERAL
- Para comprender los acontecimientos de los siete años posteriores, debemos volver sobre la figura de Leopoldo O’Donnell. Miembro de una dinastía militar que había tenido un papel destacado en la guerra de Independencia, el nuevo primer ministro se había convencido muy pronto del derecho del ejército a hacer las veces de árbitro del destino de España. Por otra parte, sus opiniones políticas coincidían por completo con el moderantismo doctrinario: por ejemplo, había participado tanto en el golpe de estado frustrado de 1841 como en la rebelión militar triunfante, de 1843. Recompensado con la capitanía general de Cuba, regresó a España en 1848, momento a partir del cual se convirtió rápidamente en un favorito de la reina, a la que al parecer idolatraba realmente. Hasta aquí, O’Donnell sólo se nos aparece como un nuevo Narváez, pero, de hecho, varios rasgos positivos lo distinguían del resto de sus colegas. Por ejemplo, no sólo se había negado a cometer sus grandes excesos financieros, sino que, nada más volver a España, llegó a la conclusión de que el faccionalismo exclusivo de los moderados no constituía una base sólida para la monarquía de su adorada reina. Aunque no se tratara de una idea original, pues la compartía con los puritanos, así germinó la idea que presidiría el resto de su vida: la formación de una fuerza política que acabara con el cisma que dividía el liberalismo español y ampliara lo suficiente la base del régimen constitucional como para protegerlo de nuevas convulsiones. Aunque impotente en otros aspectos, en calidad de inspector general de Infantería, había tratado, entre 1848 y 1851, de llevar a la práctica cuando menos sus principios fundamentales (por encima de todo, la idea de que no debía condenarse a nadie al ostracismo o a la indiferencia simplemente porque se hubiera equivocado de facción política), con el único resultado de enemistarse con Bravo Murillo, utilizando su posición en el Senado los tres años siguientes para defender la causa de la oposición.
- Nada más lejos de la verdad que presentar a O’Donnell como un constitucionalista altruista: por ejemplo, en su concepción del mundo figuraba la creencia indiscutible de que el ejército tenía derecho no sólo a permanecer ajeno al control civil, sino de derrocar a cualquier régimen que atentara contra sus intereses. Tampoco eran excesivamente avanzadas sus ideas políticas, pues sus planes iniciales giraban en torno a poco más que la idea de que la Constitución de 1845 debía hacerse operativa de una manera u otra. En cuanto a su carácter, destacaba su notable vanidad, que puede ayudar a explicar las aventuras extranjeras del período 1859-1863. Dicho esto, sin embargo, hay que precisar que no era un mero caudillo. Así, mientras Narváez y Espartero habían gobernado como generales y no tenían reparos en recurrir al uso de la fuerza, O’Donnell acabó considerándose más un político civil que militar y siempre procuró atenerse a las reglas del juego político.
- Los días inmediatamente posteriores a la crisis de Julio de 1856, su conducta no tuvo nada que ver con lo que habría hecho Narváez. España seguía bajo la ley marcial: la prensa fue rigurosamente censurada; los ayuntamientos que se habían alzado contra el gabinete fueron destituidos; las Cortes, disueltas; la milicia, licenciada, y se restauró la Constitución de 1845. Sin embargo, el gobierno siguió siendo una coalición de puritanos y progresistas derechistas; algunos de los rasgos más perjudiciales de la Constitución fueron corregidos; no se arrestó a ninguno de los líderes “puros” o demócratas; prácticamente no hubo ejecuciones; se respetó a la administración; se conminó a las autoridades militares a utilizar con moderación sus facultades en situaciones de emergencia; los nuevos concejales fueron hombres independientes y moderados de confianza y se impusieron pocas trabas a la desamortización.
- No obstante, esta moderación resultaba inaceptable. Isabel tenía una ideología tan piadosa como siempre, además de verse sometida a una presión creciente del papa Pío IX para que pusiera fin a la expropiación de la Iglesia. Al mismo tiempo, la camarilla de la Corte, el duque de Cádiz y la exiliada María Cristina tenían claras simpatías absolutistas, y deseaban por lo tanto explotar la desamortización como medio de deshacerse del contemporizador O’Donnell. Por si fuera poco, Narváez había ofrecido repetidamente sus servicios como alternativa al primer ministro. Poco después, Isabel exigía la anulación de la Ley de 1855. Consciente de que se trataba de una medida absurda, el 10 de Octubre dimitía O’Donnell, siendo reemplazado por un Narváez mucho más inflexible.
- Las iniciativas que adoptó colmaron las ambiciones de la reina, la camarilla y la Iglesia. El nuevo gobierno quizás fuera el más reaccionario de toda la era liberal. Su ministro de la Gobernación fue Cándido Nocedal, un católico ferviente que se estaba aproximando al carlismo, y su ministro de la Guerra, el antiguo general carlista Antonio de Urbiztondo. Lógicamente, las enmiendas a la Constitución de 1845 fueron abolidas; la Ley Municipal de 1845, restaurada; la familia real fue rodeada de personas más afines a Isabel y al duque de Cádiz; todas las medidas que suponían una ruptura del Concordato fueron suprimidas; las propiedades de María Cristina le fueron devueltas; se suspendió l desamortización y se reinstauraron los consumos y los derechos de puertas. Para ser justos, hay que indicar que Narváez concedió una amnistía general, levantó el estado de sitio y convocó nuevas elecciones parlamentarias, pero su celebración en Febrero de 1857 estuvo marcada por una fuerte intervención del gobierno y produjo una asamblea casi exclusivamente moderada que prohibió cualquier crítica al gobierno, dio grandes derechos a la Iglesia en relación con la supervisión de la educación pública y votó un aumento del 33 por 100 en las dimensiones del ejército. Narváez no había perdido su afición a la brutalidad, como demuestra la represión de un levantamiento agrario en la ciudad andaluza de Arahal, extremadamente cruel y utilizada como excusa para arrestar a numerosos demócratas y progresistas.
- Aunque su programa era reaccionario en extremo, no agradaba a los elementos más extremistas de la camarilla. Sin embargo, Narváez era lo bastante realista como para comprender que las metas reales de la camarilla –fusión dinástica con los carlistas, vuelta al Estatuto de 1843 y devolución a la Iglesia de todo su patrimonio- eran impracticables. Tras enfurecer además a Isabel por negarse a sancionar el inmediato ascenso de su nuevo favorito, Enrique Puigmoltó, fue destituido el 15 de Octubre de 1857. No obstante, si lo hizo con la intención de nombrar a un primer ministro que pudiera poner en marcha una especie de contrarrevolución neocarlista, la estratagema fracasó por completo: como pronto descubrió Isabel, nadie podía llevar a cabo dicha política. Tras un prolongado vacío de poder, la reina se vio obligada a recurrir una vez más al moderantismo, y designó un nuevo gobierno presidido por el general Joaquín Armero. Sin embargo, este equipo fue efímero, pues acabó con él, en Enero de 1858, un nuevo estallido de las intrigas que se urdían en las filas de los doctrinarios. Se le encontró un sustituto en la persona del ya anciano doceañista Istúriz, cuyo gobierno tampoco duró demasiado: los puritanos se habían decantado en masa por la figura de O’Donnell, que denunciaba violentamente a los doctrinarios y organizaba al mismo tiempo una alianza entre los progresistas derechistas y los moderados izquierdistas que habría de convertirse en la Unión Liberal. Entre los conversos que ganó a su causa cabe destacar ni más ni menos que al ministro de la Gobernación del propio gobierno de Istúriz, José Posada Herrera. Tras ponerse de acuerdo con O’Donnell, José Posada provocó una súbita crisis ministerial que, como habían calculado, causó la caída de istúriz. Isabel postergó varios días su decisión, lo que obligó a Posada a forzar la mano, ordenando un levantamiento en Madrid y enviándole un mensaje absolutamente falso en el que la amenazaba con la posibilidad inminente de una revolución, de modo que, el 30 de Junio de 1858, O’Donnell volvía a jurar el cargo de primer ministro.
- Afianzado en el poder, O’Donnell no perdió tiempo en buscar la reconciliación. Reemprendió la desamortización, convocó nuevas elecciones de acuerdo con un censo electoral corregido y logró que las Cortes que de ellas emanaron cumplieran por una vez la totalidad de su mandato. Al mismo tiempo, en la medida en que aceptaban las premisas axiales del sistema (a grandes rasgos, Isabel II, la Constitución de 1845 con ligeros retoques y la defensa del orden social existente), se abrieron las puertas de la Unión Liberal a doctrinarios, puritanos, progresistas e incluso a los demócratas, y se les concedieron los puestos sobrantes en la función pública. En suma, los imperativos doctrinales se redujeron a su mínima expresión y se pasó por alto la historia reciente. Aunque rea sin duda una mejora con respecto a Narváez, el ideario de O’Donnell seguía siendo netamente regresivo. Por ejemplo, permitió a la Iglesia la creación de muchas comunidades religiosas nuevas e incluso la reocupación de algunos de sus antiguos monasterios, mientras sus demandas de supresión de la disidencia eran escuchadas por casi todas las autoridades. Por añadidura, siguió disfrutando de la Ley de Instrucción Pública de 1857. Tampoco se caracterizó la España de O’Donnell por una gran permisividad, pues los periódicos siguieron sometidos a una férrea censura. Asimismo, las elecciones de 1858 se caracterizaron por todo menos por la no intervención del gobierno, y fue durante este periodo cuando el sistema caciquil de manipulación electoral adquirió sus características clásicas. Por último, aunque el manifiesto de la Unión Liberal prometía nuevas leyes de prensa, electorales y municipales, en realidad no hubo nada de todo ello.
- Aunque, según los criterios contemporáneos, el régimen de O’Donnell fuera al mismo tiempo legítimo y moderado, está muy fundamentada la acusación de que la Unión Liberal fue poco más que un ejemplo pr´ctico dela política de prebendas cuyo principal objetivo era bloquear las reformas. Aunque gozara de gran popularidad entre su propia clientela, el régimen quiso aumentar su prestigio. Nos referimos a la serie de aventuras espectaculares en las que se embarcó O’Donnell en política exterior. Entre 1858 y 1862, el ejército libró batallas en Anam, Marruecos, México y Santo Domingo, y la armada en aguas de Chile y Perú. No resultaría justo decir que todo ello respondía al mero deseo de gloria –en todos los casos existió una justificación convincente de la intervención- pero es innegable que España no ganó prácticamente nada con ello.
- Además de que las aventuras extranjeras de O’Donnell fueron fútiles y onerosas, los gastos que supusieron no se vieron siquiera sufragados por un período de gran crecimiento económico. En este sentido, la raíz de los problemas que afrontaba España se remontaba al bienio progresista. Como ya se ha indicado, el 3 de Junio de 1855 las Cortes habían aprobado una Ley General de Ferrocarriles que eximía las obras de construcción ferroviaria de las restricciones que la legislación de 1844 habían impuesto a la formación de empresas mixtas y, por añadidura, ofrecía incentivos como la garantía del reembolso, la libre importación de locomotoras, material rodante, raíles y el resto del equipamiento, así como la posibilidad de obtener cuantiosas subvenciones públicas. El 26 de Enero de 1856 entraron en vigor nuevas leyes sobre las operaciones bancarias y las entidades de crédito, que supusieron la transformación del Banco de San Fernando en el Banco de España, la regulación de las operaciones financieras e incentivos a la constitución de nuevas entidades bancarias y de crédito.
- Merced a estos cambios, el clima de confianza generado por la vuelta a un gobierno abiertamente conservador fue acompañado por un periodo de intensa actividad económica, cuyo aspecto quizás más llamativo fue la construcción a gran escala de líneas ferroviarias. Al final del bienio progresista, la red de ferrocarriles española se reducía a unas pocas líneas cortas en los alrededores de Madrid, Valencia, Cádiz, Gijón y Barcelona. Durante los diez años siguientes, gracias en gran medida a la ayuda pública, se produjo una expansión gigantesca, y se echaron los cimientos del moderno sistema ferroviario español. En conjunto, en el periodo 1856-1868 se construyeron 4898 kilómetros de líneas, frente a los escasos 456 kilómetros del periodo 1848-1856. En cuanto al control de la red, surgieron dos grandes compañías, bajo control mayoritariamente extranjero y participadas en parte por entidades foráneas: la del Norte, que explotaba la línea de Madrid a Irún y sus numerosas filiales, y la de Madrid-Zaragoza-Alicante, que prestaba sus servicios en Cataluña, Levante y Andalucía.
- Si alguna aspiración tenía la Ley de 1855 además del lucro rápido, era la esperanza de que la construcción del ferrocarril sirviera de acicate a los demás sectores de la economía. Sin embargo, aunque sí es cierto que muchos de los problemas del país se debían a las malas comunicaciones y a la ausencia de un mercado nacional, la situación económica nacional no permitía mantener una red ferroviaria de las dimensiones y complejidad de la que se acababa de inaugurar. Así pues, a corto plazo el ferrocarril no tuvo el efecto esperado ni siquiera en términos del rendimiento esperado por los inversores. No quiero decir que no se produjeran adelantos en la industria, pues Cataluña siguió desarrollándose y fue en esta época cuando empezaron a descollar los alrededores de Bilbao y Oviedo como centros de la industria pesada. Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores, no cabe duda no sólo de que no se produjo una revolución industrial, sino de que incluso los escasos progresos realizados fueron muy vacilantes.
- ¿Por qué? En pocas palabras, dejando de lado ciertos problemas concretos –el algodón, por ejemplo, se vio muy afectado por el estallido de la guerra civil americana- el hecho es que la cuantía relativamente escasa de capital disponible para las inversiones se empleó erróneamente. En el caso del capital español, el principal culpable fue ante todo la desamortización. Las grandes inversiones en tierras que ocasionó se llevaron a cabo en condiciones que impedían en gran medida la utilización de los ingresos generados en nuevas inversiones. Se produjo una considerable expansión de la superficie de tierra labrada y un aumento sostenido de la producción de cereales, pero el rendimiento seguía siendo bajo y buena parte de las nuevas tierras roturadas eran de poca calidad. Como la mano de obra seguía siendo barata y los precios de los cereales estaban protegidos, no había ningún incentivo para invertir en mejores métodos de producción. Y, mientras no hubiera una mejora en los métodos, grandes ejércitos de labradores sin tierra, que de otro modo se habrían dirigido a la industria, permanecían sumidos en una pobreza desesperada en las grandes fincas. Todo ello hacía además que la agricultura constituyera un mercado naturalmente pobre para la industria española.
- Sin embargo, no hay que achacar exclusivamente a la desamortización el que nos e produjera una revolución industrial en el país. Pese a los objetivos declarados de la Ley de 1855, el “boom” del ferrocarril también fue desastroso. Gracias a las condiciones preferentes que concedía dicha Ley, en el periodo 1856-1864 la red ferroviaria recibió aproximadamente quince veces más inversiones, españolas y extranjeras, que la industria. Además, salvo en la industria del carbón, que sí registró un alza significativa en la demanda, el ferrocarril no tuvo el efecto multiplicador que se esperaba de él: debido al a exención de aranceles sobre el equipo ferroviario, resultaba infinitamente más barato importar raíles, locomotoras y material rodante que adquirirlos en España. Al mismo tiempo, los costos de construcción eran artificialmente elevados, gracias, en primer lugar, a la orografía escarpada de España y, en segundo lugar, a la adopción de un ancho de vía mayor al que se iba imponiendo en el extranjero, motivada por la creencia de que la topografía nacional requería locomotoras mucho mayores. Como es natural, tampoco podía el producto acabado generar excesivo capital para nuevas inversiones, pues su rentabilidad rea muy reducida. Además, era más que evidente que la red ferroviaria se instaló con numerosas deficiencias técnicas: el deseo de reducir los costos de construcción y circunscribirse a las zonas más pobladas del país hizo que en la construcción de numerosas líneas principales s siguieran rutas extremadamente sinuosas; por otra parte, no era raro que algunas líneas principales dispusieran únicamente de una vía. Si añadimos a ello el defectuoso mantenimiento de las vías, las locomotoras y el material rodante, debido a la falta de fondos, todos estos factores contribuyeron a que el sistema en conjunto fuese lento e ineficaz.
- Algunos de los puntos de esta tesis pueden ponerse en entredicho: el hierro español era tan caro que habría tenido pocas oportunidades de prosperar incluso sin la dura competencia extranjera; el capital extranjero probablemente no se habría invertido en absoluto n España de no haber sido por la Ley del Ferrocarril y los inversores españoles no disponían de los recursos suficientes para que, si se hubieran interesado por la industria, las cosas hubieran sido de otro modo. Sin embargo, es innegable que O’Donnell trajo consigo tan poca prosperidad como orden. El campo seguía sumido en los disturbios: en 1861, Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba asistieron por lo menos a 495 incidentes de incendios de cultivos. En Junio de dicho año se produjo una insurrección agraria a gran escala en Loja. También hay que indicar que la combinación del “boom” del ferrocarril con la rápida expansión de la banca dio lugar a la generalización de la corrupción y, con ella, provocaron el riesgo de una grave pérdida de confianza comercial, que acabaría siendo prácticamente endémica.
- Del mismo modo en que los problemas sociales y económicos inherentes a la España liberal siguieron vigentes, ocurrió otro tanto con las deficiencias políticas, pues la tranquilidad relativa de los primeros años de gobierno de O’Donnell se vio pronto enturbiada por la unificación de Italia. Para los progresistas de toda laya, el reconocimiento del nuevo Estado era imperativo, algo a lo que se resistía O’Donnell, sabedor de que dicha iniciativa lo enemistaría por completo con Isabel II. Los progresistas que habían ingresado en la Unión Liberal –los llamados “resellados”-estaban cada vez más inquietos, y algunos de ellos –Ríos Rosas, Posada Herrera y Manuel Alonso Martínez- acabaron por romper con el régimen. La revuelta no se confinó a los elementos progresistas de la Unión Liberal. El comandante del ejército expedicionario enviado a México, general Juan Prim, tenía vínculos familiares con aquel país, por lo que pronto comprendió que la intervención tenía pocas probabilidades de éxito, replegándose a Cuba. Napoleón III, cada vez más interesado por la creación de un estado satélite en México, se enfureció, como ocurrió con los unionistas moderados, ya que la esencia de su política exterior siempre había sido la amistad con Francia. Descontento, O’Donnell ordenó el procesamiento en consejo de guerra de Prim, descubriendo que dicha maniobra era bloqueada por Isabel, que discrepaba con Napoleón III sobre quién debía nombrarse para el trono creado en México, por lo que apoyaba el modo de proceder de Prim. Así pues, se permitió la huida impune del comandante del ejército expedicionario, lo que indignó aún más a los aliados moderados de O’Donnell. Atribuyendo la permisividad del primer ministro al hecho de que Prim fuera un “resellado”, muchos de ellos rompieron también con O’Donnell.
- Muy alarmado, éste trató de conciliar a las facciones rivales de su partido mediante una reestructuración general, pero a nadie se le escapaba que la Unión Liberal estaba en estado de descomposición casi terminal. Además, resultaba imposible apaciguar las rivalidades personales que enemistaban al progresista Prim con el moderado Serrano: las concesiones realizadas en un sentido sólo servían para agravar los problemas en el contrario. A finales de Enero de 1863, el nuevo gabinete estaba herido de muerte y las Cortes eran virtualmente incontrolables. El 7 de Febrero, O'Donnell optó por su disolución. Pero para entonces ya había perdido la confianza de la Corona, pues Isabel no había apreciado varios de sus cambios ministeriales, por no mencionar su rechazo a tolerar la idea, que acababa de volver a salir a la palestra, de que debía permitirse el regreso de María Cristina de su exilio. De modo que sólo accedió a la disolución supeditándola a condiciones que sabía inaceptables para O’Donnell. Exhausto y deprimido, el 27 de Febrero el general dimitió: su experimento de reagrupación de los liberales había fracasado.
- DESINTEGRACIÓN Y DECADENCIA
- Dadas las inclinaciones de Isabel II y su camarilla, sólo cabía esperar una conducta tras la caída de O’Donnell. En efecto, la reina, no contenta con invitar a los moderados a formar de nuevo gobierno, escogió también un primer ministro que ni tan siquiera era puritano, sino el doctrinario marqués de Miraflores, quien dejó inmediatamente claro que quería “hacer” unas Cortes más dóciles convocando nuevas elecciones. Los progresistas, sospechando acertadamente que la votación se celebraría en condiciones de parcialidad extrema, replicaron abandonando el gobierno. Al comprobar que no tenían el efecto deseado de convencer a la reina de que dejara de oponerse a un gobierno progresista (aunque la administración de Miraflores fue efímera, le siguieron tres gabinetes doctrinarios más, presididos por Lorenzo Arrazola, Alejandro Mon y, sobre todo, Narváez), Prim y algunos más comenzaron los preparativos para un pronunciamiento. Dicho esto, hay que precisar que muchos miembros del partido estaban abiertamente descontentos, pues no olvidemos que poco tenía de fuerza revolucionaria. Prim, por ejemplo, había contribuido al derrocamiento de Espartero en 1843 y todavía por entonces seguía siendo ante todo un hombre de orden, ya que su ruptura con el régimen se debía en buena medida al resentimiento personal. Igualmente, si Olózaga (convertido en el “venerable anciano” del partido) se había decantado por la rebelión, fue sobre todo porque aspiraba a suplantar a Espartero como héroe de las masas.
- Como cabe imaginar, los demócratas padecían contradicciones similares. Aunque los años que median entre 1856 y 1863 se vieran marcados por una intensa persecución, las reacciones del partido se veían entorpecidas por sus escisiones internas. Como la mayoría de sus colegas, más asentados, el líder del partido, Nicolás Rivero, aceptaba la monarquía y creía que la vía correcta pasaba por una colaboración más estrecha con los progresistas. Sin embargo, su autoridad era cada vez más cuestionada por Francisco Pi y Margall, mucho más radical que él, quien conciliaba un apoyo a la República federal con una oposición profunda a la política social liberal. También proclive a la República era la otra estrella en ascenso del partido, Emilio Castelar, quien, a diferencia de Pi, creí que le proceder correcto no consistía en conquistar el respaldo de las masas, sino en atraer el de los progresistas. Naturalmente, pronto se enzarzaron ambos en una cruda polémica. Después de derrotar al primer rival (Pi y sus seguidores pronto fueron desplazados del primer plano), Castelar se volvió hacia Rivero y lo destronó como líder del partido, al que llevó después a una alianza revolucionaria con los progresistas. Sin embargo, Rivero, que no aceptaba su derrota, lanzó un contraataque que pronto despojó a Castelar de su victoria. Dicho de otro modo, el democratismo, tan fácil presa de la intriga como cualquier otro movimiento, estuvo temporalmente fuera de juego.
- Los progresistas y demócratas, desunidos y ambivalentes, no suponían gran amenaza. Pese a ello, la desazón de la reina iba en aumento. España pasaba ahora por graves dificultades económicas, cuyas causas eran complejas. Por una parte, se estaba descubriendo que los ferrocarriles no iban a arrojar ni de lejos los dividendos esperados, lo que provocó una serie de quiebras bancarias y grandes tensiones en el mercado bursátil. Por otra, también iba quedando de manifiesto que había un gigantesco agujero en las finanzas del gobierno: ante la necesidad de financiar, no sólo la expansión ferroviaria, sino también la aventura militar precisamente cuando se estaba recortando al máximo la desamortización, O’Donnell no había tenido más remedio que recurrir a nuevos y cuantiosos empréstitos, tanto nacionales como extranjeros. Como consecuencia de ello, la deuda nacional pasó de 13778000 reales a 15828000 en 1864. Eso forzó al Banco de España a reducir considerablemente sus préstamos al sector privado.
- Para incrementar como fuera los ingresos fiscales, Narváez trató de imponer un préstamo forzoso a las nuevas Cortes, que lo rechazaron por dos veces. Muy irritada, Isabel se adelantó con una solución personal consistente en la propuesta de venta del patrimonio real, tres cuartos de cuyos ingresos irían al Estado y el cuarto restante a la Corona. Provocó un estallido de indignación: la mayoría de la oposición sostenía que la propuesta real sólo tenía por objeto rellenar sus propias arcas. Por sus críticas especialmente acerbas, Castelar se convirtió en la diana del nuevo gobierno, que exigió su dimisión de la cátedra que ocupaba en la Universidad de Madrid, con lo que consiguió no sólo la dimisión del rector de la universidad, sino el estallido de graves disturbios estudiantiles. Aunque la Guardia Civil se bastó para controlar la situación, la confianza de Isabel sufrió un nuevo revés, volviendo a recaer cuando Prim, que estaba exilado, lanzó el primero de una serie de pronunciamientos fallidos. Para detener la hemorragia de los precios de las acciones, la reina se volvió una vez más hacia O’Donnell.
- Nombrado primer ministro el 21 de Junio de 1865, O’Donnell promulgó inmediatamente una serie de medidas para conciliar a la oposición. Muchos de los disidentes de la Unión Liberal del periodo 1860-1863 fueron invitados a participar en el gobierno o apaciguados por otras artes; se concedió la amnistía y rehabilitación a Castelar y sus partidarios; se reforzó la estabilidad de la función pública protegiéndola de los nombramientos y despidos políticos; se aprobó una nueva Ley Electora que triplicó el número de votantes reduciendo los requisitos patrimoniales y se reconoció finalmente l Estado independiente de Italia. Pese a su honestidad, estas iniciativas no fueron suficientes. En primer lugar, los progresistas no cejaron en su intransigencia. Aunque la mayoría de los notables del partido eran ahora muy partidarios de volver a entrar en las Cortes, las bases se habían entusiasmado con la idea de la revolución (por si fuera poco, Olózaga los azuzaba, determinado como estaba por una parte a vengarse por los acontecimientos de 1843 y, por otra, a contrarrestar el creciente ascendente de Prim). Mientras tanto, se imponía la convicción entre algunos de los líderes más jóvenes del partido de que ceder mermaría la credibilidad de los progresistas como movimientos político. El 29 de Octubre, en una ruidosa reunión del partido se votó así la prosecución del boicot.
- Mientras tanto, España se seguía sumiendo en una crisis económica y financiera más y más profunda. Europa entera estaba en recesión, por lo que tanto la inversión extranjera como los precios de los principales productos de exportación españoles se vieron muy perjudicados. Tras una relativa estabilización en verano de 1865, la caída del precio de las acciones se aceleró bruscamente. Esto provocó un mayor crecimiento del déficit público, lo que acarreó una recesión generalizada. La construcción de ferrocarriles se paralizó, muchos bancos y entidades de crédito se vieron forzados a cerrar las puertas y la producción industrial cayó en picado, especialmente en los ámbitos económicos –el hierro andaluz, por ejemplo- que ya eran deficitarios. En 1866 se produjo también una grave inundación que echó a perder las dos cosechas posteriores, hizo aumentar en un 45 por 100 el precio del trigo y sumió a vastas regiones del país en una crisis de subsistencia a la antigua usanza. Ante la insuficiencia de las medidas paliativas adoptadas por las autoridades para resolver el problema, se produjo un gigantesco rebrote del bandolerismo y otros disturbios.
- Algunos historiadores persisten en denunciar que se ha exagerado la magnitud de esta crisis: todo cuanto se puede afirmar a ciencia cierta es que no fue el principal detonante de la caída del régimen. Prim llevaba cierto tiempo preparando un levantamiento, pero sus dos conatos de pronunciamiento de 1866 recibieron escaso respaldo popular. El primero de ellos fue una revuelta clásica de oficiales orquestada por Prim, pero el segundo –el estallido que se produjo en los cuarteles de San Gil, de Madrid, el 22 de Junio- no sólo se articuló en torno al apoyo de la soldadesca, sino que participaron también los demócratas, por lo que habría debido tener más eco del que realmente tuvo.
- Con todo, el régimen no sacó ningún partido de su habilidad en hacer frente a estos retos. Isabel, muy dolorida por la “traición” de O’Donnell, llevaba cierto tiempo estudiando la posibilidad de deshacerse de él, de modo que no costó convencerla de que el levantamiento de San Gil fue responsabilidad del general. Cuando O’Donnell, unos días más tarde, le presentó para su aprobación la lista de los senadores nuevos, la rechazó, desairándolo públicamente y no dejándole más opción que dimitir de nuevo. A ello contribuyó el que con los nuevos nombramientos propuestos quería suspender temporalmente las libertades civiles para que el gobierno pudiera enfrentarse con más eficacia a la crisis política y económica.
- En sustitución de O’Donnell, la reina recurrió una vez más a Narváez, que se comportó de una manera poco menos que suicida. En primer lugar, emprendió de inmediato una política de persecución de los progresistas y demócratas que forzó a la mayoría de sus líderes a huir al extranjero, convenciendo a estos últimos de la conveniencia de resucitar la alianza ideada por Castelar (en este sentido, fue capital el fracaso de la revuelta de San Gil, pues convenció a los demócratas de que el éxito dependía del apoyo de los generales). Las Cortes siguieron en funciones; el número de votantes se redujo drásticamente; se purgaron los municipios; la prensa fue sometida a las restricciones más severas de su historia y en el ejército se realizaron constantes cambios en el personal. En cuanto a lo que quedaba de irreducible en la Unión Liberal, sus líderes fueron expulsados de Madrid (O’Donnell se exilió en Biarritz) y se castigó al partido con nuevas elecciones caracterizadas por las numerosas trapacerías e intervenciones del gobierno. Por último, por si fuera poco, Narváez consiguió alienarse a muchos de los partidarios de los propios moderados al duplicar la contribución territorial, en un nuevo intento de incrementar los ingresos fiscales.
- El final llegó el 5 de Noviembre de 1867. Hasta entonces, O’Donnell se había negado categóricamente a unirse a la conspiración, pero ese mismo día murió de tifus. Tras su fallecimiento, nada podría disuadir a sus partidarios, cada día más enfurecidos, entre los que descollaban los generales Serrano, Dulce y Ros de Olano, de engrosar las filas de la conspiración. Isabel, progresivamente aislada, perdió también el 23 de Abril de 1868 el apoyo de Narváez, que había contraído una pulmonía doble y siguió a O’Donnell a la tumba. Ya nada podía detener la explosión de la revolución, y mucho menos aún el nombramiento del muy desacreditado Luis González Bravo para sustituir al viejo general (el nuevo primer ministro empezó su carrera como radical, pero en 1843 traicionó a los progresistas haciendo de “candidato falso” en beneficio de Narváez). Aunque parezca increíble, el nuevo dirigente consiguió engrosar la lista de enemigos de la reina: varios ascensos especialmente torpes hicieron aumentar el número de descontentos en el ejército y los recortes en el presupuesto naval indignaron a muchos almirantes. Más grave aún fue la ineptitud de que hizo gala González Bravo con respecto a los generales unionistas. Ante la presunción fundada de que conspiraban contra el régimen, una cosa era arrestarlos a todos súbitamente a primera hora de la mañana del 7 de Julio de 1868; otra muy distinta fue despacharlos a todos a las islas Canarias, desde donde no les costaría mucho trabajo unirse a la oposición.
- La situación se decantaba inexorablemente a favor de Prim y los progresistas más moderados, especialmente porque ahora tenían menor necesidad de recurrir a los servicios delas clases bajas: Rivero, Pi, Castelar y el resto de los líderes demócratas estaban completamente al margen de lo que se está cociendo. Con la garantía del respaldo de los generales enviados a las Canarias y sabedor de que los preparativos de la revuelta estaban ya muy avanzados, el 12 de Septiembre, Prim zarpó de Londres para unirse al comandante de la fragata Zaragoza. El 18 de Septiembre, ambos se pronunciaban en Cádiz, y al día siguiente lo hacía l grueso de los generales “unionistas”. En Madrid, González Bravo dimitió y se exilió en Francia, por lo que se formó un nuevo gabinete presidido por el todavía leal general José Gutiérrez de la Concha. Aunque ciudad tras ciudad y guarnición tras guarnición se pronunciaban contra la reina, la cuestión se zanjó en el campo de batalla: el 28 de Septiembre, las fuerzas que los rebeldes habían podido congregar se dirigieron hacia el norte, bajo el mando del general Serrano, enfrentándose al ejército leal en Alcolea e infligiéndole una derrota decisiva. Al día siguiente, Isabel escapó a Francia y, el 3 de Octubre, un Serrano victorioso entraba en la capital. Los Borbones habían sido erradicados, o eso parecía.
- LA REVOLUCIÓN DE LA OLIGARQUÍA
- En definitiva, ¿qué fue lo que acabó con Isabel II? Al nivel más inmediato, naturalmente, la respuesta es que, gracias en gran parte a su volubilidad y estupidez, la reina había dilapidado su legado. Influida por una camarilla cuya naturaleza era causa de provocación incluso para los liberales más moderados, se había granjeado la enemistad inquebrantable de progresistas y demócratas con su determinación de excluirlos de los puestos de mando, haciendo caso omiso del hecho de que muchos de sus miembros estaban más que dispuestos a integrarse en el régimen. Quizás fuera aún más perjudicial el que nunca hubiera dejado de intrigar a espaldas de sus servidores más leales, lo que les imbuyó de la convicción de que su pervivencia en el trono era lisa y llanamente incompatible con la resolución de los inmensos problemas que lastraban a España a finales del decenio de 1860.
- Sin embargo, aunque es cierto que muchos de los problemas de la monarca fueron fruto de sus deficiencias personales, considerarla la causa de todos los males resultaría superficial. La reina complicó infinitamente más las cosas con su presencia, pero no pueden achacársele los defectos básicos del sistema político que había heredado. Ninguno de los dos partidos fundamentales, meras agrupaciones de notables con unas nociones ideológicas confusas, tenía la cohesión necesaria para gobernar España por sí solo durante un periodo de tiempo suficiente, pero ninguno estaba dispuesto a ceder voluntariamente el poder al otro. Además, teniendo en cuenta que el objetivo primario de todos los políticos españoles era básicamente asegurarse un puesto lucrativo en la función pública, los intentos de unión liberal nunca habrían podido garantizar la estabilidad precisa, pues fuese cual fuese la facción ganadora, siempre habían otras que se sentían resentidas y descontentas.
- El régimen isabelino, a pesar de estar aquejado de múltiples defectos y contradicciones, era mucho más sólido de lo que parecía. En el decenio de 1860 se vio confrontado con lo que a primera vista semejaba una oposición durísima en forma de un partido democrático bien establecido, una prensa radical, y unmovimiento obrero incipiente, mientras sucesivas oleadas de desamortización habían trasformado a España en un auténtico polvorín. Pero las apariencias engañan. Por terrible que fuera el movimiento radical, estaba trágicamente dividido y era incapaz de conservar el poder. Por lo tanto, si el régimen isabelino fue derrocado, no se debió a la presión exterior, sino más bien a su propia desintegración.
- En este proceso, obviamente, el ejército desempeñó un pale fundamental. Ascendidos al rango de administradores del poder, generales como Espartero, Narváez, O’Donnell, Serrano y Prim se convirtieron en protagonistas principales de la escena política, sin dejar de competir entre ellos. Este hecho, fuente por sí solo de nuevas disidencias en forma de facciones, aportó al mismo tiempo los instrumentos del cambio político, pues los progresistas y moderados eran tan incapaces de provocar un cambio de régimen como los radicales. De ahí que difiriera la fortuna de Isabel II en 1854 y 1868; mientras en el primer caso, prácticamente ningún general deseaba su derrocamiento, en el segundo, eran demasiado numerosos.
- La revolución de 1868 –la “Gloriosa”, como daría en llamarse- fue ante todo un movimiento destinado a acabar con la obligación de rendir cuentas ante el trono. Dicho esto, no había consenso entre los rebeldes sobre quién había de sustituir a Isabel. Algunos de los demócratas, sin duda, deseaban una república, pero, sobre este tema como sobre tantos otros, estaban divididos: por otra parte, tanto ellos como las masas no fueron sino actores secundarios en el drama desencadenado por Prim y sus colegas generales. En el caso de los demás, aunque concordaran en que debía existir una monarquía constitucional, algunos se inclinaban por la hermana de Isabel, Luisa Fernanda, y otros por un príncipe extranjero. En la planificación de la Gloriosa, todos estos puntos fueron cuidadosamente evitados, con la promesa de que la decisión definitiva correspondería a una asamblea constituyente elegida por sufragio universal directo. Dicho en pocas palabras, dadas las patentes divisiones que aquejaban al movimiento revolucionario, era altamente improbable que, pasara lo que pasara, España fuese a entrar en un periodo de concordia o de estabilidad.
- 7. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
- LA CASA DE LOCOS
- Se atribuye a Amadeo de Saboya, el joven príncipe italiano traído finalmente a España en sustitución de Isabel II, la observación hecha poco antes de su abdicación de que España se había convertido en una casa de locos. Como monarca orgulloso de su constitucionalismo, se comprende su desesperación. En efecto, la coalición que había derrocado a Isabel se disolvió casi inmediatamente, dejando a la revolución sin base para un gobierno estable. La situación se complicó gravemente por el estallido de una insurrección de grandes proporciones en Cuba y la proclamación dela República en la metrópoli, pero aún habían de producirse más desastres: en efecto, el país se sumió no en una, sino en dos guerras civiles. No es de extrañar que eso diera lugar a una renovada intervención militar y a la restauración de la dinastía borbónica en la persona del hijo de Isabel, Alfonso XII. Así pues, en menos de seis años la rueda había dado una vuelta completa. Sin embargo, el periodo que media entre 1868 y 1874 tiene suma importancia. El radicalismo español, por fin con el espaldarazo de las masas, atacó al sistema liberal a cara descubierta, aunque fuera incapaz de salir airoso. De modo que los herederos del moderantismo y el progresismo hubieron de definir España a su propia imagen y semejanza, permitiendo que los efectos nocivos de la desamortización se emponzoñaran ad infinitum. En breve, el sexenio constituyó la última esperanza de paliar la revolución liberal y, por extensión, un punto de inflexión en la historia de España.
- EQUILIBRIO DE FUERZAS
- Antes de abordar el sexenio, hay que examinar las fuerzas que estuvieron detrás del derrocamiento de Isabel II. Para los antiguos unionistas como el general Serrano, el objetivo de la revolución se había cumplido con la partida de Isabel. Fueron los últimos en sumarse a la conspiración, tan sólo aspiraban a un régimen moderado basado en la Constitución de 1845 y abogaban porno buscar un sustituto a Isabel II que no fuera su hijo de diez años, Alfonso, su hermana, Luisa Fernanda, o su cuñado, el duque de Montpensier. Algo más determinados a llevar a cabo algún tipo de reforma política estaban el general Prim y los progresistas. Pero tampoco ellos presionaron excesivamente por un cambio radical: el manifiesto emitido por Prim al comienzo de la revolución exigía poco más que el fin de la corrupción y un mayor respeto de las libertades civiles. De suerte que, a la derecha de la coalición revolucionaria se encontraban dos partidos cuyo eslogan de “España con honra” constituía poco más que una hoja de parra puesta sobre las vergüenzas del sistema político vigente para la perpetuación de una versión ligeramente modificada del mismo. Para encontrar un ideario de transformación verdadera, hay que volverse hacia los demócratas y, en particular, hacia sus vástagos, los republicanos. Ambos grupos proclamaban la necesidad de una revolución completa. Dejando de lado la cuestión de la monarquía, sobre la cual discrepaban, propugnaban un programa de reformas que atendiera las quejas del populacho. Pero también en este sentido había múltiples problemas. Rivero, tan oportunista como cualquier progresista, iba a resultar más que dispuesto a transigir con las fuerzas de la reacción. En cuanto a los republicanos, se había abierto un foso entre los partidarios de Castelar y los de Pi y Margall, que sólo colmaba en parte l factor de que, después de años de discusiones sobre la forma que debería adoptar una república, el debate se hubiera zanjado con la victoria de los defensores de un Estado federal.
- Para comprender la situación imperante en las filas del republicanismo, hay que analizar las figuras de Francisco Pi y Margall y Emilio Castelar. Pi, catalán de origen humilde nacido en 1824, influido por Hegel y Proudhon, rechazó el catolicismo y, en 1847, se lanzó a la carrera de crítico literario en la capital. Pronto se dedicó al periodismo radical y, en 1854, ya era una voz influyente en este bando. Pero su presencia distaba de ser grata. Era un hombre rígido y austero, completamente indiferente al lujo y la promoción personal, que contemplaba con un desprecio infinito el personalismo y la corrupción del sistema político español. Preocupado por la idea de que los demócratas caerían inevitablemente en las fauces de tal sistema, empezó a presionar por una revocación de la alianza del partido con los progresistas. A comienzos de la década de 1860, sus ideas se habían cohesionando en torno a varios principios fundamentales, entre los cuales el más importante era el de que en España no imperarían la libertad ni la justicia social hasta que el Estado fuera reemplazado por una federación de comunidades regionales (no en vano Pi era catalán). Castelar, por el momento, estaba dispuesto a aceptar esa tesis, pero ciertos pormenores dividían profundamente a ambos. Mientras Pi era mucho más proclive a sentimentalizar el concepto de pueblo y concebía la República como un paraíso en la tierra, por ejemplo, Castelar, producto de la burguesía, veía la sociedad en términos básicamente elitistas, por lo que era un enemigo declarado del programa de reforma social de Pi. Apegado al ideario del laissez faire, laissez passer, en su corazón seguía siendo no sólo un retrógrado nacionalista español, sino un centralista cuyo ideal era una república unitaria.
- Así pues, en 1868 el bando demócrata estaba en una situación harto precaria. Sin embargo, no es esa la impresión que se obtiene de un estudio superficial de los acontecimientos de la Gloriosa. Los demócratas, desde los primeros compases de su formación como grupo, habían tratado de llegar a la masa urbana y rural mediante la publicación de una serie de diarios más o menos efímeros donde querían popularizar las ideas del proto-socialismo. Al tiempo, por medio de varias sociedades secretas, institutos culturales y asociaciones de trabajadores, procuraban darse los medios de provocar una insurrección popular. Aunque resulta difícil cuantificar los efectos de estas actividades, lo cierto es que en el decenio de 1860, España contaba on un movimiento obrero incipiente que tenía su expresión en las organizaciones sindicales, el descontento rural y el radicalismo urbano. Además, gracias a los acontecimientos de la década de 1860, este proceso de politización subió un peldaño. Tras el levantamiento de San Gil, Narváez había abolido el derecho de asociación y decretado la prohibición absoluta de todas las huelgas y manifestaciones. Sin embargo, en el contexto de la crisis de 1866-1868, el impacto de estas medidas fue muy grave. La revuelta de Prim, un nuevo revulsivo para los demócratas, condujo a una serie de insurrecciones populares. Este proceso fue acompañado por la formación de juntas revolucionarias, que procedieron a ordenar el cierre o la demolición de numerosas iglesias, la abolición inmediata de los consumos y los derechos de puertas y la formación de milicias populares. Todas estas medidas fueron correspondidas por manifestaciones triunfantes, actos de anticlericalismo y ocupaciones de tierras. La Gloriosa, lejos de ser un asunto puramente militar como anticipaba el general Prim, arrastró tras de sí un vigoroso movimiento popular: la cuestión clave era si lograría imponer su ideario sobre la revolución en su conjunto.
- TRAS EL ESTALLIDO DE LA REVOLUCIÓN
- Los días inmediatamente posteriores al estallido de la revolución fueron de gran confusión. Pero ya se incubaban los disturbios. EN Madrid se habían formado en realidad dos juntas en vísperas de la batalla de Alcolea, una compuesta exclusivamente de progresistas y unionistas y otra sólo de demócratas. Tras la llegada del victorioso general Serrano, se decidió la creación de un nuevo parlamento cuyos miembros se elegirían por sufragio universal. Los radicales comprobaron sorprendidos que sólo obtenían el cuarto de los escaños, y que eran excluidos del gobierno creado por Serrano: la confrontación era inevitable. La situación tuvo su desenlace en los tres mítines gigantescos celebrados entre el 11 y el 25 de Octubre. Ante la asistencia masiva de 10000 militantes, se decidió que los demócratas defendieran la causa de una república federal y eligieran un nuevo comité central, del que se excluiría al cada vez más desacreditado Rivero. Indignado, este se pronunció a favor de una monarquía constitucional y entabló negociaciones con los unionistas y los progresistas para la formación de un nuevo partido, que agrupara a todos los miembros monárquicos de la coalición revolucionaria, el Partido Monárquico-Democrático. En tan sólo dos meses, la coalición revolucionaria se había escindido sin posibilidad de enmienda.
- A medida que fue avanzando el otoño se fueron agrandando estas disensiones. Por una parte, el gobierno aceptaba formalmente muchos de los objetivos del programa revolucionario: por ejemplo, garantizaba la libertad religiosa, al tiempo que en virtud de varios decretos se expulsaba a los jesuitas, se disolvían todas las comunidades religiosas creadas desde 1837 y se prohibía la tenencia de bienes incluso a aquellas cuya existencia se toleraba. Por otra, sin embargo, parecía determinado a refrenar la revolución. Así, aunque se endulzaban las medidsa mediante la incorporaicon de muchos de sus miembros a los nuevos ayuntamientos y diputaciones que se habían constituido tras el levantamiento, se disolvían las juntas y se revocaban muchas de sus medidas, mientras se llevaba a cabo un intento concertado de desarmar las milicias. En gran menoscabo de los radicales, la edad de votar se fijaba en veinticinco años en lugar de veinte, mientras se les arrebataba la capacidad de convocatoria de actos de masas con el retorno forzoso a sus pueblos de los numerosos campesinos que habían entrado en tropel en las ciudades en busca de trabajo. También resultaba inquietante en ese sentido el monopolio virtual concedido a los progresistas y unionistas en materia de nombramiento de los gobernadores civiles y capitanes generales s de la revolución. Mientras tanto, muchos elementos del programa popular se desvirtuaban o convertían en papel mojado: no sólo no se trató de separar la Iglesia del Estado, sino que se restringía la demolición de los conventos –una fuente importante de trabajo para los parados- mientras se reinstauraban los monopolios de la sal y el tabaco y se sustituían los consumos por una contribución que debían pagar los mayores de catorce años.
- Como los esfuerzos por ayudar a la población fueron muy escasos, los republicanos pronto recabaron un considerable grado de apoyo de las masas. Dado que, en muchas zonas, el proyecto de una república federal no se nutría sólo del descontento social, sino de otros problemas en Barcelona, por ejemplo, atraía a los “renacentistas” catalanes, que habían entrado en acción a finales del decenio de 1850), las elecciones municipales celebradas el 18 de Diciembre trajeron consigo una serie de tremendas victorias republicanas: en Sevilla, por ejemplo, los votos republicanos fueron siete veces más numerosos que los monárquicos. Pese a la gran reticencia de sus líderes, los radicales no se contentaron con la agitación política. Las clases bajas de Cádiz y Málaga, radicalizadas por varios factores, se insurgieron ante la supresión de las milicias, provocando revueltas que sólo se acallaron después de varios días de lucha enconada. Otras ciudades tan dispares como Barcelona, Valencia, Marbella, Sevilla, Aranjuez, Granada, Almadén, Carmona, Salamanca y Astorga fueron testigos de varias huelgas, mientras por doquier se producían revueltas agrarias. Como la respuesta de las autoridades fue invariablemente la represión, la situación se polarizó aún más.
- Para empeorar las cosas, la crisis se había extendido a la isla de Cuba. Cuba, la mayor y más valiosa de las posesiones coloniales españolas que quedaban, se había convertido, desde los años de la independencia latinoamericana, en el mayor productor de azúcar del mundo. Ese emporio había caído bajo el dominio de un restringido estrato de cultivadores y comerciantes; el resto de la población la componían una mescolanza de pobres blancos, mulatos y negros. De la población de color, n tercio seguía estando esclavizado. Pese a su riqueza, sin embargo, la oligarquía colonial carecía de poder político, pues Cuba estaba bajo la férula del todopoderoso capitán general. La desazón cundía entre los hacendados, pero los temores raciales sólo les habían empujado a un discreto reformismo. Para gran parte de la población, y en especial los agricultores de la mitad oriental de la isla, que eran mayoritariamente pobres y mestizos, con eso no bastaba. Cuando quedó patente la intransigencia de Madrid, comenzaron los preparativos de la revuelta. Por un momento pareció que la Gloriosa podía ganar la partida, pues se sabía a Prim y Serrano partidarios de una política de conciliación, pero, en un gesto muy característico de los acontecimientos que habían de seguirle, el capitán general adoptó una postura tan beligerante que hizo inevitable el estallido de la guerra, en octubre de 1868.
- Para la Gloriosa, la insurrección cubana, que sumió a la isla en una guerra salvaje que había de durar diez años, fue una especie de cataclismo. En un principio, su impacto fue atenuado, pues la atención pública se centraba en las elecciones constituyentes convocadas para Enero de 1869. Pese a la notable intervención del gobierno, los federalistas tuvieron un éxito relativo, alzándose con sesenta y nueve escaños, la mayoría de ellos concentrados en los tradicionales feudos radicales del este y el sur. Sin embargo, los progresistas y unionistas obtenían conjuntamente 228 escaños, lo que hizo que España se rigiera por un estatuto que preservaba los principios de la monarquía constitucional, una Iglesia oficial y un ejército reclutado mediante el servicio militar obligatorio, pero dejaban de restaurarse mitos radicales como era la milicia nacional. Se había dado un gran paso –la Constitución suponía progresos fundamentales como la libertad religiosa y la extensión del derecho de voto a todos los varones mayores de veinticinco años- pero ni los republicanos ni sus simpatizantes podían estar satisfechos.
- Con todo, cuando finalmente la Constitución fue aprobada, Pi y Castelar obtuvieron un arma mucho más poderosa. Como hemos visto, la oposición a la conscripción fue una parte esencial del ideario demócrata, y no cabe duda de que tuvo una función capital en la popularización de la política radical que se había producido desde la Gloriosa. De ahí la importancia de la revolución cubana en que la situación iba de mal en peor. Inicialmente, Prim buscó una salida negociada, pero se vio frustrado por la sacarocracia, que organizó una revuelta por su cuenta y riesgo, con ayuda de las milicias, compuestas por 30000 voluntarios, que habían creado para luchar contra los rebeldes. Los españoles, forzados a dar su acuerdo a una solución militar, descubrieron que la tarea excedía sus fuerzas: no sólo las fuerzas leales eran insuficientes para imponer su dominio en las abruptas tierras nativas de los rebeldes, sino que sus prácticas eran tan salvajes que empujaron a los insurgentes a una guerra a muerte. Asediado por las demandas de los capitostes del algodón, que le urgían a restaurar el orden, el 25 de Marzo de 1869 Prim se vio forzado a llamar una quinta de unos 25000 hombres.
- Para los radicales, esa fue la traición imperdonable. La única esperanza de los republicanos, en difícil situación –como veremos, entre otras muchas cosas, en l otoño de 1868 se habían producido los primeros conatos de aparición de un movimiento revolucionario radicalmente opuesto a cualquier tipo de participación en la política burguesa- era embarcarse en la corriente de la insurrección popular. Ni Pi ni Castelar estaban en condiciones de prever esta deriva, por lo que empezaron a perder el control de la situación; en verano de 1869 aparecía el denominado “movimiento pactista”. El “pactismo”, esencialmente una serie de alianzas regionales destinadas a defender el “contenido” de la revolución mediante las armas, tuvo por efecto ceder la iniciativa a varias figuras de orden menor, para quienes la revuelta era el único modo de alcanzar sus fines personales, ya se tratara del medro personal, la imposición de un programa más radical o la conquista completa del republicanismo en nombre del socialismo. Así, entre los líderes centrales de las primeras revueltas de Cádiz y Málaga figuraban José Paul y Angulo, un jerezano acaudalado y cliente del general Prim, que se sentía insuficientemente recompensado; Fernando Garrido, un escritor y periodista que había sido durante años el pensador más radical en el campo demócrata en las cuestiones sociales; y el célebre “apóstol” anarquista Fermín Salvochea. Dirigido s por estos hombres, a principios de otoño estallaron levantamientos populares en Barcelona, Tarragona, Valencia, Zaragoza y varis villas de Cataluña, Andalucía y Levante, rápidamente acallados.
- Aunque resulta difícil generalizar, esta patética exhibición de los alzamientos sugiere que el federalismo empezaba a perder el control de la situación. En parte, ello se debía a unas condiciones económicas levemente mejores, pero también era un reflejo del bakuninismo. Tras la llegada de uno de sus partidarios italianos, Giuseppe Fanelli, en Diciembre de 1868, se creó una sección de la Internacional en una reunión celebrada en Madrid y, en el transcurso de 1869, se crearon nuevas secciones en ciudades como Barcelona, Cádiz, Valladolid y Jerez de la Frontera. En Junio de 1870 tuvo lugar un congreso general en Barcelona, del que surgió una organización nacional, la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (FRE). Mientras tanto, gracias en buena medida al hecho de que los “internacionalistas” estaban dominados por los discípulos de Bakunin, el congreso también votó la no participación de la FRE en la política. Aunque muchos de los partidarios de la FRE –un movimiento que jamás llegó a representar más que una fracción del pueblo bajo- ignoraron dicha resolución, es indudable que el desencanto se estaba extendiendo.
- Si las revueltas del Otoño de 1869 dieron lugar a divisiones cada vez más profundas entre la izquierda española, la derecha centró todos sus esfuerzos en la búsqueda de un nuevo monarca. En este sentido, la situación era especialmente compleja por el hecho de que tanto unionistas como progresistas tenían sus candidatos propios, en las personas de los cuñados de Isabel, el duque de Montpensier, y el duque de Sevilla. Sin embargo, ambos duques se eliminaron mutuamente –en un duelo en el que Sevilla recibió un disparo mortal- por lo que Prim se vio con las manos libres para buscar al príncipe extranjero que siempre había considerado aconsejable situar en el trono. Algo que resultó mucho más complejo de lo que esperaba Prim, hasta el punto de que sus esfuerzos también tuvieron el efecto inesperado de servir de detonante de la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Finalmente se encontró un candidato idóneo en la persona del duque de Aosta, de veinticinco años. Este hijo menor del rey Vittorio Emmanuele de Italia fue debidamente proclamado, el 16 de Noviembre de 1870, Amadeo I por las Cortes, por una mayoría del 92 por 100.
- AMADEO EL BREVE
- El nuevo rey que había traído Prim a España debía dotarla en principio de estabilidad, especialmente porque Amadeo era un joven concienzudo que estaba determinado a encarnar el modelo mismo de monarca constitucional. Sin embargo, en realidad las cosas distaban de ir bien: la precariedad de la situación de Amadeo fue puesta gráficamente de relieve por la sorprendente noticia de que Prim acababa de ser herido mortalmente por un grupo de asesinos desconocidos (aunque nunca se llegara a probar su culpabilidad, el principal sospechoso fue al parecer el ambicioso y resentido Paul y Angulo). Por si eso no fuera suficiente, Amadeo también se vio amenazado en un nuevo frente. El carlismo, relativamente tranquilo desde su derrota en 1849, levantó de nuevo la cabeza. Tras la muerte de Montemolín en 1861, sus aspiraciones al trono fueron heredadas por su sobrino, quien se dio el título de “Carlos VII”. Calculando que la revolución provocaría tal caos que acabarían por ofrecerle el trono, éste cultivaba desde 1868 una imagen moderada y aconsejaba a sus seguidores la participación en el proceso electoral. Organizados como la Asociación Católico-Monárquica, obtuvieron veinte escaños en las Cortes y se granjearon el apoyo de varios moderados de derechas. Sin embargo, el camino de la legalidad siempre había sido arduo, y la ascensión de Amadeo hacía casi inevitable que Carlos VII se decantara por la revuelta: de hecho, lo único que se lo impedía era su necesidad de hacer acopio de armas y dinero. En suma, además de la revuelta de Cuba, España estaba a punto de enfrentarse a una guerra civil.
- Huelga precisar que los carlistas no eran los únicos enemigos de Amadeo por la derecha, pues también existía otro aspirante al trono, en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II, de trece años de edad. En un principio, la causa borbónica sólo caló entre los elementos más leales de la aristocracia de la Corte y en el ejército. Sin embargo, pronto engrosaron sus filas varios grupos heterogéneos, desde los católicos indignados por la elección de un monarca italiano y los industriales catalanes deseosos de mantener los vínculos establecidos con Cuba hasta los representantes de la oligarquía colonial cubana. Ello propició la aparición de un vigoroso movimiento alfonsista conocido con el nombre de Liga Nacional, que aunó una hostilidad feroz a cualquier claudicación en Cuba con una serie de intrigas y conspiraciones.
- A corto plazo, no obstante el problema más inmediato que había de resolver Amadeo era la tensión que cada vez aherrojaba más al gobierno. Así, el veto de Prim a la candidatura de Montpensier se había combinado con su manipulación de los ascensos en el cuerpo de oficiales para marginar a los unionistas. Por consiguiente, ante la ira de Serrano, la representación de éstos en el gobierno se había ido reduciendo progresivamente, mientras se acrecentaba la de los demócratas. Una vez desaparecido Prim, el péndulo comenzó a desplazarse en la dirección opuesta: no cabía más alternativa que nombrar primer ministro a Serrano. Y, sin embargo, este aún no había incluido a progresistas y demócratas en sus gobiernos, pese a que los primeros se alzaron con una fácil victoria en las elecciones convocadas por Serrano en Marzo de 1871. Cuando dejó de precisar el apoyo del unionismo, el líder progresista Ruiz Zorrilla forzó una ruptura con el general y, el 10 de Julio de 1871, logró sustituirle en el puesto de primer ministro.
- Con todo, en ese momento empezaron a producirse serias disensiones en las filas de los progresistas. Ruiz Zorrilla llevaba cierto tiempo enfrentándose a la figura emergente de Práxedes Mateo Sagasta, un antiguo radical que se había ganado la reputación de gestor político carente de escrúpulos. Un ingrediente principal de este enfrentamiento era una gran rivalidad persona, pero había también serias diferencias de análisis. Así, Ruiz Zorrilla creía en una alianza con los demócratas y Sagasta en una coalición con los unionistas; mientras tanto, muy influido por años de desconfianza con respecto a la Corte, Ruiz Zorrilla quería que la figura del monarca se mantuviera relegada a un protagonismo menor, mientras Sagasta, más pragmático, creía en cambio que debía ponerse de relieve, como bastión del orden y la autoridad. Cuando los diputados del partido empezaron a unirse a uno u otro bando, los progresistas comenzaron a dividirse en dos facciones, conocidas como los “calamares” y los “radicales”. Mientras tanto, la confusión se extendió también a los unionistas y los demócratas: en las filas de los primeros, fue surgiendo la enemistad entre los “puros”, que querían seguir siendo un partido conservador independiente, y los “fronterizos”, que abogaban por la unión con Sagasta; mientras tanto, entre los demócratas, la opinión estaba dividida entre una facción moderada deseosa de cooperar con Ruiz Zorrilla –los “riveristas”- y otra más radical –los “cimbrios”- proclive a aproximarse a los republicanos.
- De modo que, al año de su llegada, la coalición que había coronado a Amadeo se había desintegrado por completo. Teóricamente, por supuesto, la nueva monarquía habría debido quedar a merced de sus oponentes, pero la izquierda, pese a un relativo éxito en las elecciones de 1871, no estaba en condiciones de explotar la situación. Así, los republicanos, ya divididos por cuestiones de política social y por su reacción ante la llegada de Amadeo I, se sumieron en la confusión ante la noticia de que, el 18 de Marzo, París se había alzado en una revuelta, proclamándose una “comuna” autónoma. Para muchos republicanos, sin duda, la perspectiva de París en manos de una revolución radical resultaba sumamente interesante, pero para hombres como Castelar se trataba de un anatema. Al propio tiempo, el fracaso final de la insurrección parisina colocaba al republicanismo español en una difícil encrucijada, pues siempre había defendido que sólo podría alcanzarse el éxito en caso de creación de repúblicas federales en Francia, Portugal e Italia. Eso hizo que el republicanismo empezara también a fragmentarse. Así, mientras la izquierda del partido –los llamados “intransigentes”- se negaban a llegar a ningún compromiso con la Corona y abogaban imperiosamente por una revuelta inmediata, Castelar encabezaba una fracción rival –los “benévolos”- que propugnaba una alianza con los “radicales”, con la esperanza de hacerlos ingresar tarde o temprano en las filas del republicanismo. Dicho programa contenía implícitamente, en primer lugar, la aceptación de la monarquía; en segundo, la eliminación de cualquier vestigio de radicalismo social del ideario republicano y, en tercero, el eclipse de Pi, al que seguía envidiando ferozmente Castelar. Mientras tanto, aunque seguía ganando influencia constantemente, el socialismo español no cejaba en su hostilidad a la participación en el proceso político: por si fuera apoco, la aparición de los “benévolos” y la represión de los communards parisinos no habían hecho más que atizar sus recelos ante los republicanos. Además, aunque la respuesta de la FRE hubiera sido más favorable, no estaba en condiciones de ser de gran ayuda, pues no sólo era objeto de un hostigamiento policial cada vez más intenso, sino que también era presa de divisiones internas. Así, habían surgido discrepancias sobre la cuestión de la huelga, mientras los bakuninistas sufrían el acoso de emisarios marxistas enviados a España para contrarrestar su influencia. Muy pronto estalló una nueva disputa, en esta ocasión entre los “autoritarios” marxistas y los “antiautoritarios” bakuninistas aunque la FRE se mantuvo al margen de la polémica (sin que eso impidiera que las Cortes la declararan ilegal).
- Ante el caos imperante en las filas de republicanos y socialistas y dado que los carlistas aún no estaban preparados para la insurrección, Amadeo estaba relativamente a resguardo de un ataque abierto, pero la situación no tardaría en deteriorarse aún más. Así, en Octubre de 1871, Ruiz Zorrilla se vio forzado a dimitir tras la humillación recibida en las Cortes a manos de Sagasta. Éste, tras formar un nuevo gabinete en alianza con los “fronterizos”, convocó nuevas elecciones. Sin embargo, sólo consiguió con ello desacreditar a Amadeo y enemistarse con radicales y demócratas, pues Sagasta se había asegurado una sólida mayoría de “fronterizos” y “calamares” merced a una manipulación descarada del proceso electoral. Tomando los resultados de las elecciones como pretexto, los carlistas se insurgieron. Ni siquiera Sagasta pudo preservar su posición: acusado de malversación a los pocos días de la apertura de las nuevas Cortes, le abandonaron los “fronterizos” y se vio obligado a dimitir. El poder recayó en Serrano, quien abusó de sus atribuciones al exigir una suspensión de las garantías constitucionales. Eso era algo que Amadeo no estaba dispuesto a conceder, por lo que Serrano siguió el camino de Sagasta. Al rey no le quedaba más opción que llamar a Ruiz Zorrilla, quien contó con la ayuda del decreto de disolución necesario para “hacer” las nuevas Cortes.
- Cuando la mayoría gubernamental de 236 unionistas y calamares de las Cortes anteriores fue sustituida por una nueva mayoría de 224 radicales, volvió a parecer posible la restauración del orden. Sin embargo, en realidad la administración estaba más aislada que nunca, y Ruiz Zorrilla sólo consiguió empeorar la situación al embarcarse en un programa de reformas radicales destinado a ganarles la mano a demócratas y republicanos por igual: suprimió la subvención concedida a la Iglesia, resucitó a las milicias y emprendió la abolición de la esclavitud. En el ejército, mientras tanto, una serie de ascensos y nombramientos de sesgo manifiestamente político se proponía mantenerlo bajo firme control progresista. Sin embargo, Ruiz Zorrilla fue demasiado lejos en esta dirección. Entre los hombres escogidos para los cargos de mayor relieve figuraba Baltasar Hidalgo de Quintana, un oficial de artillería que seis años antes había participado en el levantamiento de San Gil. Además de ser acosado por la oposición Alfonsina, unionista y colonialista, sus camaradas artilleros protestaron enérgicamente. Ante la amenaza de divisiones en el seno de su propio gobierno y determinado a acabar con la independencia del arma de artillería (a diferencia del resto del ejército, la promoción en sus filas dependía exclusivamente de la antigüedad, por lo que se mantenía inmune a la manipulación política). Ruiz Zorrilla hizo dimitir a todo su cuerpo de oficiales.
- Todo aquello resultó excesivo para Amadeo. Ante el espectáculo de un país presa de la insurrección y la guerra civil, la creciente animadversión del ejército, todos y cada uno de los partidos políticos existentes divididos en múltiples fracciones y la imposibilidad de imponer un gobierno constitucional, abdicó, disgustado, y volvió a su país. Algo que Zorrilla jamás había previsto ni deseado, por lo que dimitió de inmediato. Desesperados por salvar algo del naufragio, los radicales, riveristas y cimbrios renunciaron en bloque a su lealtad monárquica, de modo que, el 11 de Febrero de 1873, España se convirtió en una república.
- LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA
- Mientras los republicanos daban la bienvenida, alborozados, a los dramáticos acontecimientos registrados entre el 8 y el 11 de Febrero de 1873, éstos iban a sumir a España en un período de anarquía del cual el republicanismo tardaría varias generaciones en recuperarse. Así, los problemas a que hacía frente el nuevo régimen sólo pueden calificarse de calamitosos. Ante todo, España estaba embarcada en dos grandes guerras. En Cuba, varios generales habían tenido éxitos notables en su lucha contra los rebeldes, pero un mínimo de 10000 guerrilleros seguían en activo. En la península, los carlistas se habían hecho rápidamente con el control de grandes zonas de Navarra y las provincias vascas. Eso sólo podía suponer una pesada carga para el Tesoro, que ya tenía que hacer frente a una deuda de 106 millones de pesetas (la peseta –que equivalía a cuatro reales- había sustituido a los reales como unidad monetaria básica el 1 de Julio de 1870), mientras los ingresos fiscales no crecían lo bastante como para colmar el déficit. Los intereses de la deuda nacional eran tan elevados que absorbían más de la mitad del presupuesto. Pero el gobierno se retrasaba una y otra vez en sus pagos, lo que sólo servía para que los nuevos empréstitos fueran aún más onerosos. Por si fuera poco, tras el fracaso de la cosecha de 1872 se produjo una nueva oleada de descontento social.
- Si la coyuntura militar, financiera y económica que heredó la República era sumamente compleja, su situación política era poco mejor. En efecto, los republicanos se habían visto sorprendidos por la dimisión de Amadeo; además, era patente que habían dejado de ser la fuerza de antaño. Al propio tiempo, viejos y nuevos antagonismos desgarraban al partido: la hostilidad entre benévolos e intransigentes seguía viva; mientras tanto, los líderes querían postergar los cambios de personal hasta la elección de unas nuevas Cortes constituyentes, mientras sus bases querían inmediatamente las prebendas a las que se consideraban acreedoras. Además, se enfrentaban también a la hostilidad de los radicales y demócratas, quienes trataban de velar por que la República fuera unitaria.
- Además de la desunión generalizada, en ambos extremos del espectro político acechaban fuerzas irreconciliablemente hostiles a la República, entre las que figuraban, como cabía esperar, los calamares, unionistas y moderados, por no mencionar los poderosos intereses coloniales (una de las pocas cosas que dio cohesión al republicanismo español fue s determinación de abolir la esclavitud y conceder la autonomía a Cuba y Puerto Rico). La conspiración resultaba por lo tanto inevitable, y su amenaza era tanto más grave por cuanto había concitado grandes enemistades entre las filas de la Iglesia y el ejército. Si la Iglesia se había mantenido en un discreto segundo plano, ahora no iba a permanecer impávida ante la amenaza de separación de la Iglesia y el Estado. En cuanto al ejército, al margen de las opiniones políticas imperantes, pocos oficiales podían alegrarse ante la perspectiva del perder la quinta.
- A los pocos días se habían puesto en evidencia los múltiples escollos de esta situación. Así, en manos de un candidato de compromiso y carente de lustre como Estanislao Figueras, el gobierno se vio abocado a un dilema de imposible solución, pues podía atizar la contrarrevolución al tratar de complacer al populacho o dilapidar cualquier esperanza de apoyo por parte delas masas si buscaba reconciliarse con el centro y la derecha. No es de extrañar que la opción escogida fuera la segunda: aunque la edad de voto se redujo de veinticinco a veintiún años, se hizo todo lo posible para preservar a ultranza el orden, y no se dio curso a las demandas radicales de remodelación de las autoridades locales.
- Si este programa morigerado encauzaba a una serie de problemas políticos, hacía caso omiso de otros. Así, la noticia de la abdicación se había celebrado en muchos lugares con tumultos y manifestaciones, la imposición de ayuntamientos republicanos y la creación de juntas revolucionarias. El gobierno, confrontado con la amenaza de la revolución social, respondió con una mezcla de represión y demagogia. Mientras que los nuevos órganos de poder surgidos en vísperas del 11 de Febrero se suprimieron una serie de decretos abolieron la quinta, reinstauraron las milicias, ordenaron la formación de ochenta batallones de voluntarios y suspendieron el código de disciplina militar. Al propio tiempo tenía lugar una nueva serie de ascensos y nombramientos de cariz político, junto con el despido de nada menos que 400 oficiales sospechosos de alfonsismo. Si con ello se hubiera producido un cambio considerable en las fortunas de la guerra carlista, podría haber resultado tolerable, pero, de hecho, sólo se propició el caos: había demasiados pocos rifles para armar a la milicia; pocos reclutas se alistaron en los nuevos batallones de voluntarios y la noticia de que la quinta iba a desaparecer provocó una indisciplina generalizada entre los reclutas que no pudieron volver inmediatamente a su hogar. En el frente las cosas iban de mal en peor. Además, el grueso del cuerpo de oficiales se enemistó profundamente con el nuevo gobierno: muchos de sus miembros se pusieron en huelga y comenzaron a conspirar contra la República.
- No fue sólo el ejército el que se insurgió. Muy alarmados por su falta de influencia –sólo contaban con dos puestos en el gabinete- los radicales decidieron que tenían pocas oportunidades en las elecciones de unas Cortes constituyentes que se convocaron de inmediato, por lo que se pusieron a conspirar a su vez. Ya disponían del apoyo de varios puntales militares –entre los que descollaba claramente el capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía- y se granjearon el de Serrano, dándole a entender que lo harían presidente de una república unitaria. Una vez concluidos los preparativos, el 23 de Abril movilizaron tantos batallones de las milicias de Madrid como pudieron y se hicieron con el control dela plaza de toros de la capital. Pero fracasaron: ante la eficacia de la acción decidida del gobierno contra la rebelión, Serrano y Pavía decidieron abstenerse de actuar, por lo que los rebeldes se vieron pronto forzados a rendirse.
- Serrano, Sagasta, Rivero y muchas otras personalidades del centro y la derecha decidieron bien exilarse, bien abandonar la política, lo que facilitó el inmenso triunfo de los republicanos en las elecciones de las Cortes constituyentes, en las que se alzaron con 348 escaños de un total de 377, cuadruplicando el número máximo de votos que habían obtenido hasta entonces. Sin embargo, en casi todos los aspectos este resultado era engañoso: no sólo porque sólo el 25 por 100 se pronunció a favor del federalismo, poniendo en entredicho su supuesta popularidad, sino también porque el aumento de sus votos se debió en buna medida a la reducción de la edad de voto. Además, los republicanos estaban más profundamente divididos que nunca. A su derecha se encontraba un grupo capitaneado por Castelar, opuesto tanto al federalismo como a la revolución social. A su izquierda, los vestigios de los antiguos “intransigentes” reclamaban la inmediata creación de una república federal. Entre ambos extremos se encontraban Pi y un centro disperso y mal definido, en el que la simpatía por el federalismo y la reforma social convivían con el oportunismo y un deseo de un gobierno central fuerte, capaz de derrotar al carlismo.
- Aunque acabamos de trazar un panorama razonable de la situación a la que se enfrentaba el gobierno de Figueras cuando las Cortes se reunieron el 1 de Junio de 1873, resultaría erróneo esquematizar excesivamente el equilibrio de fuerzas. En efecto, muchos diputados votaban por cada asunto sin atenerse a ninguna disciplina de partido, y el intenso calor y el elevado costo de la vida en Madrid hacían que muchos sólo acudieran a las sesiones de forma esporádica (pese a la instauración de la República, los diputados seguían sin cobrar). Mientras tanto, en infinidad de asuntos las líneas divisorias entre partidos se difuminaban: por ejemplo, muchos intransigentes perdieron súbitamente todo interés por la reforma social que habían abrazado como medio de hacerse con el poder. Las rivalidades personales seguían campando por doquier, de modo que la situación real era de mayor confusión aún de lo que sugiere el cuadro esbozado al principio. Sea como fuere, prácticamente el único principio sobre el que podía haber acuerdo en las nuevas Cortes era que España debía ser una república federal, mientras resultó casi imposible incluso formar gobierno: sólo se desbloqueó el punto muerto cuando los “intransigentes” amenazaron con un golpe de estado.
- Dado que Pi era el candidato de compromiso más claro, fue él quien, el 13 de Junio, pronunció algo equivalente al antiguo discurso del monarca. En esencia, el programa que avanzó era bastante sensato: derrota de los carlistas, restauración de la disciplina y la moral del ejército, saneamiento de las finanzas públicas, redacción de una Constitución, separación de Iglesia y Estado, abolición de la esclavitud, autonomía para Cuba y la aplicación de un programa de reformas sociales eran sus prioridades, no por obvias menos importantes. Sin embargo, pronto quedó claro que la unidad era improbable. La mayoría de los ministros de Pi eran o ceros a la izquierda o personas consideradas traidoras por una u otra facción. El propio presidente no sólo era un mediocre orador, sino también demasiado distante y puritano para triunfar en el demi-monde bohemio de la política republicana. En su descargo hay que señalar que ninguna administración podría haber sacado adelante la tarea que se había impuesto Pi. L derecha se oponía a las más leves medidas de reforma social que proponía el presidente (en pocas palabras, la creación de jurados mixtos para resolver los contenciosos laborales y la reforma de la desamortización para garantizar que los pobres pudieran en adelante comprar tierra), mientras los intransigentes no veían con buenos ojos sus planes de reforzar el ejército. Tampoco había forma de llegar a un consenso aceptable sobre la necesidad de aumentar los ingresos y reducir los gastos. Mientras tanto, los carlistas saqueaban a diestro y siniestro el País Vasco, Navarra y Cataluña; se registraban serios disturbios en varias zonas de Andalucía y ciertos intransigentes provinciales trataban de provocar levantamientos cantonalistas.
- La presión de estos hechos sobre el gobierno era intolerable y, el 21 de Junio, éste se vino abajo. Al tratar de formar un nuevo gabinete, Pi fue arrastrado más hacia la derecha, pues los intransigentes se mostraban abiertamente hostiles a sus proyectos, y a gran parte del centro le inquietaban cada vez más sus repetidos intentos de conciliar los extremos del partido. De modo que, cuando finalmente quedó formado el nuevo gobierno, fueron tales sus guiños a los partidarios de Castelar que éstos parecían tenerlo en el bolsillo. Ahí no acababa todo: cada vez más obsesionado por acabar la guerra, Pi solicitó el 30 de Junio permiso para suspender todas las garantías constitucionales, algo que los intransigentes interpretaron como un indicio de que el presidente proyectaba aplastar a todos sus adversarios, por lo que abandonaron en pleno las Cortes.
- Los acontecimientos del 24 de Abril ya habían puesto de manifiesto el peligro de excluir a cualquiera de las facciones del poder: ahora iban a repetirse, aunque a una escala mucho mayor y con los intransigentes en el papel que antes les había correspondido a los radicales. España seguía inmersa en la guerra civil y el descontento social (entre finales de junio y mediados de julio tuvieron lugar graves levantamientos internacionalistas en Sanlúcar de Barrameda y Alcoy, una espectacular victoria carlista en Cataluña y una huelga general en Barcelona), pero ahora estalló una revuelta cantonalista generalizada. Algunos historiadores han calificado a este movimiento de intento desesperado de imponer una revolución genuina, especialmente porque la insurrección coincidió con la decisión del agotado y desilusionado Pi de dimitir para dejar paso a Nicolás Salmerón, más conservador. Al adoptar esta postura dignifican el movimiento mucho más de lo que merece, pues la “intransigencia” había demostrado hacía tiempo que era poco más que una agrupación de políticos cesantes cuyo radicalismo variaba en proporción inversa a su medro personal. En pocas palabras, la gran revuelta cantonalista fue ante todo fruto del rechazo de sucesivos gobiernos republicanos de sustituir los ayuntamientos existentes por otros controlados por los intransigentes. Esta cuestión, crucial por la horda de oficiales y funcionarios de todo tipo empleados por los municipios, se había vuelto especialmente acuciante por el fracaso de los intransigentes en las elecciones municipales celebradas el 12 de Julio. Pese a tener en la pobreza y la cólera de las clases bajas sus puntales, no está claro que el cantonalismo defendiera algo más que la ambición personal de sus protagonistas.
- Lo que sí puede afirmarse sin temor al error es que los líderes del movimiento no tenían la más mínima intención de que sus secuaces se les fueran de la mano. De modo que, aunque el cantonalismo fue por lo general fuertemente anticlerical, se realizaron considerables esfuerzos para evitar que la muchedumbre se desmandara. En cuanto a las cuestiones sociales, aunque algunos cantones reconocieron el derecho al trabajo, impusieron la jornada laboral de ocho horas, redujeron los alquileres a la mitad, aumentaron el grado de tributación de las clases pudientes, abolieron los consumos y trataron de introducir programas de educación universal, eso sólo ocurrió en los raros casos en que los internacionalistas tuvieron un papel destacado en la insurrección (la política de la FRE abogaba por el boicot de sus militantes a la política burguesa y la creación de un movimiento insurgente propio). Por consiguiente, la revuelta cantonalista tuvo bien poco de revolución social.
- Pese a todas estas salvedades, la rebelión se extendió en pocos días no sólo a ciudades como Sevilla, Cádiz, Salamanca, Cartagena, Málaga, Granada y Valencia, sino también a poblaciones como Castellón, Algeciras, Almansa, Bailén y Andújar, e incluso a rincones como Tarifa, Torrevieja y Fuenteovejuna. En todos los casos el modelo fue el mismo: las ciudades se declaraban independientes y formaban comités de salud pública. Desde el primer momento, sin embargo, quedó claro que la revuelta era muy frágil. Ante las victorias recientemente conquistadas por los carlistas catalanes, Barcelona se negó categóricamente a participar en la rebelión. Al mismo tiempo, era palpable que las ciudades y poblaciones en las que había triunfado el cantonalismo eran las que menos guarniciones tenían, puesto que la guerra carlista había despojado a España de gran parte de sus tropas regulares. En algunos casos, excepcionales, al tropa quizá se pasara al bando de los cantonalistas, pero resultaba indudable que su primera preocupación era volver a casa lo antes posible. En cuanto al apoyo popular, fue considerablemente menor al esperado, hasta el punto de que, en uno o dos casos, la situación fuera tan desalentadora que las nuevas autoridades se autodisolvieron casi inmediatamente. Dado que la mayoría de los cantones sólo contaban con la protección de los milicianos, su única esperanza era la unidad, pero casi de inmediato estallaron las disputas que, en unos pocos casos, degeneraron en enfrentamientos armados. Pese a la escasez de las fuerzas de que disponía el gobierno, no le costó demasiado restaurar el orden: un cantón tras otro fueron cayendo tas oponer una resistencia mínima. El 12 de Agosto, de hecho, sólo quedaban Málaga y Cartagena, ambas sitiadas. Aunque la primera resistió hasta el 19 de Septiembre y la segunda, protegida por poderosas fortificaciones, aguantó hasta el 11 de Enero de 1874, la “intransigencia” era una fuerza desgastada.
- A pesar de ser una mezcla de cinismo y farsa, la revuelta cantonalista acabó con la escasa credibilidad popular de que gozaba la República. Teóricamente, el ritmo de la reforma se recuperó: en julio y agosto se asistió a la presentación ante las Cortes de proyectos de leyes encaminados a dar a los aparceros la posibilidad de comprar directamente sus tierras, a devolver a los municipios una parte de las tierras comunes, a restringir el trabajo infantil, limitar la jornada laboral en la industria y crear juntas mixtas de arbitraje para resolver las diferencias en la industria y regular las condiciones de trabajo. En realidad, sin embargo, estas iniciativas tuvieron poco calado. Enlas zonas donde se produjo la rebelión, las juntas formadas para encargarse de la administración civil estaban frecuentemente compuestas por monárquicos declarados, mientras los generales encargados de la restauración del orden se ocuparon de que el castigo fuera extremadamente brutal. Eso provocó una caída de los salarios, el arresto de numerosos militantes y el hostigamiento despiadado de la Internacional, mientras las clases acaudaladas eran autorizadas a formar un ejército privado de facto. Pese a su connivencia con estas medidas, Salmerón descubrió sorprendido que no eran suficientes para satisfacer a los generales, que exigían la reinstauración de la pena de muerte (abolida en 1870) y de la ley marcial. Consciente de que su aceptación habría provocado una crisis en Madrid, el 6 de Septiembre el presidente dimitió. Tratando desesperadamente de detener esa deriva derechista, Pi y Margall se presentó como candidato para sustituirlo, pero sólo cosechó una sonora derrota, pues en su lugar fue nombrado el conservador declarado Castelar.
- Con Castelar vino la reacción. Convencido de que la única esperanza era una reconciliación con los radicales e incuso los unionistas, se dispuso a domesticar aún más la revolución, tras aplazar la apertura de las Cortes hasta el 2 de Enero de 1874 y hacerse con la prerrogativa de gobernar por decreto. Su reticencia sempiterna ante el federalismo le llevó a predicar la unidad de España al tiempo que conciliaba al ejército, la Iglesia y los intereses de las clases acomodadas con un serie de medidas entre las que figuraban la restauración del statu quo ante en el arma de artillería, la disolución de las milicias, la reanudación de unas relaciones cordiales con el Vaticano, la imposición de la censura a la prensa y la suspensión de la libertad civil. En cuanto a la nueva Constitución radical que se debatía desde la apertura de las Cortes en junio, arrinconó discretamente.
- No es de extrañar que las medidas de Castelar unieran a la inmensa mayoría delas Cortes en la oposición a su gobierno, pues los únicos diputados dispuestos a apoyarle, al margen de un puñado de sus clientes personales, eran los monárquicos de distinto signo. Cuando fue quedando patente que el presidente no sobreviviría como tal más allá del 2 de Enero de 1874, los generales conservadores que seguían dominando el ejército decidieron que la única alternativa era la disolución de las Cortes. Pero Castelar no estaba dispuesto a ello, por lo que Serrano, Pavía y varios generales de primera fila llegaron a la conclusión de que la única solución posible rea un pronunciamiento. Así, cuando Castelar fue derrotado en un voto de confianza el día en que las Cortes reanudaban sus sesiones, estaban listos para actuar: en cuanto se anunció el resultado de la votación, Pavía rodeó el edificio del Parlamento y expulsó a los diputados de la cámara, para dar lugar a la formación de una nueva administración bajo el mando de Serrano.
- La caída de Castelar no fue propiamente el fin de la Primera República, pues ni Pavía ni Serrano eran partidarios de la causa de la monarquía. La intervención de Pavía se había debido exclusivamente al temor de lo que podría sucederle al ejército, que había recuperado gran parte de su disciplina bajo Castelar; por su parte, Serrano no sólo esgrimía sus sueños de llegar a la jefatura del Estado, sino que había sufrido numerosos agravios por los repetidos desaires de la aristocracia motivados por su “traición” a Isabel II. Sin embargo, una vez se hubieron alzado con el poder los elementos más conservadores de la antigua coalición revolucionaria, era más que evidente que España no tenía la más mínima esperanza de ser democratizada. En efecto, el golpe de Estado del 3 de Enero de 1874 fue seguido por un período de intensa represión. No sólo se relegó a la clandestinidad a todas las organizaciones políticas hostiles al gobierno, sino que se volvieron a suspender las libertades civiles, las Cortes se aplazaron hasta nuevo aviso, se ejerció una férrea censura sobre la prensa, se disolvió la milicia y el orden público pasó a la jurisdicción de los militares. Mientras tanto, los internacionalistas –dicho sea de paso, el único movimiento español que se opuso activamente al golpe- fueron acosados severamente y forzados a refugiarse en la clandestinidad. En cambio, naturalmente, la República dejó de hostigar a la Iglesia: la nueva administración declaró que el clero podía confiar en ella para la defensa de sus intereses.
- Si los rasgos generales de la España que querían Pavía y Serrano son inequívocos, la capacidad del nuevo régimen para gobernar de una manera acorde con dichos principios plantea muchos interrogantes. Serrano era al tiempo indolente y dubitativo. Estaba casado con una mujer ambiciosa que utilizaba su posición para vender favores y honores de todo tipo. Mientras tanto, el gobierno seguía profundamente dividido, gracias no sólo a las disputas personales que habían estallado, como era de esperar, a la hora de repartirse los frutos de la victoria, sino también a las rivalidades sempiternas entre sus miembros. Aunque se llegó al acuerdo de gobernar a España de conformidad con la Constitución de 1869, 1874 se vio marcado por una serie de reajustes ministeriales, de los que cabe destacar el retorno de Sagasta a la función pública (después de que Figueras, Pi, Salmerón y Castelar simultanearan los puestos de presidente y primer ministro, Serrano los volvió a separar).
- Ante la clara zozobra de la República, es hora de volvernos hacia el bando de sus adversarios monárquicos. Durante los dos primeros años del sexenio, la causa de la Restauración borbónica había seguido centrando las aspiraciones rivales de Isabel II, el duque de Montpensier y Luisa Fernanda. Como seguían gozando de la lealtad entre sus partidarios, se sucedieron muchas intrigas. Sin embargo, todo fue en vano, de modo que, en Junio de 1870, Isabel se había dejado convencer de que debía abdicar en favor de su hijo de doce años, Alfonso. Pese a la importancia de ese gesto –el joven príncipe no sólo estaba exento de tacha en relación con las corrupciones que habían marcado los largos años que precedieron a la revolución, sino que constituía también una figura tras la cual podían aglutinarse todos los partidarios de la monarquía – no bastaba por sí solo para garantizar la restauración de la Corona. Pese a que el líder político del movimiento monárquico –el antiguo confidente de O’Donnell, Antonio Cánovas del Castillo – estaba determinado a que Alfonso llegara al trono por medios políticos, no cabía ninguna posibilidad de que así fuera mientras Serrano permaneciera en el poder, y éste parecía decidido a disfrutar de las prebendas de su puesto ad infinitum. Como era harto improbable que los monárquicos vencieran en unas elecciones, la decisión correspondía, una vez más, al ejército.
- Consciente de su importancia, el gobierno había tratado de aplacar a sus elementos más conservadores poniendo al declarado isabelino Manuel Gutiérrez de la Concha al mando del Ejército del Norte – el sostén principal en la guerra contra los carlistas – y ordenándole que pasara a la ofensiva. Sin embargo, lamentablemente para Serrano, la situación militar empeoró tras la derrota y muerte de Gutiérrez de la Concha. De modo que pronto empezaron a realizarse los preparativos para un pronunciamiento y, el 28 de Diciembre, el general Arsenio Martínez Campos proclamó a Alfonso XII en Sagunto. Este golpe de estado, secundado por la mayoría delos capitanes generales del ejército, supuso el fin del sexenio.
- UN FINAL Y UN COMIENZO
- Los seis años que median entre 1868 y 1874 constituyen un punto de inflexión crucial en la historia de la España moderna. Esencialmente, lo que había ocurrido era la consolidación de un sistema social y político que estaba en proceso de gestación desde la muerte de Fernando VII en 1833, por no decir desde la inauguración de las Cortes de Cádiz de 1810. España se confirmó como una monarquía constitucional gobernada por el principio de la igualdad ante la ley –en el manifiesto que había elaborado, a instancias de Cánovas, en su exilio en Inglaterra, el 1 de Diciembre de 1874, Alfonso XII prometía que el futuro de España lo decidirían unas Cortes constituyentes- pero al mismo tiempo se consolidó como una sociedad profundamente desigual, en la cual el poder político y económico eran monopolio de una oligarquía acaudalada. Con diferentes grados de sinceridad, desde la década de 1840 sucesivas generaciones de radicales habían batallado por alcanzar un mayor grado de justicia, pero acababa de quedar demostrado que todos los intentos de conquistar al sistema desde su interior estaban condenados al fracaso. Para derribar el pesado legado de la desamortización, la vía no residía en la política burguesa, sino más bien en el incipiente movimiento obrero que se había puesto a punto durante el sexenio. De igual modo, para que España dejara de ser un Estado rígido y centralizado gobernado desde Madrid, la antorcha deberían llevarla fuerzas exteriores al sistema, ya fueran elementos del movimiento obrero o movimientos regionalistas enraizados en las diferencias culturales.
- Ante estos acontecimientos, sin embargo, se produjo un seísmo en la estructura de la política española. Si hasta entonces el sistema se basaba en gran medida en una lucha por las prebendas y la influencia en un marco cuyas orientaciones generales eran de aceptación general, en la práctica cuando no en la teoría, a partir de este momento empezó a predominar la lucha entre el “orden” y la “revolución”. Para una institución española en particular, las implicaciones de este cambio no podían haber sido mayores. Hasta entonces los oficiales del ejército, que en conjunto suscribían un código común de valores y creencias, se habían sentido libres de escoger entre una gama de posturas políticas que oscilaban entre el neoabsolutismo y el federalismo. A raíz de los hechos de 1873, sin embargo, la política revolucionaria tendría un sentido muy diferente: sin duda, no es casual que el único régimen nuevo que no fue inaugurado por algún tipo de intervención militar ene l período 1814-1874 fuese la Primera República. Mientras los oficiales que participaban en política tenían anteriormente intereses muy modestos, los riesgos que dicha participación conllevaba eran ahora tan elevados que ya no podían sentarse a negociar, inclinándose, más bien, por darle una patada a la mesa de las negociaciones. Así, en lo sucesivo el pronunciamiento iba a convertirse en un proceso completamente reaccionario, cuyo objetivo no sería nunca el progreso en los cambios políticos sino, más bien, su entorpecimiento o incluso la vuelta atrás. A raíz de las tensiones de los primeros treinta años del siglo XX, el molde habría de romperse una vez más pero, hasta ese momento, la revolución quedó descartada.
- Pero, ¿había sido alguna vez la revolución una posibilidad real? A juzgar por los acontecimientos del sexenio, la respuesta debe ser negativa. En buena medida, la coalición revolucionaria de 1868 no tenía nada de revolucionaria, pues los intereses de los unionistas, progresistas y, en gran medida, de los demócratas, se reducía a poco más que el deseo de hacerse con una parte de las prebendas y los favores que conformaban la esencia del sistema político español. De modo que la vida política de la revolución se sumió rápidamente en el caos cuando los partidos, que eran poco más que agrupaciones clientelares, se escindieron uno tras otro en facciones enfrentadas: de ahí la brevedad del reinado del desafortunado Amadeo I. Por supuesto, no todos los miembros de la coalición revolucionaria eran tan egoístas: nadie puede poner en duda el fervor y la integridad de Francisco Pi y Margall. Pero, aunque el fracaso de la Gloriosa a la hora de propiciar un cambio real dio lugar a un movimiento genuinamente revolucionario, sobre este movimiento también se cernían oscuros nubarrones. No solo estaban las fuerzas republicanas divididas sin posibilidad alguna de reconciliación, sino que tanto a sus líderes como a sus seguidores les preocupaba ante todo la promoción personal. Carentes de cualquier convicción sobre la necesidad de un auténtico programa de reforma social, el federalismo se veía también progresivamente distanciado por un internacionalismo que, en el mejor de los casos, era muy ambiguo a la hora de participar en la lucha. Al mismo tiempo, el internacionalismo se dividía cada vez más irreconciliablemente entre los seguidores de Marx y Bakunin, con el resultado de que, aunque hubiera estado en condiciones de hacerlo, su capacidad de liderar una verdadera revolución debe ponerse seriamente en entredicho.
- Con todo, lo que acabó con la posibilidad de la revolución no fueron a largo plazo los fracasos y deficiencias de sus propios líderes. Como el descontento perpetuo y la insurrección cantonalista demuestran, ciertos elementos del pueblo estaban realmente dispuestos a luchar contra el sistema que regía sus vidas (aunque es discutible hasta qué punto podía movilizarse eficazmente dicho resentimiento). Sin embargo, frente al ejército y la Guardia Civil, la rebelión popular tenía pocas posibilidades de éxito. Sin esas fuerzas, la situación habría sido completamente distinta, pero el federalismo llegó al poder en un momento en que no cabía plantearse siquiera actuar en contra delas fuerzas del orden. Los carlistas amenazaban Bilbao, Pamplona y Vitoria y se desembarazaban rápidamente de todas las expediciones enviadas contra sus reductos septentrionales, por lo que el ejército resultaba indispensable.
- En pocas palabras, el sexenio revolucionario no marcó sólo el fin de una era en la historia de España, sino que también prefiguró su futuro. Por una parte, la “paviada” fue un anticipo de la nueva modalidad de golpe de estado que iba a constituir en el futuro el sello distintivo de la intervención militar en la política española, en la medida en que los intereses con los que se había identificado el ejército español durante los sesenta años anteriores se iban a asociar ahora con la causa de la reacción política. Por otra parte, la revuelta cantonalista presagiaba el destino de la revolución de 1936-1937, pus quedó demostrado terminantemente que la revolución social era incompatible con la guerra civil. Del sexenio surgieron también los principales contendientes de las batallas que iba a padecer España en la nueva era, ya se tratara de la alianza de poder y privilegios que con el tiempo se transformaría en la derecha moderna, o la nueva e influente fuerza del nacionalismo regional. A modo de conclusión, cabe decir que, al igual que los seis años que van de 1808 a 1814 sentaron las bases de la primer mitad de la presenta obra, los seis años que median entre 1868 y 1874 sentaron las bases de la segunda mitad.
- 8. LA MONARQUÍA DE LA RESTAURACIÓN
- PAX CANOVINA
- La idea de que toda una era de la historia española había concluido en virtud del golpe de 29 de Diciembre de 1874 no habría complacido a nadie tanto como al escritor andaluz que se había convertido en el gran adalid de los Borbones. Para Antonio Cánovas del Castillo, un criterio se imponía a los demás. Dado que había que frenar la revolución a cualquier precio, no podían permitirse bajo ningún concepto roturas en las clases gobernantes como las de 1840, 1854 y 1868. Dicho de otro modo, era necesario un nuevo sistema político que, al permitir a las facciones rivales del orden establecido ocupar por turnos el poder, les disuadiera de recurrir a este o aquel ambicioso general para deshacerse de sus adversarios (un cambio tanto más apreciado por cuanto pondría fin a la influencia arrogante del generalato).
- Merced a la buena disposición de la clase política a jugar el juego de Cánovas, de los generales a la hora de relegarse a un segundo plano y de palacio a comportarse con sentido común, fue posible el establecimiento de dicho sistema. Con todo, este éxito se cimentó también en una manipulación electoral completa. Además de la alta política, hemos de interesarnos por la sociedad. Especialmente porque Cánovas no tenía por objetivo tan sólo alcanzar la estabilidad, sino defender los fundamentos de la sociedad española tal como era en 1874. Pero no nos referimos sólo a un sistema social. Si la población podía ser manipulada tan fácilmente, era porque vivía en un estado de extrema pobreza, por lo que la pax canovina no tuvo nada de pax.
- RESTAURACIÓN DEL ORDEN
- Por muchos problemas que se vislumbraran en el futuro, para las clases acomodadas la monarquía de la Restauración fue como una nueva aurora. Cánovas tenía talento, experiencia y clarividencia. Al llegar a Madrid en 1845, logró hacerse confidente de Joaquín Pacheco y Leopoldo O’Donnell y después se vio implicado en la revolución de 1854. Posteriormente ocupó varios puestos oficiales; en 1864, entró en el gabinete, primero como ministro de la Gobernación, y, más adelante, como ministro de Ultramar. Hacía tiempo por lo tanto que había batido el récord de supervivencia como hábil político, convencido como estaba de que la política debía ser más incluyente que excluyente, y de que la violencia era una receta segura para el desastre. Añádanse a estas opiniones un alto grado de tradicionalismo, y nos encontraremos ante un hombre de orden lo bastante realistas para comprender que España no podía seguir siendo gobernada a la manera de Isabel II.
- Aunque no participó en el pronunciamiento de Sagunto, Cánovas era universalmente reconocido como el único primer ministro posible y, el 30 de Diciembre de 1874, el líder Alfonsino formó su primer gabinete combinando moderados, unionistas y progresistas. A partir de ahí sus iniciativas fueron rápidas y furiosas. La burocracia, el estamento judicial, el cuerpo de oficiales, los gobiernos locales y las universidades fueron objeto de una purga brutal; los cursos escolares y universitarios fueron inspeccionados para comprobar su ortodoxia religiosa y política; los republicanos y socialistas padecieron una represión más violenta que nunca; se crearon dos nuevas fuerzas de policía –el Cuerpo de Seguridad y el Cuerpo de Investigación y Vigilancia-, se impusieron trabas aún mayores a la prensa; se prohibieron los mítines de la oposición y se ordenó a las nuevas autoridades locales que restauraran el respeto a la propiedad y la jerarquía.
- Con todo, la represión no era la única preocupación de Cánovas. Así, en un intento de granjearse el apoyo de la opinión moderada –a menudo abroncaba a los oficiales que hostigaban demasiado abiertamente a los protestantes y los librepensadores, y procuró en particular proteger el Ateneo (el club y biblioteca de Madrid, que hasta el día de hoy continúa siendo una de las piedras angulares de la vida intelectual de la capital)- el nuevo primer ministro se dispuso de inmediato a restaurar el gobierno constitucional. Para ello descubrió que contaba con el apoyo incondicional de Alfonso XII, cuya educación clérigo-militar no le impedía comprender que el programa de Cánovas era el único que tenía alguna posibilidad de triunfar. Por consiguiente, España tuvo pronto una nueva Constitución, que consistía en una amalgama de las de 1845 y 1869. Declaraba que la soberanía residía por igual ene l rey y las Cortes; restauraba las Cortes, consistentes en una cámara baja de miembros elegidos y una cámara alta parcialmente elegida, en parte ex officio y en parte nombrada por el rey; se establecía que los ministros eran nombrados por el rey pero eran responsables ante las Cortes; se concedían grandes facultades a la Corona y se reconocían explícitamente la libertad personal, de ocupación, residencia, propiedad, expresión, educación, reunión y asociación (es cierto que la libertad de conciencia era una excepción, pero se permitía la práctica privada de religiones distintas de la católica).
- Aunque la nueva carta magna se inspiraba en dos tradiciones distintas, sus fundamentos reales eran completamente regresivos. Presentaba indudablemente gravísimas deficiencias para servir de base a una monarquía parlamentaria. Por ejemplo, las libertades individuales preservadas desde el sexenio se consideraban susceptibles de “regulación”, y no se trataba de imponer límites precisos al poder del trono. En pocas palabras, se trataba de una impostura pensada para conciliar un envoltorio parlamentario con la defensa del orden y los privilegios. Ese sería el patrón creado por las Cortes que Cánovas congregó para ratificar su proyecto de Constitución. Aunque en teoría elegidos por sufragio universal directo, los diputados eran en la práctica producto de una campaña caracterizada por la corrupción e intimidación más desvergonzadas, lo que hizo que casi el 90 por 100 de las nuevas Cortes se compusieran bien de miembros de su propio Partido Liberal Conservador –conocidos como “los conservadores”- o del Partido Centralista de Alonso Martínez: el primero, una coalición de unionistas, moderados y progresistas que se habían unido a Cánovas, y el segundo, un grupo de progresistas que habían decidido aceptar la Constitución de 1876 manteniendo al propio tiempo su independencia. Sin contar la figura solitaria de Castelar, que recibió un escaño en las Cortes como reconocimiento a su comportamiento en 1874, la oposición no constaba más que de veintisiete progresistas y doce moderados. De modo que la nueva Constitución fue aprobada sin dificultades, como ocurrió con una serie de medidas que devolvieron al gobierno sus prerrogativas para intervenir en las administraciones locales, poner fin al sufragio universal, organizar los distritos electorales de las Cortes con el fin de neutralizar la influencia de las capitales provinciales y someter a un severo control la libertad de prensa.
- Así pues, en 1877 se habían marcado las pautas institucionales de la monarquía dela Restauración. Sin embargo, en la España de 1875 no bastaba con simplificar la vida de las clases acaudaladas. También resultaba esencial acabar con las guerras que estaban devastando Cuba y el norte de España. Ante el peligro patente de la desafección de los moderados, el factor capital era la rebelión carlista. Sin embargo, pese a contar con un ejército de 70000 hombres, Carlos VII –que había regresado a España en Julio de 1873- distaba de liderar una causa floreciente. Bilbao, Vitoria y otras ciudades de peso seguían resistiéndose a sus embates; la administración reinosa que los carlistas habían creado era incapaz de satisfacer las demandas que se le hacían; las guerrillas que operaban en amplias zonas de Cataluña, Aragón y Castilla la Vieja tanto podían enajenarse a defensores potenciales como ganarlos a su causa; el rápido proceso de “republicanización” que se registraba en Francia estaba acabando con el apoyo proveniente en un primer momento del norte de os Pirineos y los escasos recursos de Navarra y las provincias vascas eran insuficientes para costear una guerra de desgaste. Además de estos problemas estratégicos, la misma naturaleza de la causa carlista militaba contra su éxito. Aunque numerosos elementos del pueblo llano estaban dispuestos a levantarse en armas, no era tanto por luchar por Don Carlos como por vengarse del Estado liberal y sus beneficiarios. La situación empeoró aún más por el carácter puritano del gobierno carlista, por lo que pronto los súbditos de Carlos VII estaban profundamente descontentos.
- Como los líderes carlistas eran tan facciosos como siempre, pronto quedó claro que Carlos VII estaba condenado al fracaso: de hecho, a finales de 1874, su causa había sido erradicada de la mayor parte de la península, salvo Navarra y el País Vasco. Las luchas enconadas se prolongaron un año más –hay pruebas de que Cánovas retrasó la victoria para velar por que ningún general tuviera la oportunidad de utilizar el triunfo en el campo de batalla como trampolín para un nuevo golpe de estado- pero, a principios de 1876, las últimas tropas de campo carlista sufrieron una derrota definitiva en Montejurra, y Carlos se vio forzado a refugiarse en el exilio. Tras la aniquilación del carlismo, nada impedía una victoria española en Cuba y, en Diciembre de 1876, Martínez Campos –para gran satisfacción de Cánovas- fue despachado a La Habana con un nuevo ejército de 25000 hombres. Combinando una constante presión militar con una serie de amnistías, perdones y promesas de reforma, consiguió minar la cusa rebelde y, el 11 de Febrero de 1878, sus líderes firmaron finalmente un armisticio en Zanjón. Indignados por la negativa de las autoridades españolas a decretar el fin de la esclavitud, varios radicales siguieron luchando, pero a los pocos meses también ellos fueron forzados a rendirse. Con la ayuda de Martínez Campos, Cánovas llevó a cabo una serie de reformas que dieron a Cuba cierto grado de representación en las Cortes y suprimió el gobierno dictatorial del capitán general. Sin embargo, dejó sin resolver muchos asuntos: podía darse por descontado un nuevo estallido de la guerra.
- ESPAÑA CACIQUISTA
- Tras la derrota de los carlistas y luego de los cubanos, puede decirse que la Restauración canovista había concluido. Sin embargo, las pautas generales del sistema político establecido constituyen una base poco sólida para comprender su obra. De modo que hay que examinar la monarquía de la Restauración bajo otro prisma, especialmente debido a que la naturaleza axial del sexenio hace de la vuelta de Alfonso XII un momento ideal para tomar cierta distancia por un momento con respecto a la marcha de la política.
- Sin ningún género de duda, la esencia de la monarquía de la Restauración residía en el sistema de gestión política y electoral conocido con el nombre de “caciquismo”. Como hemos visto, la máxima preocupación de Cánovas era el miedo de que el orden establecido volviera a estallar como lo hizo en 1854 y 1868. Para evitarlo, era necesario garantizar, en primer lugar, que los políticos conservaran un pie en el sistema incuso cuando no detentaran directamente el poder, y, en segundo lugar, que los partidos dinásticos pudieran alternarse en el poder, sin tener que recurrir al ejército. De ello se deducía que no sólo debía haber elecciones regulares, sino también algún modo de amañarlas por adelantado, excluyendo, naturalmente, a aquellas fuerzas cuyos ideales constituían una amenaza para el fundamento mismo de la monarquía. Aunque limitar el electorado a los hombres ricos y educados y relegar a la clandestinidad a la auténtica oposición eran pasos importantes a este respecto, lo verdaderamente necesario era encontrar un modo de “fabricar” las elecciones para que generaran el resultado correcto.
- El esquema básico de lo que se conocería como “turno pacífico” se creó en las elecciones de Enero de 1876. Después de decidir la conveniencia de celebrar elecciones, Cánovas entró en contacto con Sagasta para discutir cuántos escaños debía obtener cada partido. Con el paso de las elecciones, este sistema se formalizó cada vez más, con la decisión, primero, de que los distritos electorales debían categorizarse como feudos permanentes de este o aquel partido o como propiedades negociables que podían pasar de mano en mano y, segundo, de que debía concederse a la oposición entre un tercio y una cuarta parte de los escaños disponibles. Cuando los líderes de los partidos llegaban a un acuerdo, cada uno de ellos decidía cómo repartir los escaños entre sus partidarios, lo que a su vez ocasionaba un nuevo proceso de negociación con los notables locales –los caciques-, que dieron su nombre al conjunto del sistema. Por constituir el fundamento último de este sistema, no podía ignorarse a los caciques: por ejemplo, era poco sensato arrebatar a un cacique un escaño que controlaba tradicionalmente en beneficio de uno de los jovencitos que haraganeaban por Madrid a la espera de una prebenda. Sin embargo, en una situación en la cual el partido que salía del poder solía ceder regularmente dos tercios de sus escaños a la nueva administración, resultaba imposible que no hubiera descontentos. Dado que las ventajas de la participación en el proceso político eran potencialmente enormes, el resultado fue que ninguna elección careció nunca por completo de interés. En sus postrimerías, sin embargo, numerosos escaños eran ya fijos, pues la oligarquía tenía demasiados intereses en el sistema como para correr el riesgo de que no funcionara.
- Una vez determinado el resultado, había que efectuar las elecciones. La primera tarea era velar por que el control de las elecciones estuviera en manos fiables, para lo cual había que llevar a cabo una purga exhaustiva de los gobiernos locales y el cuerpo judicial: el número de funcionarios, magistrados y concejales locales afectados ascendía a menudo a varios millares. Venía luego una campaña destinada exclusivamente a garantizar el apoyo de los caciques y, por fin, unas elecciones caracterizadas por el fraude a escala absoluta. Las listas electorales se falsificaban; los electores eran sobornados, amedrentados, apaleados, suplantados o arrestados; los colegios electorales se cerraban antes de tiempo o se mudaban a lugares inaccesibles y las urnas se extraviaban o rellenaban con votos postizos. A grandes rasgos, dichos métodos eran más que suficientes para garantizar los resultados correctos –la única esperanza que les quedaba a los disidentes era asaltar los colegios electorales y amañar personalmente las papeletas- y los escasos errores se rectificaban fácilmente proclamando resultados falsos o anulando las votaciones de que se tratara y volviendo a celebrarlas. Con el paso de los años, además, varios factores –y la restauración del sufragio universal directo, una mayor tolerancia con respecto a los candidatos de la oposición y la creciente fragmentación de los partidos dinásticos- empeoraron la situación, con lo que todo el proceso se deslizó aún más en el terreno del esperpento.
- Pese a todo, la violencia apenas si fue necesaria y, sin lugar a dudas, se consideraba el peor recurso posible. Sin embargo, este hecho no debe sorprendernos, teniendo en cuenta la estructura de la sociedad española. Así, en la mayor parte del país el poder político y económico era monopolio de una oligarquía acaudalada que manipulaba el sistema para hacer aún más inexpugnable su posición, ya fuera creando dinastías políticas, adquiriendo títulos de nobleza, garantizándose un trato favorable por parte de magistrados e inspectores fiscales, enriqueciéndose a base del erario público o defendiendo los intereses familiares en la burocracia o el cuerpo de oficiales. En cuanto al resto de la población, había quedado reducido a un estado de dependencia que en algunos casos era prácticamente absoluta, pues los caciques controlaban todos sus medios de subsistencia.
- Esto se debía en buena medida a la situación de los campesinos y jornaleros, que constituían aproximadamente el 70 por 100 de la población española (en 1900, dicha cifra todavía ascendía al 60 por 100, mientras que en 1930 probablemente se redujo por fin más o menos a la mitad de la población total). Con algunas excepciones, el conjunto de este sector vivía sumido en la pobreza, debido principalmente al problema de la tierra. En efecto, como hemos visto, la desamortización no había modificado prácticamente en nada la estructura de la propiedad de la tierra en España. En algunas regiones del país, sin duda, se había vendido en pequeños lotes, pero, incuso cuando así fue, los resultados apenas si se hicieron sentir: los campesinos que lograron comprar pequeñas parcelas comprobaron en ocasiones que eran tan exiguas que no les quedó más remedio que volverlas a vender. La gran mayoría de las tierras desamortizadas pasaron así a manos de la antigua oligarquía o de nuevos terratenientes procedentes de la política, el ejército, el comercio y las profesiones liberales.
- Pese a estos desequilibrios, parte de la población rural vivía en condiciones razonables. En la huerta valenciana, por ejemplo, la tierra se arrendaba a los campesinos en pequeños lotes según contratos semiindefinidos. Además, su situación se beneficiaba no sólo dela creciente importancia de los cultivos de exportación de la zona, sino también de la pervivencia de los derechos de riego tradicionales. En el País Vasco, Navarra y el norte de Aragón, regiones que disfrutaban de un clima relativamente favorable y de suelos bastante fértiles, la tierra era bien propiedad directa de los campesinos, bien se alquilaba en condiciones muy razonables. Por añadidura, solía estar dividida en minifundios suficientemente grandes para alimentar a una familia. Y, por último, en Cataluña, cuyos cultivos comerciales de corcho y uva volvían a tener mucha demanda, los alquileres se pagaban según el favorable modelo valenciano, o se establecían por toda la vida útil de la cepa, que solía ser de unos cincuenta años por término medio.
- Pero para la mayoría del campesinado la situación distaba de ser tan optimista, especialmente para la población española, que totalizaba 15,455 millones de habitantes en 1857, había aumentado hasta 18,109 en 1887. Estudiemos primero la situación del pequeño aparcero. En Asturias, por ejemplo, muchas familias habían poseído en un principio minifundios propios, pero se habían subdividido tanto en función de las leyes hereditarias vigentes que la mayoría de los campesinos tenía que alquilar tierras en régimen de aparcería en condiciones por lo común muy onerosas. La aparcería era también la modalidad predominante de explotación de la tierra en el centro y el sur de Aragón, La Mancha, Andalucía y Extremadura. En las demás regiones, sin embargo (Castilla la Vieja, Galicia y las huertas de Granada y Murcia), los alquileres solían pagarse en efectivo. Por lo general las parcelas solían bastar para alimentar a una familia, pero los contratos eran muy cortos y los alquileres muy elevados, de modo que el campesinado estaba totalmente expuesto a la expulsión o la usura. En Galicia, en cambio, aunque los contratos –foros- eran generalmente semiindefinidos, los alquileres habían aumentado drásticamente, mientras que, como en Asturias, las tierras familiares se habían ido subdividiendo una y otra vez. Dada la escasez de la producción y delas tierras –Galicia es una región montañosa de suelo granítico, poco fértil –la pobreza de sus habitantes era extrema.
- Por si no bastara con ello, el regreso de Alfonso XII coincidió con los primeros compases de la llamada “gran depresión”, un fenómeno que aquejó al conjunto de Europa central y occidental, y que en España probablemente fuera más breve y menos agudo que en otros lugares (merced en parte al gigantesco mercado que se abrió al vino español en Francia al declararse la epidemia de filoxera), pero sus efectos fueron con todo considerables. No disponemos de suficiente espacio para tratar el problema con todo detalle, por lo que diremos brevemente que la llegada a Europa de grandes cantidades de cereales procedentes de Norteamérica y Canadá restó cualquier valor a la expansión agrícola que se había producido desde 1814, especialmente porque afectaba a menudo a tierra de calidad muy deficiente. Para empeorar la situación, además, la reducción de los aranceles decretada en 1869hizo que estos cereales comenzaran a llegar también a España. Huelga precisar que la respuesta de los terratenientes fue dejar en barbecho la tierra, por lo que numerosos campesinos fueron expulsados de amplias regiones del país que se iban a consagrar al pastoreo. Por añadidura, a finales del decenio de 1880 la filoxera se difundió también por España, con lo cual a los cultivadores de cereales de Castilla se unieron en su miseria los rabassaires de Cataluña.
- Si la situación de los campesinos era desesperada, la de los agricultores sin tierra era aún peor. Este estamento se concentraba en regiones –principalmente Andalucía y Extremadura-donde la escasa pluviometría y otros factores hacían que el monocultivo extensivo fuera la única opción razonable. Las grandes fincas, a las que se añadían los latifundios a raíz de la desamortización, ocupaban ahora una superficie ingente. Así, tomando Andalucía y Extremadura como ejemplos, las fincas de más de 250 hectáreas representaban el 45 por 100 de la superficie de Andalucía y el 36 por 100 de la de Extremadura. Para los habitantes de estas regiones, la vida era miserable. Además, la tasa de analfabetismo crecía entre las gentes a un ritmo vertiginoso y los empleos alternativos eran prácticamente inexistentes. Los ayuntamientos por lo general empleaban a unos pocos oficinistas, serenos, vigilantes y barrenderos, y los ferrocarriles a algunos porteros, guardas y revisores. En algunas regiones había también importantes explotaciones mineras. El comercio y el servicio doméstico eran alternativas obvias, pero la mayor parte de las tiendas eran familiares, al tiempo que la tendencia creciente delas familias acaudaladas a vivir en las grandes ciudades reducía la demanda de criados, doncellas y oficios afines. La industria se reducía a la mínima expresión. Encada ciudad había varias panaderías, almazaras y otros obradores de orden menor, pero estos negocios prácticamente no empleaban a nadie y eran cada vez más vulnerables a la competencia de las fábricas. En cuanto a las industrias textil y metalúrgica, de gran tradición en el interior del centro, sur y este de España, estaban en situación agónica.
- Para grandes cantidades de habitantes, por lo tanto, no quedaba nada más que los latifundios, que durante gran parte del año no requerían demasiados trabajadores. Dejando de lado que muchos de ellos se dejaban a monte (a falta de sistemas de riego a gran escala, a menudo había pocas opciones más), la geografía y el clima obligaban a cultivo universal de trigo, uva y oliva, especies que precisan muy poco trabajo a lo largo de buena parte del año. Para empeorar las cosas, debido a la falta de fertilizantes modernos, buena parte de los trigales sólo podía sembrarse un año de cada tres. Cada finca necesitaba un núcleo permanente de empleados –capataces, guardabosques, artesanos, mayordomos y sirvientes- pero se trataba de un número comparativamente reducido de personal. Para los demás, el empleo era estrictamente estacional, con jornadas de trabajo interminables, una disciplina estricta y una paga irrisoria. Y, como es natural, había además largos periodos de desempleo. En primer lugar, las tareas disponibles cada día escaseaban más, debido al hecho de que, para reducir los costos, muchos propietarios se abstenían de realizar labores tradicionales como escardar y roturar las tierras en barbecho; en segundo lugar, los labradores se veían obligados a competir con innumerables cuadrillas procedentes de Galicia, Portugal y otras partes. Eso hacía que raramente hubiera trabajo durante más de 200 días al año. Además, el crecimiento de la población y el incremento de los precios depreciaban constantemente el valor de los salarios: se ha calculado que, en 1900, era un 20 por 100 inferior al que había tenido cien años antes.
- De modo que la vida era extremadamente dura. El hogar era generalmente una casita o barracón atestado de personas en una zona miserable, en la que campaban por sus fueros la mugre y la porquería. Las familias, de una media de doce hijos, se ganaban a duras penas una miserable existencia. Sus miembros varones se veían expuestos a un sistema de contratación que les hacía padecer una constante humillación ritual. En caso de que se les escogiera tenían que trabajar desde el alba hasta el ocaso bajo el calor asfixiante del sol español. Huelga precisar que el resultado eran unas tasas aberrantes de tuberculosis, tifus, malaria y malnutrición y, por consiguiente, una nueva vuelta de tuerca en la espiral descendente, pues muchos trabajadores quedaban incapacitados para ofrecer sus servicios en el mercado de trabajo.
- No era la enfermedad la única calamidad que podía abatirse sobre los infortunados braceros. La agricultura española era especialmente vulnerable a las catástrofes naturales de todo tipo, que muy a menudo impedían cualquier tipo de actividad en el campo. Por si fuera poco, cuando la cosecha era mala, los precios de los alimentos básicos se disparaban en flecha, un problema que empeoraba el hecho de que se había producido un abandono gradual de los ideales de libre comercio de la Gloriosa, debido a la necesidad de incrementar los ingresos fiscales combinada con un clamor creciente por un mayor proteccionsimo, con el consiguiente aumento de los aranceles. Los precios del trigo podían subir en tales tesituras en un 50 ó 60 por 100, lo que hacía a los braceros presas de una cruel tenaza.
- Pero de la pobreza del campo resultaba muy difícil zafarse. Nos hemos de referir en este sentido, como es natural, al relativo fracaso de la revolución industrial. Es indudable que se registró cierto incremento industrial durante la España de la Restauración. En Cataluña, las industrias textil y de ingeniería siguieron prosperando, mientras Vizcaya se convertía en un gran centro de producción de hierro, acero y de construcción naval. La minería también se desarrolló notablemente: los importantes yacimientos minerales del país fueron explotados con mucha mayor intensidad que nunca antes, aunque en su mayor parte por empresas extranjeras. Pero las cosas no eran ni mucho menos tan halagüeñas como podrían sugerir estos datos. La industria algodonera y naval, por ejemplo, dependían considerablemente de las colonias, mientras, en términos generales, el progreso seguía siendo extremadamente lento. La atribución de la responsabilidad por esta situación ha sido origen de grandes discrepancias (entre los factores que entraron en juego figuran la depresión del mercado nacional, la influencia perniciosa del proteccionismo y la construcción del ferrocarril, el dominio aplastante de Cataluña y los errores de la propia burguesía), pero, sea cual sea la respuesta a la que se llegue, el caso es que la industria española no estuvo lisa y llanamente en condiciones de absorber la mano de obra excedentaria que vegetaba en el campo.
- ¿En qué situación dejaba este panorama a la población rural? Aunque sí había cierta migración a las ciudades y zonas industriales –el número de habitantes tanto de Barcelona como de Bilbao se duplicó con creces entre 1877 y 1900-, en conjunto, la redistribución interna de la población fue un fenómeno del siglo XX. Mucho más significativa como vía de escape fue la emigración a Ultramar. Entre 1882 y 1914, más de 2 millones de españoles marcharon a Cuba o a América Latina, y quizás otro millón emigrara a Francia, Italia o Argelia. Sin embargo, estos movimientos demográficos se dieron sobre todo en zonas relativamente privilegiadas, como el litoral septentrional y Levante, pues los braceros andaluces y extremeños eran sumamente reticentes a abandonar sus hogares.
- ¿Cómo sobrevivían, pues, los braceros y sus familias? Los bebés eran a menudo abandonados, cedidos a inclusas o directamente asesinados; el crimen era algo común, y el bandolerismo, en particular, siguió siendo uno de los rasgos más populares de la vida andaluza hasta el comienzo del siglo XX. Una alternativa del imaginario popular era convertirse en torero. Si no, durante el desempleo, los braceros trataban de ganarse unas perras tejiendo cestas de esparto, haciendo de traperos, chamarileros o de buhoneros itinerantes. Las mujeres desempeñaban también una función importante, ya fuera lavando ropa ajena, ejerciendo de nodrizas, criadas o lanzándose a la prostitución. También era frecuente verlas rebuscar entre las basuras: los terratenientes más generosos les permitían recoger alcachofas silvestres. No hará falta señalar que estas actividades raramente les permitían cuadrara las cuentas, por lo que pocas eran las familias que no se veían obligadas periódicamente a mendigar o a recurrir a una u otra forma de caridad.
- En esta situación de pobreza generalizada, resulta fácil comprobar cómo mantenían su control las clases pudientes. En primer lugar, naturalmente, había siempre un elemento de terror e intimidación, debido en parte a que los magistrados locales eran de la misma extracción que los propietarios de las tierras. Estos, con la garantía de que el trato deparado a sus enemigos sería severo, dudaban poco a la hora de recurrir a la violencia extraoficial: entre los pobres siempre había tipos duros dispuestos a vender sus servicios por unas pocas pesetas, al tiempo que los empleados “fijos” de sus heredades estaban deseando por lo general tener la ocasión de dar muestras de su lealtad. También el Estado estaba dispuesto a sancionar el empleo de guardas armados o la transformación de cuerpos de guardia tan tradicionales como el somatén catalán en milicias de defensa de los intereses de las clases pudientes. Obviamente, del lado de la oligarquía estaba también la presencia tranquilizadora de la Guardia Civil, que había crecido hasta contar con 15000 miembros y en 1878 había sido convertida en parte integrante del ejército (con el resultado de que prácticamente cualquier desorden público podía abordarse de conformidad con los términos de la justicia castrense). Conocidos por su brutalidad, a la que nadie ponía trabas, los miembros de este cuerpo nunca podían actuar en su propia localidad y se alojaban con sus familias en casas-cuartel fortificadas, estándoles terminantemente prohibido confraternizar con los habitantes locales. Tampoco es casual que este cuerpo creciera más durante este periodo que en cualquier otro momento de su historia. No es de extrañar, por lo tanto, que la oligarquía agradecida lo bautizara con el nombre de “benemérita”.
- Dado que sus oficiales procedían exclusivamente de sus filas, la mención de los “civiles” nos lleva al ejército. Aunque sería erróneo, como veremos, considerar el cuerpo de oficiales como un reducto de la aristocracia, un aliado absolutamente fiel del sistema canovista, o siquiera un cuerpo perfectamente homogéneo, el hecho es que se inclinaba poderosamente del lado de la represión. En efecto, el coste de los cursos de la academia militar hacía que la mayoría de los alumnos procedieran de las clases pudientes. Al propio tiempo, cuanto más ascendían los oficiales –un proceso a menudo vinculado a su rango social- más partido sacaban de su posición. En efecto, si los capitanes y los tenientes recibían un salario relativamente bajo, las pagas considerablemente más sustanciales que recibían sus superiores habían permitido a muchos de ellos sacar partido de la desamortización. Como reconocimiento de su importancia política, muchos generales eran nombrados directores de empresa o descubrían con qué facilidad podían desposar a las herederas que constituían un mejor partido. De modo que, hacia 1875, los estamentos superiores del cuerpo de oficiales estaban estrechamente entremezclados con los miembros de la oligarquía, hasta el punto de que, en muchos casos, se habían convertido a su vez en caciques.
- Sin embargo, no era sólo su estatus social lo que convertía a los oficiales en aliados de la represión. Todos ellos compartían un concepto de la historia que veía en el desorden el peor de los males. En buena medida recuerdo popular de la Guerra de Independencia –recordemos que como mínimo el 40 por 100 de los oficiales del ejército eran hijos a su vez de oficiales- esta repulsa se había reforzado constantemente por la lucha contra el bandolerismo inherente a las guerras carlistas y, en particular, por la experiencia del sexenio. A todo esto cabe añadir la devoción por la unidad de España –una obsesión que iba a chocar con los movimientos regionalistas que comenzaban a surgir ene l país- la lealtad a un monarca que siempre aparecía en los retratos como rey-soldado, y la convicción doble, primero, de que los intereses del ejército eran los de la nación y, segundo, de que el ejército era en el fondo el salvador de la nación. Dado el creciente aislamiento del cuerpo de oficiales –sus miembros, producto de familias de militares, recibían una educación especial y eran proclives a desposar a las hijas de otras familias militares, a buscar a sus amigos en estos círculos y a leer sólo prensa militar- esta concepción de su papel se reforzaba con el paso de los años. Pese a todo, las deserciones no fueron nunca erradicadas por completo, aunque sólo una minoría de sus miembros estuvieran dispuestos a unirse a la causa de la revolución popular.
- Volviendo al tema del control político, el terror directo era tan sólo una de tantas armas con que contaba el caciquismo. Fuera de las grandes ciudades, innumerables medios permitían la compra de la connivencia. En el nivel más bajo, el bracero o aparcero desesperados podían sobornarse con dinero, alimentos, vino o tabaco, o la oferta de un empleo permanente, una parcela de tierra o el trato preferente en el mercado de trabajo. Del mismo modo, los arrendatarios podían ser despedidos en cualquier momento y se podía amenazar con el despido a los empleados fijos y los municipales, y los braceros que se desmandaban eran conscientes de que se exponían a ser inscritos para siempre en la lista negra. Sin embargo, estas presiones no se confinaban al populacho. Ante la restricción de su clientela por la falta de poder adquisitivo de las masas, los propietarios de las escasas tiendas y cafés de que se enorgullecían hasta las ciudades provinciales de relumbrón eran perfectamente conscientes de que su bienestar dependía de su conformidad política, mientras los oficiales y maestros estaban tan expuestos a ser despedidos de sus puestos de trabajo como cualquier bracero. En cambio, a los miembros de las clases medias se les podía tentar con un puesto en el consejo municipal o en el equipo del alcalde o del agente de un terrateniente absentista.
- Pese a la importancia de todos estos métodos como medio de preservar el control del campo, tenían menos peso del que habría cabido suponer. El grueso de la población, ignorante y –hasta 1890- carente de derechos civiles, era completamente indiferente al proceso político. Un factor coadyuvante en este sentido era que la difusión de la información estaba en un principio mayoritariamente en manos de la oligarquía. En cuanto a la prensa, por ejemplo, la mayoría de la población nunca tenía acceso más que a los diarios locales propiedad de destacados personajes de la zona en que vivían. Otro factor de peso era la educación: el hecho de que, desde 1857, teóricamente todos los niños del país podían recibir educación gratuita hasta los nueve años daba al caciquismo otro medio de adoctrinamiento. En efecto, los niños, que oían machaconamente la teoría de la unidad de España –el catalán, gallego y euskera habían sido erradicados de las aulas- asistían a un programa de instrucción religiosa obligatoria, eran inmersos en mitos nacionales como la Reconquista de España contra los moros y recibían clases sobre los peligros del protestantismo, el republicanismo y el socialismo. Fuera de las aulas, naturalmente, este mensaje se corroboraba por conducto de varios acontecimientos culturales de todo tipo, como las celebraciones en honor del cuarto centenario de la muerte de santa Teresa de Ávila, que tuvieron lugar en 1882.
- Un elemento como mínimo tan importante en la lucha canovista por mantener despolitizada a la masa fue la alianza de facto concluida por el régimen con la Iglesia. En efecto, aunque la mayoría de los clérigos detestaban el liberalismo, la jerarquía se daba cuenta de que Cánovas estaba dispuesto a realizar concesiones sustanciales. A fin de cuentas, las iniciativas encaminadas a la instauración de la libertad de cultos se habían reducido al mínimo, la Iglesia tenía ahora una representación política –mediante la concesión de escaños ex officio en el Senado- recibía el pago completo de los impuestos de “clero y culto”, gozaba del derecho de crear escuelas propias y de gran laxitud en relación con las órdenes religiosas (en 1867, el número de monjes afincados en España era tan sólo de 1500, pero en 1910 se había multiplicado por quince). Además, la determinación del Estado de erradicar el republicanismo y el socialismo, defender los preceptos básicos de la religión católica y reprimir el anticlericalismo popular eran bienvenidos. Al tiempo que presionaba para obtener todo tipo de concesiones nuevas, la jerarquía se ponía del lado de la Restauración. El mensaje a los creyentes era que el orden social vigente era de cariz divino, que cualquier ideología o teoría intelectual que lo pusiera en entredicho era incompatible con el catolicismo y que el deber de los pobres era aceptar su sino y rezar por la salvación eterna. Para ser justos con la Iglesia, hay que reconocer que sí realizó esfuerzos genuinos en el terreno de la beneficencia, mientras que el clero siguió recibiendo un magro estipendio y siendo de extracción humilde. Pero el grueso de sus energías lo dedicó a una vigorosa recristianización de la sociedad, lo que impidió que cuestionara el esquema dominante de las relaciones sociales.
- Naturalmente, es discutible la eficacia de esta labor de adoctrinamiento. Navarra y el País Vasco, relativamente prósperas, eran bastiones declarados de la reacción. Lo mismo puede decirse de amplias zonas de Castilla La Vieja, donde el endeudamiento y la vulnerabilidad del campesinado fueron combatidos con un programa cada vez más enérgico de acción social católica y el vigor constante del catolicismo como fenómeno cultural. Sin embargo, en otros lugares la Iglesia, el gobierno y los caciques no lograron atajar la aparición de varias formas de protesta. En cuanto a las ciudades y las capitales de provincia, las extraordinarias manipulaciones de que fueron objeto apuntan a que se consideraban desde el principio una causa perdida. Sin embargo, lo cierto es que, a lo largo de toda la Restauración, la participación política fue sumamente reducida; los casos de alta participación fueron casi siempre resultado de la presión caciquista. Aunque este fenómeno pueda explicarse como un reflejo de la madurez política, es indudable que gran parte de la población fue ajena a cualquier tipo de política.
- Esta apatía, pilar electoral del caciquismo, fue también uno de los cimientos de su mentalidad, pues se afirmaba que el populacho rural era una masa de simples patanes al servicio de sus sacerdotes y terratenientes. Paralelamente a esta concepción existía la idea no sólo de que la plebe era una masa de salvajes, tan ignorantes como violentos, sino también de que el conjunto de los españoles eran tan perezosos como indisciplinados. De lo cual se desprendía que las autoridades debían resguardar al pueblo de la influencia corruptora de doctrinas extranjeras como el republicanismo, el anarquismo y el socialismo, gobernar con mano firme, oponerse a cualquier mejora de las condiciones de vida y de trabajo y limitar la caridad a los casos más necesitados. En pocas palabras, los intereses económicos se veían reforzados constantemente por el miedo y el autoengaño.
- RECONSTRUCCIÓN DE LA RESTAURACIÓN: LA ERA DE SAGASTA
- Si los principales rasgos del sistema que había de gobernar España hasta 1923 fueron concebidos por Cánovas, no debe pensarse que fueron inamovibles. Por el contrario, el decenio de 1880 asistió a una serie de reformas de primer orden que acercaron la Constitución de 1876 mucho más a su predecesora de 1869, por obra y gracia de los antiguos progresistas. Pero, en la práctica, poco cambió: pese a la aparición de un conflicto que en ocasiones fue sumamente feroz, el nuevo Partido Liberal era exactamente igual al de los conservadores.
- Recordemos que dejamos la evolución de la política española en 1876. En ese momento, las relaciones entre los conservadores y los progresistas no tenían nada de “pacífico”. Éstos estaban indignados por la inmoralidad de las elecciones generales, el hecho de que la Constitución no recogiera explícitamente las conquistas de la Gloriosa, la negativa de muchas autoridades e instituciones a defender, aunque sólo fuera de boquilla, la libertad religiosa, el impacto de la censura sobre la prensa, el trato de favor concedido a los moderados y la publicación en 1877 de una lista de los senadores vitalicios de la que estaban excluidos en su práctica totalidad. La perspectiva de treinta escaños suplementarios en el Senado persuadió rápidamente a Sagasta de que rebajara el tono de sus protestas, pero a pesar de todo la tensión siguió subiendo; los progresistas llegaron a acariciar la idea de la insurrección.
- Mientras tanto, en el bando del gobierno no todo iba bien. La fanfarronería del ministro de Gobernación, Francisco Romero Robledo, había generado mucha animosidad en las filas de los conservadores; cundía la sensación de que debían hacerse más concesiones a Sagasta; se descubrió que el rey sufría de tuberculosis y la lealtad de algunos generales seguía constituyendo motivo de preocupación. Además, a raíz de la paz de Zanjón de Febrero de 1878, se había producido un grave altercado con Martínez Campos, porque el general no sólo realizó una serie de propuestas de reforma mucho más radicales de lo que el gobierno estaba dispuesto a tolerar, sino que amenazó también con dimitir si no eran aceptadas. Ante esta crisis, el rey juzgó necesario un cambio de gobierno y, el 3 de Marzo de 1879, Cánovas dimitió, asegurándose antes de que el nuevo gabinete sería liderado por Martínez Campos (al parecer, quería desalojarlo con los ecos de la crisis provocada por él mismo).
- Exactamente como había querido Cánovas, el general no duró mucho. Carente de seguidores personales, no pudo formar un partido en las Cortes, pues los 239 diputados conservadores salidos de las nuevas elecciones que convocó eran en su mayoría de obediencia canovista. Además, las luchas internas en las filas del gobierno dieron lugar a la elección de sesenta y tres progresistas y centralistas y no menos de veintitrés republicanos. Cánovas atizaba deliberadamente la animosidad conservadora a sus espaldas, por lo que, el 7 de Diciembre, el general se vio obligado a dimitir, devolviendo las riendas del poder a su predecesor.
- Sin embargo, pese a su maestría política, en esta ocasión Cánovas se equivocó. En primer lugar, el reformismo de Martínez Campos le había granjeado el apoyo de muchos generales de primera fila, mientras sus intentos de crear un partido en el cuerpo de oficiales hizo que muchos de sus jefes temieran por sus nombramientos. Como que el primer ministro se había declarado en numerosas ocasiones opuesto a la influencia militar, los militares que rodeaban al rey se dedicaron a atizar el presentimiento que éste sentía por su mentor; a la vez que, en la primavera de 1880, un Martínez Campos furioso anunció que abandonaba a los conservadores y se pasaba a la oposición. Aunque no llegara a dejar el partido, la animosidad se cebó en la persona de Francisco Silvela, uno de los principales partidarios de Cánovas, enemistado con Romero Robledo por la cuestión de la administración electoral. Todos estos acontecimientos provocaron un cambio radical en el estado de ánimo de los seguidores de Sagasta y Alonso Martínez. Comprendiendo que el rey podía volverse hacia ellos si se limitaban a enterrar, sus diferencias, en Mayo de 1880 se unieron para formar el nuevo Partido Liberal Fusionista o, por darle su nombre más usual, los Liberales. Cuando se integraron en él Martínez Campos y otros disidentes conservadores, lograron ganarse el favor de un Alfonso XII que había decidido deshacerse de Cánovas para no arriesgarse a padecer otro 1868 (sin llegar a las tormentas políticas de entonces, en 1880 se produjeron también varios disturbios laborales y agrarios). Consciente de lo que ocurría, Cánovas arrojó el guante, haciendo llegar al rey un decreto en cuyo preámbulo se mencionaba la conveniencia de mantener a los conservadores en el poder. Como cabía esperar, el monarca no lo refrendó y, el 8 de Febrero de 1881, Sagasta juraba su cargo de primer ministro.
- ¿Qué significó la llegada del gobierno de Sagasta para la monarquía de la Restauración? Mucho menos de lo que se creyó en esa época. Aunque muchos veían en el líder liberal a un peligroso revolucionario, nada había más lejos de la verdad: su mandato estuvo tan sólo marcado por la apariencia del cambio. En un primer momento, por supuesto, las cosas parecieron muy distintas. No sólo el gobierno promulgó una amnistía general, sino que el mundo político se abrió a los republicanos y otros demócratas. Se alivió la censura de la prensa, se devolvió el cargo a los numerosos profesores universitarios expulsados en la purga de 1875 y se reprendió severamente al cardenal arzobispo de Toledo, Juan Moreno, tras la publicación de una pastoral en la que denunciaba al gobierno italiano. Además, después de convocar nuevas elecciones que dieron lugar a una aplastante mayoría liberal, Sagasta introdujo la primera de una serie de medidas encaminadas a restaurar las conquistas de 1868-1869. Entre las primeras víctimas de su gobierno figura el antiguo impuesto sobre la sal, los consumos y los derechos de puertas, así como la adopción de iniciativas destinadas a la instauración de juicios con jurado, el libre comercio y una reducción de la duración del servicio militar. Por encima de todo, frente a una feroz oposición conservadora y clerical, el 26 de Julio de 1883 Sagasta promulgó una nueva Ley de Prensa que abolía las restricciones impuestas por Cánovas a los periódicos.
- Pero en la práctica todas estas medidas tuvieron escasa repercusión. En reconocimiento por su ayuda en llevar a los liberales al poder, por ejemplo, se dio a Alfonso XII mucho margen de intervención en las actividades cotidianas de gobierno, se le permitió traer a su madre a España y se le concedió la restauración de la guardia de palacio, de funciones puramente ornamentales, conocida como el Cuerpo de Alabarderos, que había desaparecido en 1868. Al propio tiempo, el caciquismo tuvo más prerrogativas que nunca. Dejando de lado el hecho de que el advenimiento de Sagasta fue seguido por un estallido enloquecido de la búsqueda de prebendas y por unas elecciones municipales y parlamentarias que alcanzaron las mayores cuotas registradas jamás de trapacería y fraude, muchas de las reformas adoptadas por los liberales tuvieron efectos muy curiosos. Por ejemplo, el nuevo régimen tributario reducía la imposición de la propiedad inmobiliaria, al tiempo que gravaba duramente al os pequeños tenderos, al igual que las reformas legales reforzaron de hecho la capacidad de los caciques de disponer de las cosas a su antojo. En cuanto a los gobiernos locales, se reforzó la capacidad de intervención del Ministerio de la Gobernación. Por último, cabe destacar también que los movimientos populares continuaron reprimiéndose despiadadamente, como demuestran los castigos salvajes infligidos a dieciséis habitantes de Jerez de la Frontera, juzgados en Junio de 1883 por su participación en la supuesta sociedad secreta anarquista conocida con el nombre de “Mano Negra” (en total, más de 5000 personas fueron detenidas en relación con este asunto, muchas de las cuales fueron salvajemente torturadas).
- Si el estilo de gobierno de Sagasta era mucho menos respetable que el de Cánovas, era aún mucho menos capaz de propiciar la estabilidad. Así, aunque Cánovas se había visto forzado a dimitir en dos ocasiones, siempre había merecido la lealtad de su partido. Entre los liberales, en cambio, la situación fue pronto caótica. Desde el principio se produjeron peleas incesantes sobre el botín que había caído en manos del partido, y pronto se añadieron ingredientes ideológicos a estos desmanes. La liberalización de la política que había provocado el mandato del nuevo primer ministro permitió la vuelta a la escena política del ala moderada de los demócratas. Aguijoneados por las críticas de estos elementos, muchos de los partidarios de Sagasta comenzaron a sentirse incómodos, especialmente cuando el general Serrano regresó del exilio. Éste, tan fatuo y ambicioso como siempre, volvía indignado porque Sagasta no le había incido en su gabinete (para añadir agravio sobre agravio, el Ministerio de la Guerra se había concedido a Martínez Campos). Determinado a vengarse y suplantar a Sagasta como líder de los liberales, Serrano denigró al gobierno por no atenerse a los principios encarnados por la Constitución de 1869. Como había esperado, esta postura le granjeó rápidamente el apoyo de varios disidentes y, en Noviembre de 1882, surgió un nuevo partido denominado Izquierda Dinástica.
- Sagasta, atacado por esta facción, era también vulnerable ante elementos más altruistas. Mientras muchos republicanos –los llamados “posibilistas”- se habían puesto a las órdenes de Castelar creyendo que podían democratizar de alguna manera la monarquía, Ruiz Zorrilla que seguía en el exilio al que había huido en 1875, se convenció de que el único camino pasaba por un golpe de estado militar. Explotando el bajo nivel de los salarios, las malas perspectivas y la miseria que padecían muchos oficiales subalternos, así como al sospecha cada vez más fuerte de que el ejército estaba poco preparado para lanzarse al campo de batalla, el Partido Progresista Republicano de Zorrilla logró crear una sociedad secreta conocida con el nombre de Asociación Republicana Militar, que en 1883 tenía unos 3000 miembros. Pronto comenzaron los preparativos de una revuelta general, pero al final el proyecto descarriló: aunque se tomó Badajoz el 5 de Agosto de 1883, la Asociación como colectivo no se movilizó. Muy desanimado, Ruiz Zorrilla siguió conspirando –se produjeron nuevos levantamientos en 1884 y 1886- pero su organización había sufrido un revés letal y, tras la enérgica purga de Sagasta como respuesta a los acontecimientos de 1883, la Asociación Republicana Militar era letra muerta.
- Tras capear la crisis de Agosto de 1883, Sagasta parecía en una situación razonablemente sólida, especialmente porque Serrano no sólo había sido desacreditado por un escándalo mayúsculo relacionado con la boda de su hijo, sino porque estaba ya viejo y enfermo; murió en 1885. Sin embargo, Alfonso XII no estaba contento: el levantamiento, que se produjo en vísperas de una importante visita a Austria y Alemania, le resultó muy embarazoso. Al mismo tiempo, le molestaba cada vez más la incapacidad de los liberales para sanear la atmósfera de corrupción e inmoralidad que caracterizaba la política española. Deseoso de despedir a Sagasta, no se vio obligado a provocar una crisis por los acontecimientos que registraron en el bando gubernamental. Sagasta, incapaz de apaciguar la crispación de su propio partido, decidió dimitir en Octubre de 1883 con la esperanza de que su iniciativa despejaría cualquier duda sobre el hecho de que era un personaje indispensable.
- Alfonso, ahora con las manos libres, nombró un nuevo gabinete procedente de la Izquierda Dinástica bajo la presidencia del antiguo unionista José Posada Herrera. Durante cuatro meses, el nuevo primer ministro luchó denodadamente para imponer el programa de reformas deseado por el monarca, pero su partido era tan poco sólido que en ningún momento contó con baza alguna de triunfo. Especialmente porque Sagasta se negó categóricamente a tolerar cualquier posibilidad de conciliación, temiendo que el precio de la reunificación fuera su propia cabeza. El fin llegó el 18 de Enero de 1884, cuando el proyecto de restauración del sufragio universal directo fue desechado. Si los liberales y la Izquierda Dinástica hubieran podido unir sus fuerzas, Alfonso les habría concedido la disolución, pues seguía convencido de la necesidad de las reformas y conservaba amargos recuerdos del sojuzgamiento al que le había sometido Cánovas. Sin embargo, ambas fuerzas seguían divididas sin posibilidad de enmienda, de modo que no sólo se solicitó la formación de un nuevo gobierno al arquitecto de la Restauración, sino que se le concedió la facultad de convocar las elecciones generales que necesitaba para crear una mayoría.
- No merece la pena demorarse mucho sobre las elecciones subsiguientes. Con la ayuda de que a los conservadores se habían unido ahora la gran mayoría de los moderados que al principio se habían opuesto a la Restauración, Cánovas logró asegurarse la elección de 318 conservadores frente a treinta y nueve liberales, treinta radicales y cuatro republicanos (y un puñado de independientes y carlistas recalcitrantes). Tampoco hay gran cosa que decir del gobierno que los presidía, pues el objetivo principal de Cánovas era acallar la disidencia y frenar la reforma. Entre bambalinas, sin embargo, los conservadores tenían graves problemas, debidos en parte a las discrepancias entre los partidarios originales de Cánovas y los conversos de última hora provenientes de las filas del moderantismo, y en parte a la creciente rivalidad que oponía a Silvela con Romero Robledo. En la primera mitad de 1885, además, el país fue presa de una serie de desastres naturales que provocaron una nueva oleada de descontento social. Tampoco contribuyó a la moral de Cánovas el que la creciente tensión en el seno de su partido facilitara la toma de control del ayuntamiento de Madrid por parte de los liberales y republicanos en las elecciones de 1885. El régimen vivía bajo una sensación de crisis cuando llegó la noticia de que Alfonso XII estaba moribundo. La situación era tan grave que hasta Cánovas perdió el control. Mandó llamar a Sagasta y le ofreció el puesto de primer ministro como único medio para evitar la revolución, por lo que la muerte de Alfonso XII el 25 de Noviembre fue seguida por un segundo periodo de gobierno liberal.
- Tras la muerte del monarca, España volvió a vivir bajo una Regencia. En esta ocasión, sin embargo, hubo mayor fortuna. En efecto, la reina viuda –la segunda mujer de Alfonso XII, María Cristina de Austria- era una mujer austera, prudente e inteligente, cuya preocupación por la suerte del hijo que había de nacer –cuando murió su marido, estaba embarazada de dos meses- bastó para convencerla de la conveniencia de su intervención en la vida política. En Abril de 1886, los liberales fueron autorizados a celebrar nuevas elecciones, que les devolvieron una mayoría aplastante y les permitieron acometer infinidad de reformas. A modo de resumen, el 30 de Junio de 1887 se decretó la libertad de asociación; el 20 de Junio de 1888 se restableció el principio del juicio con jurado; el 1 de Mayo de 1889 se votó un nuevo Código Civil, que acabó con todos los vestigios de la jurisdicción foral característica de Navarra y el País Vasco y, el 5 de Marzo de 1890, se restauró el principio del sufragio universal directo para las elecciones municipales, provinciales y nacionales. También cabe mencionar las propuestas formuladas por el segundo ministro de la Guerra de Sagasta, el general Manuel Cassola, sobre una reorganización del ejército que habría impuesto un servicio militar más equitativo, desterrado los ascensos “políticos”, acabado con los numerosos privilegios de la artillería y el cuerpo de ingenieros y aliviado la miserable situación económica de los estamentos más bajos del cuerpo de oficiales.
- EL FRACASO DE LA RESTAURACIÓN
- En teoría, la aprobación de la Ley Electoral de 1890 puede considerarse el punto culminante de la España de la Restauración, pues Sagasta había logrado al parecer remodelar el régimen de tal manera que concitaba la simpatía del conjunto de la clase política española, con la excepción de sus márgenes extremos. Sin embargo, las afirmaciones de que España se había convertido en la monarquía más democrática de Europa no guardaban ninguna relación con la realidad. Sagasta, radicalmente opuesto al principio del sufragio universal, sólo había consentido su restauración como un medio, en primer lugar, de defender su posición cada vez más precaria en el interior de su partido; en segundo lugar, para aplacar el descontento urbano ante los manejos del caciquismo; y en tercer lugar, para acallar las críticas de figuras tan respetadas como el destacado profesor de Derecho Gumersindo de Azcárate. Además, todo parece apuntar a que Sagasta comprendió que no debía tener escrúpulos al respecto: en el periodo transcurrido desde 1885, una serie de medidas relacionadas con la tributación y las administraciones locales habían aumentado las posibilidades de corrupción administrativa, hasta el punto de que las técnicas del caciquismo habían hecho su aparición incluso en Madrid y Barcelona. Pero nada había cambiado: las elecciones de 1886 se realizaron entre las operaciones habituales de fraude y desorden: el escándalo estaba a la orden del día; el juicio con jurado se convirtió en una farsa caracterizada por el soborno, compra o intimidación de los jurados; el derecho de asociación estaba en la práctica rigurosamente restringido por una circular de 10 de Agosto de 1885 en la que se reiteraba la prohibición de todo tipo de manifestaciones y reuniones de protesta y no hubo ninguna tregua en la brutalidad de que hacían gala las fuerzas del orden. Por otra parte, ni siquiera todas las reformas prometidas por el régimen de Sagasta llegaron a materializarse y, entre las pérdidas más destacables, cabe citar el estatuto de derechos que constituía uno de los ejes fundamentales del programa liberal, o los planes de reforma del ejército de Cassola.
- A raíz de todas estas deficiencias, resulta en extremo simbólico que, a los pocos meses de la aprobación de la nueva Ley Electoral, Sagasta en persona fuera derrocado por su incriminación en un gran escándalo ferroviario. Al propio tiempo, cabe también señalar que incluso el reformista sincero general Cassola era un destacado cacique murciano que se había hecho con un escaño en las elecciones de 1881, por el procedimiento de asaltar un colegio electora a la cabeza de una banda armada. Incluso antes de que Sagasta perdiera el poder, las deficiencias fundamentales del sistema canovista se ponían de manifiesto en otro aspecto. Exactamente como había ocurrido antes de 1868, la política giraba no en torno a la ideología sino a la búsqueda de influencia, mientras quedaba claramente demostrado que la mera posesión de una mayoría en las Cortes no garantizaba en modo alguno que se conservara el poder durante los cinco años potenciales de la legislatura. Naturalmente, tampoco costaba mucho trabajo fundar un partido político nuevo: a falta de una política de masas, sólo se precisaba un grupo de amigos y cierto grado de credibilidad. En un principio, por lo menos, el recuerdo de los acontecimientos de 1873 inspiraba el suficiente temor y sospechas para garantizar la disposición a aglutinarse tras las figuras de Cánovas y Sagasta, especialmente porque ambos eran maestros notorios en el arte de la política. Sin embargo, a finales del decenio de 1880, estas limitaciones habían desaparecido casi por completo: 1873 se iba diluyendo en el pasado, los republicanos habían dejado de constituir una amenaza y tanto liberales como conservadores estaban cada vez más convencidos de que podían operar con parámetros comunes.
- El faccionalismo, una característica distintiva del sistema canovista, volvió a primer plano de la escena política española. Así, en 1886, Romero Robledo, furioso ante la decisión de Cánovas de ceder el poder a la muerte de Alfonso XII, rompió con su antiguo maestro y creó un grupo propio, conocido como los “reformistas”. En las filas de los liberales, la situación era aún peor. En su calidad de diputado de la provincia de Valladolid, dependiente del trigo, el favorito de Sagasta para el puesto de ministro de Ultramar, Germán Gamazo, pronto asoció el proteccionismo a la promoción de sus intereses personales (recordemos que Sagasta era un partidario decidido del librecambio). Obligado a abandonar el gabinete en Octubre de 1886, en 1890 era el líder real de un poderoso grupo de presión defensor del proteccionismo, conocido como la Liga Agraria, así como una bomba de relojería en las filas del partido. También problemáticos fueron los seguidores del fenecido Serrano, los elementos más altruistas de la antigua Izquierda Dinástica como Segismundo Monet y Eugenio Montero Ríos y el creciente número de ex republicanos que se integraba en las filas liberales, de los cuales el más destacado fue el antiguo demócrata Cristino Martos. El periodo de 1885 a 1890 se vio así marcado por una serie aparentemente inacabable de crisis ministeriales que Sagasta venció con muchísimas dificultades.
- Como siempre, por lo tanto, los augurios para el futuro no tenían nada de halagüeños. Como veremos en el próximo capítulo, nuevas fuerzas iban surgiendo para desafiar al sistema, mientras España seguía encerrada, a todos los efectos y propósitos, en un modelo de desarrollo económico que se basaba en la continua pauperización de una gran parte de la población. El legado de Cánovas, dado este estado de cosas, intrínsecamente inestable, supuso que la monarquía de la Restauración tuviera grandes dificultades para hacer frente a las presiones que se ejercerían sobre ella. Compuesta por facciones cada vez más antagónicas cuyos líderes rivalizaban por el apoyo de los notables locales que constituían el cimiento del sistema, ninguno de los dos partidos principales podía aspirar a aglutinar la unidad y determinación precisas para imponer un programa genuino de reformas. Mientras tanto, debido precisamente a que estaban fuera del círculo encantado de la política de turno, los movimientos reformistas alternativos no podrían obtener el apoyo que habrían necesitado para auparse al gobierno (sin duda, dados los intereses de los caciques, de haberlo hecho habrían sido rápidamente despojados de cualquier vestigio de su dinamismo original). De modo que el sistema estaba condenado a estancarse y las fuerzas que trataban de derribarlo a hacerse cada vez más amenazantes. Mucho más adelante, llegaría el momento en que el edificio erigido por Cánovas sería inhabitable incluso para sus moradores más privilegiados.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement