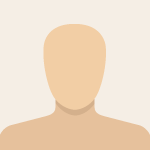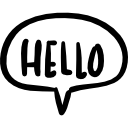Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- 1. EL LEVANTAMIENTO ESPAÑOL
- UN DISPARO EN LA NOCHE
- En torno a la medianoche del 17 al 18 de Marzo de 1808, en el real sitio de Aranjuez sonó un disparo, un solo disparo. En un suspiro sus calles se llenaron de una turba irritada que trató de linchar al detestado favorito real, Manuel de Godoy. En el espacio de dos días, un Godoy maltrecho era arrestado, mientras Carlos IV perdía la Corona, y le sustituía su hijo primogénito Fernando VII. Sin embargo, por decisivos que fueran, estos acontecimientos sólo pueden entenderse en el contexto de los veinte años anteriores. A la muerte de Carlos III, en 1788, España era un Estado imperial floreciente, con un comercio transatlántico en continuo crecimiento, una incipiente industria algodonera, un suministro de lingotes de oro sin parangón; en suma, un Imperio colonial de vastas proporciones, que un periodo de reformas sagaces había permitido a la metrópoli explotar cada vez mejor, y una marina de guerra que se contaba entre las más poderosas de Europa. En 1808, sin embargo, todo se había ido al traste: España estaba en bancarrota y exhausta, aislada de sus colonias, despojada de su poderío naval y sojuzgada por un aliado tan implacable como peligroso.
- LA APARICIÓN DE GODOY
- Uno de los factores que no desempeñó papel alguno en las desdichas españolas fue la sustitución del enérgico Carlos III por Carlos IV, de escasas luces. Aunque no fuera un monarca deslumbrante, ni siquiera el más dinámico de los soberanos habría sido capaz de resolver los problemas que iban a puntear su reinado, cuyo hecho más destacado fue que coincidió con la Revolución francesa. En Marzo de 1793, España se vio inmersa –a regañadientes- en una guerra con Francia. Tras el desalojo en 1794 de los invasores, que ocuparon el Rosellón durante un año, en el verano de 1795 los franceses ocuparon amplias zonas de Cataluña y del País Vasco. Forzado a librar una guerra para la que no estaba preparado –desde la guerra de los Siete Años, la política exterior dictada por Madrid se articulaba en torno a una alianza permanente con Francia-, el ejército no pudo hacer más; el entusiasmo popular inicial por la guerra remitió pronto; se desenmascaró una conspiración republicana en Madrid y los aliados españoles fueron de poca ayuda, como resultado de todo lo cual, el 22 de Julio de 1795, se firmaba la Paz de Basilea.
- Por un breve momento, Godoy gozó de verdadera popularidad, mientras un Carlos IV agradecido le recompensaba con el título de “Príncipe de la Paz”, pues las cláusulas del acuerdo de pacificación habían resultado sumamente favorables. Sin embargo, la retirada de España de la guerra hacía harto probable que Gran Bretaña se convirtiera en una amenaza para el Imperio español; además, en Abril de 1796, el por entonces general Bonaparte invadió la Italia septentrional y procedió a barrer todo lo que encontraba a su paso, poniendo así en peligro numerosos intereses dinásticos españoles. En definitiva, resultaba esencial una nueva alianza con Francia, que se plasmó primero en el Tratado de San Ildefonso, de 18 de Agosto de 1796 y, en segundo lugar, en el estallido de la guerra con Gran Bretaña el 9 de Octubre del mismo año.
- Llegados aquí tenemos que decir unas pocas palabras más acerca de la postura personal de Godoy. Vástago oscuro de la nobleza extremeña, Godoy llegó a Madrid por primera vez en 1787 como soldado raso de la escolta real, y llamó rápidamente la atención de la reina María Luisa por su porte viril. Idolatrado tanto por el rey como por la reina, en 1792 Godoy ascendió a capitán general del ejército, se convirtió en uno de los “grandes” de la nobleza y fue nombrado primer ministro. Por sorprendente que pueda parecer este último cargo, no era un mero fruto del capricho. Cuando la corte de Carlos IV se convirtió en el escenario de una cruenta batalla entre las facciones rivales conocidas como los “corbatas” y los “golillas”, el rey llegó a la conclusión de que lo más seguro era conceder poder a un hombre que le debiera lealtad exclusivamente a él. Sea como fuere, resultaba manifiesto que Godoy era vulnerable en extremo. Fuera o no realmente amante de la reina (y, cuando menos, debe contemplarse la posibilidad de que no lo fuera), no podían acallarse los rumores de que debía su rango a sus hazañas en la alcoba de María Luisa. Al propio tiempo, su ascensión no podía sino irritar a los grandes que dominaban la Corte y, en particular, al estamento nobiliario, que había visto en el breve periodo en que el conde de Aranda fue primer ministro, de Marzo a Noviembre de 1792, una oportunidad para detener el paulatino acoso de los Borbones a su influencia. Godoy, cuyo poder carecía de asideros, sólo podía confiar en que el favor real no le abandonara y en su propia influencia política. El problema con el favor real era que no podía perderlo en cualquier momento y, con la influencia política, que le podía granjear tantos enemigos como partidarios.
- Si Godoy hubiera sido el holgazán que pinta la leyenda, es posible que su posición hubiera sido más llevadera. Firmemente convencido de que no podía confiar lo más mínimo en Francia, su primer objetivo fue el ejército, al que quería dotar de un sistema adecuado de reclutamiento, una táctica moderna y un cuerpo de oficiales mucho mejor formado, así como desembarazarse de cuerpos tan onerosos como la Guardia Real. A partir de 1796, se lanzó a una campaña intermitente para alcanzar estos objetivos, descubriendo que cada esfuerzo que hacía por emprender reformas fundamentales era bloqueado por los poderosos intereses creados del estamento militar, vetado por el trono o desbaratado por la oposición popular. En la práctica, apenas si logró modificar algunas cuestiones de detalle y atestar el estado mayor de clientes de los favoritos, por lo que Godoy se granjeó el odio de algunos oficiales, especialmente entre la Guardia Real (cuyo poder sí logró rebajar notablemente), el desprecio de muchos más y la lealtad prácticamente de nadie.
- El ejército no fue la única institución española que se distanció de Godoy. Haciendo frente a grandes presiones financieras, deseoso de ganar algo de crédito a los ojos de la burocracia firmemente partidaria de la reforma, determinado a crearse una clientela entre la jerarquía y fuertemente influido por el pensamiento de teóricos de la economía liberal como Jovellanos, Godoy volvió su atención hacia la Iglesia. Ésta contemplo cómo se intensificaba el rigor de la presión regalista del siglo anterior, especialmente en lo referente a los nombramientos eclesiásticos. Al mismo tiempo, inició el profundo proceso de expropiación de las inmensas riquezas de esta institución, con el resultado de que hacia 1808 había sido despojada de algo más del 15 por 100 de sus propiedades. Sugerir que este proceso volvió a toda la clase eclesiástica en contra de Godoy sería una exageración, pues la Iglesia se debatía en una lucha intestina cada vez más enconada entre reforma y tradición. Pese a todo, sí es cierto que gran parte del clero acabó por detestarlo: los reformistas, por su fracaso a la hora de apoyarlos abiertamente, y los tradicionalistas, por sus depredaciones. A la postre, todas las corrientes de opinión se unieron en la condena de su estilo de vida, que, sin la sombra de una duda, era extremadamente escandalosa. Entre el bajo clero abundaban quienes se hallaban en un estado de verdadera indigencia, por lo que Godoy tampoco pudo contar con un gran respaldo del púlpito.
- La hostilidad de la élite hacia Godoy rebasó las instituciones españolas. Ante el aumento del costo de la guerra contra Inglaterra y la depreciación constante de los bonos del gobierno que el régimen había emitido para financiarla, la necesidad de nuevos ingresos era cada vez más acuciante. Al mismo tiempo, la situación de la economía era mala, por lo que parecía poco conveniente hacer recaer esta carga sobre la masa de la población, especialmente en vista de que en 1791 ya se habían producido disturbios feroces n protesta contra los impuestos en Galicia. Si la era de Godoy se caracterizó por las oportunidades de que gozaron las clases altas, también estuvo marcado por un incremento de la presión tributaria. Así, a partir de 1798, los pudientes se vieron obligados a contraer sucesivos empréstitos, mientras se imponían nuevas cargas en función de los sirvientes, caballos, mulas y carruajes, a todos los ingresos derivados de arrendamientos y a la creación de nuevos mayorazgos. Algunos miembros de la élite se rebelaron contra varios otros aspectos del régimen de Godoy: los ilustrados como Jovellanos perdieron su fe en el reformismo por la licenciosidad y venalidad del favorito; asimismo, para los grandes, como el duque del Infantado, Godoy nunca dejó de ser un advenedizo que suponía una seria amenaza a sus privilegios; por último, para los comerciantes acaudalados, como el valenciano Bertrán de Lis, su política exterior era poco menos que ruinosa.
- En el paroxismo de la exaltación, el resentimiento de la élite contra Godoy encontró un catalizador en la figura del sucesor al trono, el príncipe Fernando. Éste, menospreciado y descuidado sentimentalmente por sus padres, empezó a odiar a Godoy, al que acusaba de haberle robado el cariño de los reyes y de haberlos puerto en su contra. Estos celos de adolescencia –en 1800 Fernando tenía dieciséis años- podrían haberse quedado en nada, de no haber sido porque estaba rodeado por un grupo de notables que tenía ojeriza a Godoy, entre los que cabe destacar al intrigante clérigo Juan de Escoiquiz, el duque del Infantado y el conde de Montijo. Estos magnates, cuyo móvil era una mezcla de celos y ambiciones, también tenían mayores designios. En todo el siglo XVIII, la vieja nobleza había vivido cada vez más amenazada, ya por el crecimiento de la burocracia, la creación de una nueva “nobleza de toga” o la degradación del vínculo que hasta entonces había unido indisolublemente el concepto de nobleza con el de proezas marciales. En 1794, Montijo fue confinado al exilio interior por protestar contra esta deriva. El ignorante y cobarde Fernando se les antojaba un rey pelele perfecto, por lo que el duque del Infantado y Montijo decidieron utilizarlo para poner las cosas en su sitio, para lo que convencieron al príncipe de que el favorito se proponía apartarlo de la sucesión: en este sentido, contaron con la inestimable ayuda de la boda del príncipe en Octubre de 1802 con María Antonia de Nápoles, una princesa que detestaba por igual a los reyes, a Godoy y a la alianza con Francia.
- GUERRA, REFORMA Y CRISIS ECONÓMICA
- Si unos nobles facciosos y un príncipe heredero rebelde bastan para explicar una revolución de palacio, no pueden justificar la magnitud de los acontecimientos que la sucedieron. Para comprender el cataclismo que iba a abatirse sobre España, debemos pasar de la Corte a la sorda crisis social provocada por la guerra con Gran Bretaña.
- Hasta 1795, España había salido relativamente indemne de las guerras revolucionarias. Pero, a raíz del conflicto con Gran Bretaña, la situación cambió drásticamente. Pese al poderío de su flota, no logró impedir el bloqueo de sus puertos, al tiempo que la longitud de sus rutas comerciales marítimas las hacía particularmente vulnerables a la piratería. Obviamente, algunas mercancías sorteaban el cerco (los británicos llegarían incluso a conceder licencias de exportación a determinados productos cuando los precisaban), pero, en conjunto, su resultado fue desastroso, paralizando en gran medida el comercio marítimo español (por idéntico motivo, naturalmente, el flujo de lingotes procedentes de los territorios imperiales quedó interrumpido: de ahí las dificultades financieras que impulsaron a Godoy a extorsionar a la Iglesia).
- Si España hubiera seguido siendo el Estado estancado de los primeros compases del siglo XVIII, estos hechos quizás no hubieran sido preocupantes. Sin embargo, el reinado de Carlos III asistió a un incremento espectacular de las exportaciones. Al propio tiempo, en muchas zonas del país, la agricultura se había orientado a cultivos comerciales, mientras la industria registraba cierto crecimiento, aunque modesto. En Cataluña, por ejemplo, los campesinos habían ido decantándose por la producción de vino y coñac, mientras una importante industria del algodón medraba en los alrededores de Barcelona, que, a finales de la década de 1780, empleó, posiblemente, a unos 100000 trabajadores. En Valencia, potenciada por la rápida disponibilidad de materia prima, existía una industria de la seda que, en su momento álgido, contó con más de 3000 telares. También existía esta industria en la provincia de Granada, que sostenía unos 2000 telares en 1798, y una industria de la lana que tuvo a más de setenta manufactureros; al mismo tiempo, la fértil huerta que rodeaba a la capital se decantó progresivamente por el cultivo del cáñamo y el lino que solicitaban los astilleros de Cartagena. En Sevilla, la célebre fábrica de tabaco dio trabajo a más de 1500 personas, mientras que el comercio con las colonias ocupaba a un mínimo de 70000 artesanos en las inmediaciones de Cádiz. En torno a Santander, la liberalización del comercio y la creación de varias fundiciones y astilleros propiciaron un despegue económico apuntalado por la harina, el hierro, el cuero, la silvicultura, el carbón vegetal y la cestería. Y, por último, al tiempo que se convertía en el principal punto de exportación de la lana y los cereales castellanos, Bilbao albergaba una importante industria siderúrgica que, en 1790, envió 4000 toneladas de productos siderúrgicos tan sólo a las colonias.
- Naturalmente, ni la industria ni la agricultura producían exclusivamente para las tierras del Imperio o el mercado de exportación en general. Según una estimación reciente, de hecho, sólo el 50 por 100 de las exportaciones españolas iban encaminadas a los territorios coloniales, y en ellas los productos españoles únicamente representaban el 25 por 100; en cuanto a la proporción de la producción agrícola e industrial que atravesaba las fronteras, varios indicios apuntan a su descenso gradual. Pero eso no debe hacernos restar importancia a los efectos de la guerra. En 1805, por ejemplo, el algodón sólo daba empleo a unas treinta mil personas en Cataluña. En los demás sectores y lugares la situación era aún peor, pues el transporte marítimo era capital para un sector muy amplio de la economía. Las materias primas a menudo venían por mar, como ocurría con gran parte del cereal importado del que dependían en mayor o menor grado regiones enteras de la nación. Además, la flota de guerra y la mercante daban trabajo a toda una gama de industrias secundarias, que requerían el empleo de millares de arrieros, leñadores, estibadores y otros oficios de esa índole. Ante la estrecha vigilancia marítima impuesta por los británicos, sin apenas contestación (pues las intervenciones de la mal dotada flota española resultaron casi invariablemente catastróficas), la guerra tuvo un efecto devastador, especialmente porque no había margen de maniobra: muchas industrias españolas eran irremisiblemente arcaicas, mientras el mercado interior se empobrecía progresivamente y la Francia proteccionista se mostraba abiertamente hostil a las exportaciones españolas.
- Para ser justos con Godoy, hay que decir que la alianza de España con Francia no fue la única causa de sus apuros. Por el contrario, padeció simultáneamente una extraordinaria gama de desastres naturales (irregularidades estacionales, inundaciones, sequías, terremotos e incluso plagas de langosta). Ante la considerable proporción de las cosechas perdidas y el crecimiento sostenido de la población (entre 1752 y 1797 aumentó aproximadamente en un 10 por 100), se registraron, en primer lugar, varias crisis agudas de subsistencia y, en segundo, una gran aceleración de la inflación de los precios, un problema que aquejaba a la economía desde el decenio de 1780. Por si esto no fuera suficiente, se declaró una terrible epidemia de fiebre amarilla en muchas regiones del país.
- Todas estas calamidades se abatieron sobre un país que ya era presa de una grave crisis social. Como cabía esperar, en primer plano estaban los problemas agrícolas. En la cordillera Cantábrica, por ejemplo, las dificultades se debían principalmente al acceso a los bosques que rodeaban las colinas. Esenciales para los campesinos de la región como fuente de alimentos y pastos, corrían cada vez más peligro. Por una parte, las industrias que habían surgido en el litoral marino consumían cada vez mayores cantidades de madera (en la década de 1790, los troncos hubieron de traerse de un lugar tan alejado como Burgos). Por otra, especialmente en el País Vasco, los miembros más ricos del campesinado –un término ciertamente inapropiado en este contexto- mejoraban constantemente su nivel de vida en detrimento de sus compañeros más pobres. Así, grandes superficies de tierra que se habían usado como pastos municipales fueron rozadas y roturadas, al tiempo que muchos minifundistas se veían abocados a vender sus tierras. La presión fiscal obligó a numerosos municipios a proceder a la venta de las tierras comunales: los primeros años del siglo XIX vieron la aparición de un poderoso grupo de intermediarios y grandes latifundistas, que se dieron buena prisa en acabar con los últimos vestigios de la democracia tradicional del campesinado vasco (en todas las provincias vascas, sobrevivieron las asambleas que habían preservado sus privilegios o fueros tradicionales; aunque supuestamente representaban al conjunto de la comunidad, habían caído ahora de lleno en manos de los notables).
- En otras regiones, el problema era más bien de índole financiera. En toda España, los campesinos estaban obligados a aportar los tradicionales diezmos y primicias a la Iglesia, cuyo valor total ascendió en 1800 a casi 650 millones de reales de cobre. Además de las demandas directas de la Iglesia, estaba el problema de las cargas vinculadas al régimen feudal. El señor feudal podía ser el propio monarca, un grande absentista, un miembro de la pequeña nobleza provincial, un monasterio o un convento, un obispado, una de las cuatro órdenes militares medievales o incluso una corporación municipal: lo que explica que un gran número de pueblos de España, de villas e incluso de ciudades estuvieran sujetos al acatamiento de dichas obligaciones. Los pormenores variaban de un lugar a otro, pero por lo general al señor se le adeudaba la cuarta parte del conjunto de la producción en concepto de arriendo de las tierras, así como varias otras cargas y gravámenes; además, gozaba de una serie de monopolios sobre actividades como la molienda y la elaboración de pan y controlaba la administración de la justicia, pudiendo así explotar la propiedad colectiva en beneficio propio e imponer a sus vasallos normas y leyes que gravaban con gran rigor hasta las actividades agrícolas más básicas. No se trataba de un conflicto que opusiera a los señores con el resto de la población. No se trataba de un conflicto que opusiera a los señores con el resto de la población. En la mayor parte de España, la agricultura, y con ella el gobierno local, estaba a merced de una poderosa clase de rentistas compuesta por funcionarios, abogados, comerciantes y otros, que arrendaban la tierra de los señores para subarrendarla con pingües beneficios a los campesinos minifundistas o la cultivaban directamente con ayuda de ejércitos de labradores sin tierra. A todo ello había que sumar, naturalmente, el problema de los impuestos. Un asunto demasiado complejo para abordarlo en este lugar (en primer lugar, el régimen variaba enormemente), baste con decir que la población estaba sujeta a una sorprendente variedad de impuestos, exacciones y monopolios cuya administración era tremendamente injusta y cuyo peso creció naturalmente por mor del esfuerzo bélico.
- Por si fuera poco, esta pesada carga recaía sobre una economía agraria que era, con algunas excepciones –Cataluña y unas pequeñas zonas de regadío en torno a ciudades como Granada y Valencia- inmensamente pobre. Las tierras eran áridas, las lluvias escasas, el regadío brillaba por su ausencia, las propiedades demasiado pequeñas, la mano de obra superabundante, el monocultivo demasiado generalizado, el capital inexistente, los costes de transporte enormes y la tecnología atrasada. En esta coyuntura marcada por la guerra y los desastres naturales, la pobreza que fue el sino permanente de gran parte de la población degeneró en una indigencia completa, una catástrofe agravada por el perjuicio que causó la desamortización de los bienes de la Iglesia, con la consiguiente merma de sus recursos para dispensar caridad. Los hospitales, asilos de pobres y orfanatos estaban atestados; si ya era considerable la cantidad de minifundistas reducidos a meros jornaleros o agobiados por la usura, su número registró un aumento significativo (a este respecto, la desamortización de Godoy de las tierras de la Iglesia fue particularmente decisiva, pues un decreto de 15 de Septiembre de 1803 daba efectivamente a los nuevos propietarios carta blanca para subir los alquileres); los labradores desesperados y sus familias huyeron a las ciudades en busca de trabajo, donde descubrieron que no tenían más opción que engrosar las huestes cada vez más numerosas de pordioseros, ladrones y prostitutas; los estibadores, arrieros, artesanos y trabajadores a domicilio perdieron a millares sus empleos; por doquier sembraban el terror partidas de bandidos y jornaleros desesperados en busca de trabajo a cualquier precio. Mientras tanto, naturalmente, los adinerados pudieron ampliar sus propiedades inmobiliarias a precios de saldo (al comprar la tierra de la Iglesia con los bonos depreciados del gobierno), zafarse de los tributos más onerosos, sacudirse de encima o sortear las presiones del Estado y dedicarse en cuerpo y alma a cobrar alquileres abusivos y a especular con los cereales.
- Hasta ahora nos hemos referido a la crisis del Antiguo Régimen en términos fundamentalmente sociales y económicos. Por importantes que fueran estos aspectos, dicha crisis también tuvo una dimensión política e ideológica. Pensemos, por ejemplo, en el ejército. Pese a su descuido en beneficio de la armada, estas fuerzas habían gozado del suficiente protagonismo para granjearse la antipatía general. En primer lugar, como es obvio, constituían la primera línea de defensa contra actividades como el contrabando, el bandolerismo y los disturbios, y, por idéntico motivo, eran las aliadas naturales del recaudador de impuestos, el terrateniente y el señor. En segundo lugar, representaban una importante carga económica, pues los distintos gravámenes impuestos para sufragar su transporte, subsistencia y acuartelamiento ascendían a una media aproximada de unos 40 millones de reales anuales. En tercer lugar, los oficiales y la soldadesca eran célebres por el talante fanfarrón y pendenciero que exhibían ante la sociedad civil. Y, en cuarto lugar, recordaban constantemente la amenaza del servicio militar, aunque las levas eran tan poco populares que sólo se imponían en tiempos de guerra (huelga precisar que el grueso de los soldados se reclutaba entre los pobres del campo y la ciudad). Al margen de estas injusticias, el soldado raso recibía una paga ínfima, era alojado miserablemente, sujeto al código de disciplina más brutal que cabe imaginar y considerado un borracho y zafio licencioso. A todo ello contribuía la presencia en su seno de grandes contingencias de mercenarios y desertores extranjeros.
- Si el ejército era constante motivo de irritación, aún peor acogida tuvo la política cultural del régimen que, bajo Carlos VIII y Carlos IV, tuvo como objetivo primordial civilizar a las masas. Para combatir el atraso español era preciso alentar la educación y la higiene, difundir la Ilustración, erradicar el vicio e inculcar una nueva ética del trabajo: estas aspiraciones engendraban actividades que oscilaban entre lo sublime y lo abiertamente ridículo. Así, en un extremo del espectro se encontraría la fundación de innumerables “sociedades de amigos del país”, un interés creciente por la educación popular, una aversión obsesiva por las corridas de toros, la construcción de nuevos cementerios apartados de las zonas habitadas y la determinación de purificar el catolicismo español de muchas de las tradiciones populares con las que, en la opinión de la época, se había adulterado. En el extremo contrario se hallaría la crítica de la caridad, la denuncia de todas las modalidades de holganza y entretenimientos populares, el deseo de erradicar todas las manifestaciones de la cultura popular (llegaron a ser mal vistos incluso las canciones y villancicos populares), el intento de sustituir la zarzuela y el teatro clásico de los siglos de Oro por un nuevo teatro “ilustrado” y, por último, el interés en la reforma de la vestimenta (la capa envolvente de los miembros de las clases bajas se consideraba un escondite ideal para las dagas de los bandidos). Todo ello motivado por el terror hacia el pueblo llano –el populacho- un terror casi palpable: ignorante, salvaje, brutal, irracional y vicioso, había que mantenerlo a raya mediante una combinación de trabajo constante y la obturación de cualquier válvula de escape a sus sentimientos.
- Este reformismo cultural, de connotaciones desagradables, era también provocativo y peligroso. Para una población como la de España del siglo XVIII, los diferentes ritos y celebraciones que aborrecían los ilustrados constituían la esencia misma de la vida. Las interrupciones de una rutina, por lo demás interminable, de trabajos monótonos y aburrimiento eran siempre bienvenidas: constituían también manifestaciones vitales de la identidad propia. En cambio, para Carlos III y los diferentes reformadores eclesiásticos que amparaba ceremonias tradicionales como el entierro de la sardina en Murcia eran trasunto de la ignorancia y superstición más oscuras. Sin embargo, para las ciudades en cuestión se trataba del elemento de cohesión de la comunidad y del motivo de buena parte de su orgullo local. Peor aún; si se las arrebataban, se despojaba a la comunidad de la ayuda sobrenatural que constituía su única protección contra la desgracia, un miedo que no hacía más que atizar la tendencia creciente de los predicadores tradicionalistas a pregonar que los males de España eran un castigo divino a Godoy. A ello se unía el problema de la xenofobia y, en particular, la francofobia. En muchas regiones de España, la rivalidad económica, la presencia de una nutrida comunidad francesa, los recuerdos populares de la guerra de Sucesión española y, más recientemente, la propaganda antirrevolucionaria asociada a la guerra de 1793-1795, habían propiciado una animadversión generalizada hacia los galos. Efectivamente, a medida que el petimetre –el joven mequetrefe a la moda que imitaba las maneras y vestía a la francesa, salpicando su conversación de galicismos, con objeto de granjearse el favor de las autoridades y dejar constancia de su superioridad personal- se fue convirtiendo en una figura habitual, y que la Ilustración era calificada por los clérigos tradicionalistas como una conjura satánica, desde el punto de vista del pueblo, ¿qué había tras la política cultural borbónica sino el afrancesamiento y la destrucción de la identidad misma del país? Sea como fuere, es innegable que, al igual que las primeras manifestaciones del reformismo borbónico habían contribuido a provocar graves disturbios en 1766, Godoy jugaba con fuego al seguir imponiendo este tipo de medidas en la España de la década de 1790; sin duda, de todas sus numerosas iniciativas, ninguna fue menos popular que su prohibición radical de las corridas de toros en 1805.
- No resulta sorprendente que, dada la presión a la que estaba sometida, España fuera en 1800 presa de convulsiones tremendas. En primer lugar, cabe citar una serie de grandes disturbios, como las insurrecciones de campesinos que tuvieron lugar en Galicia y Asturias en 1790-91, en Galicia en 1798, en Valencia en 1801 y en Bilbao en 1804, así como los motines de subsistencias que se registraron en Segovia en 1802 y en Madrid en 1804. En segundo lugar, la rebeldía contra los señores y la Iglesia empezaba a hacerse explícita. En relación con los primeros, aunque los actos de violencia eran relativamente raros, en muchas zonas de España los pueblos pusieron en entredicho la legitimidad de los derechos de sus señores. En lo tocante a las imposiciones de la Iglesia, muchos campesinos alegaban una producción inferior a la real, o soslayaban el pago de cualquier gravamen introduciendo nuevos cultivos que no estaban sujetos específicamente a impuestos. Mientras tanto, la resistencia a las reformas políticas y sociales del régimen era cada vez mayor. En el País Vasco, por ejemplo, los notables dominantes se levantaron contra los intentos de Godoy de recobrar gradualmente los fueros, en consonancia con la política centralizadora de Carlos III, y se lanzaron a una campaña feroz de obstrucción y propaganda. A un nivel más modesto, en toda España los ciudadanos y campesinos, que habían sido forzados a asistir al entierro de sus seres queridos en cementerios municipales de reciente y caprichosa creación, robaban sus cuerpos de noche y trataban de devolverlos a sus antiguos lugares de reposo; más concretamente, en Madrid el creciente afrancesamiento de la Corte contrastaba con la jactancia de las figuras de los majos y majas: tenderos, artesanos, taberneros y labradores que, junto con sus mujeres, se vestían de una forma exageradamente tradicional y se complacían en provocar enfrentamientos con los representantes del nuevo orden.
- Volviendo a la política nacional, hay que destacar que fue la existencia de esta compleja red de resentimiento resistencia, hambre y desesperación lo que permitióa l a facción cortesana opuesta a Godoy hacer oír su voz entre el pueblo, especialmente merced a la moda que se había impuesto entre los miembros más aventureros de la nobleza cortesana de mezclarse disfrazados entre el populacho de Madrid, lo que constituía un medio ideal para que los conspiradores difundieran rumores disolventes. Así fue que, a raíz de la muerte de María Antonia d Nápoles, fallecida muy joven, circuló la especie de que había sido envenenada; peor aún, se llegó a considerar que Godoy estaba conspirando para apoderarse del trono, algo que los conspiradores aprovecharon para distribuir dibujos obscenos en los que se retrataban sus supuestos amoríos con la reina; el príncipe, en cambio, se representaba como un inocente agraviado que libraría a España de todos sus males.
- Por efectiva que fuera esta propaganda, nada parece indicar que en ese momento España se estuviera encaminando a algo más serio que los disturbios de 1766 (cuando la violencia de la plebe contribuyó al derrocamiento de un primer ministro igualmente impopular). El factor que modificó la situación fue la posición cada vez más precaria de España en la escena internacional. En este sentido no puede negarse que los esfuerzos de Godoy para sellar una alianza con Francia marraron penosamente el blanco. En lugar de permitirle reconstruir su poderío bajo la protección de la armada francesa, reafirmando a la larga su independencia como una gran potencia, España comprobó que la alianza le debilitaba notablemente. Por una parte, ante la pérdida de buena parte de los ingresos ultramarinos del gobierno, poco podía hacer Godoy para fortalecer la marina de guerra nacional, incluso aunque sus planes se hubieran topado con una oposición menos feroz. Por otra parte, el tremendo poderío de España se fue difuminando a raíz de una serie de severas derrotas de su flota, que forzaron a Godoy a emprender una ruinosa expedición punitiva contra Portugal en 1801. Por iniciativa francesa se firmó la paz con Gran Bretaña en Marzo de 1802 –su precio fue la pérdida de la colonia de Trinidad- pero, al cabo de poco más de un año, ambos países volvían a entrar en guerra. Consciente de los peligros de un nuevo conflicto, Godoy trató desesperadamente de mantenerse al margen de él, pero lo más que pudo conseguir fue lograr el permiso de Napoleón para que España reembolsara las fianzas estipuladas en el Tratado de san Ildefonso mediante una subvención de seis millones de francos mensuales. Aunque oneroso (el gobierno tuvo que recaudar el dinero necesario mediante un empréstito en condiciones leoninas contraído con el aval del mercado bursátil de París), ni siquiera logró su primer objetivo: con el argumento de que, en realidad, España seguía siendo aliada de Francia, Gran Bretaña le declaró la guerra en Octubre de 1804. Consecuencia de ello fue que, un poco más de un año después, el 21 de Octubre de 1805, España perdió el resto de su poderío marítimo en la terrible derrota de Trafalgar, con el consiguiente agravamiento de los desastres económicos que ya hemos abordado.
- MOTÍN EN ARANJUEZ
- Todo ello habría sido más llevadero si Francia hubiera dado la menor muestra de estar dispuesta a defender los intereses españoles, o cuando menos a respetarlos. Por el contrario, Napoleón desairaba a Madrid una y otra vez. Ante el entredicho en que quedó la raison d’être de la alianza tras el fracaso de Trafalgar, las amenazas directas al Imperio (Gran Bretaña ya no se limitaba a apadrinar a revolucionarios como Francisco Miranda, sino que había ocupado Montevideo y Buenos Aires) y el nuevo descenso de su popularidad, Godoy comenzó a buscar una vía de escape. Animado por propuestas amistosas de Rusia, en el otoño de 1806 Godoy vio ante sí lo que parecía una ocasión propicia en forma de guerra entre Francia y Prusia. En aquel entonces todo el mundo daba por sentado que el ejército prusiano era el mejor de Europa, por lo que Godoy se apresuró a tocar a rebato en su país. Grande sería la consternación en Madrid cuando, el 14 de Octubre de 1806, Napoleón aplastó a los prusianos en las batallas de Jena y Auerstadt. Tratando desesperadamente de escapar a la ira del emperador, Godoy sostuvo que su desatinada llamada a las armas se dirigía no contra los franceses sino contra los británicos, felicitó a Napoleón por sus victorias y convino en adherirse al recientemente declarado Bloque Continental, enviando a una división de 14000 hombres a prestar sus servicios a la grande armée. Consciente de que, al obrar de este modo, atizaba las llamas del descontento interno y la oposición política, así como de la precariedad de la salud de Carlos IV, Godoy se embarcó en un último intento desesperado de salvarse. Desde antes de la débâcle de Octubre de 1806, soñaba con conquistar Portugal, para satisfacer su deseo de gloria militar –Godoy se consideraba un gran general- y crear un principado independiente. Aunque hasta ese momento no hubiera sido más que un proyecto de sueño, la constitución del Bloqueo Continental parecía posibilitar la ejecución de ese proyecto, tanto más cuanto que Napoleón decidió el envío de un ejército a Portugal para obligarlo a romper sus vínculos con Gran Bretaña. Tras meses de complejas negociaciones, el 27 de Octubre de 1807 España firmó el Tratado de Fontainebleau, que preveía la invasión franco-española de Portugal y su posterior división en tres pequeños estados, uno de los cuales se concedería a Godoy. Unos diez días más tarde entraron las primeras tropas francesas en España y, a finales de Noviembre, Lisboa era ocupada militarmente.
- La entrada del ejército francés coincidió con un dramático deterioro de la situación de Godoy. Además de hacer lo posible por enturbiar la reputación del favorito y asegurarse de que podrían apoderarse de la maquinaria del poder en caso de que muriera Carlos IV, los conspiradores fernandinos decidieron, a principios de 1807, garantizar la sucesión de su testaferro casando a Fernando con la familia de Bonaparte (el hecho de que las únicas candidatas posibles fueran extremadamente jóvenes no les disuadió en absoluto). Se entablaron por lo tanto negociaciones secretas con el embajador francés y, en el proceso, lograron convencer a Fernando para que escribiera una carta en la que pedía abiertamente la protección de Napoleón. Sin embargo, por razones que aún no se han dilucidado, tras una confrontación dramática en el palacio real de El Escorial el 27 de Octubre, Carlos y María Luisa confinaron al príncipe a sus habitaciones y ordenaron que se investigaran sus tejemanejes. Sólo puede darse por cierto lo que revelaron los documentos de Fernando: bien poco, excepción hecha de su odio por Godoy, sus sueños de lograr que su padre encarcelara a dicho personaje y que había mantenido un contacto de algún tipo con Napoleón. Con todo, los reyes llegaron a la conclusión de que el príncipe había tramado derrocarlos. Fue amedrentado hasta que confesó que, en efecto, ese era su designio, aunque posteriormente sería perdonado, pero aquellos que citó como colaboradores –Escoiquiz, Infantado, Montijo y otros- fueron arrestados y condenados al exilio interior.
- Para Godoy, estos hechos eran casi catastróficos, pues el veredicto general fue que todo aquello se debió únicamente a un intento audaz de eliminar a Fernando de la sucesión, y que la proscripción de Escoiquiz et alii constituía una injusticia flagrante. Pero el efecto más pernicioso de estos acontecimientos es que convencieron finalmente a Napoleón de que era precisa su intervención. Sin renunciar a ninguna de sus bazas de triunfo de cara al futuro, a finales de Enero de 1808 ordenó a las tropas que había agrupado en el norte de España la toma de las fortalezas de San Sebastián, Pamplona, Figueras y Barcelona, enviando refuerzos desde su país.
- Las guarniciones fronterizas españolas, faltas de órdenes, en buena medida convencidas, como el resto de España, de que los franceses venían a echar a Godoy y en algunos casos víctimas de ardites descarados, se entregaron sin oponer resistencia. Sin embargo, desde el punto de vista del favorito no quedaba más opción que lanzarse a la guerra, para lo cual trató febrilmente de concentrar todas las fuerzas que pudo en torno a la residencia de la familia real, que a la sazón era Aranjuez, intentando al mismo tiempo convencer al rey y a la reina de que lo más seguro era que huyeran a América. Cuando, el 9 de Marzo, la respuesta de Napoleón consistió en ordenar a su jefe supremo en España, el mariscal Murat, que se dirigiera hacia Madrid, quedó claro que el estallido de la guerra era inevitable. Para los fernandinos, sin embargo, esta opción era impensable, pues, en primer lugar, seguían convencidos de que el emperador quería elevar al trono a Fernando o, cuando menos, deshacerse de Godoy, y, en segundo lugar, creían que la más mínima provocación hecha a Napoleón podría suponer perfectamente el derrocamiento de la dinastía. Aterrado ante lo que podía ocurrir, Fernando mandó llamar inmediatamente a Montijo a Madrid, y le ordenó organizar un levantamiento que pusiera al emperador ante un fait accompli.
- Eso no resultó excesivamente difícil. En aquel momento, prácticamente las únicas tropas que permanecían en Aranjuez eran las de la Guardia Civil, enemigas acérrimas de Godoy debido, primero, a que su cuerpo de oficiales procedía de la aristocracia y, segundo, al hecho de que había reducido a la mitad sus dimensiones. Mientras tanto, la población de Aranjuez dependía exclusivamente de la Corte para su prosperidad, de una Corte abultada por las hordas de cortesanos y criados que viajaban con los reyes en sus migraciones estacionales de un palacio real a otro. Al propio tiempo, muchos de los pueblos de los alrededores de Madrid pertenecían a los señoríos de los fernandinos más significados, de modo que con medios económicos se les podía persuadir de que entraran en acción. Aunque es probable que no fuera necesario recurrir a dichos argumentos económicos. Pese a su profundo descontento, el populacho mantenía una fe conmovedora en la protección que supuestamente le granjeaba el monarca, de modo que la noticia de que los reyes tenían la intención de librarlos a su sino causó tanto miedo como furor provocó la idea de que Godoy pudiera escapar a su destino.
- Disfrazado de personaje anónimo (el famoso tío Pedro), Montijo logró agrupar en el espacio de unos pocos días a una gran muchedumbre en torno al palacio de Aranjuez y, por si fuera poco, atizar hasta el paroxismo la cólera de la Guardia Real contra la persona de Godoy. En un primer momento, parece que el plan consistía en que el detonador de la revuelta fuera la partida de la familia real, pero Carlos vacilaba en tomar la decisión de abandonar ese palacio. Fernando y Montijo se vieron obligados a precipitar personalmente los acontecimientos, pero la tensión era tal que los disturbios estallaron por sí solos, en forma de un encontronazo accidental entre algunos miembros de la detestada guardia personal de Godoy y un grupo de soldados rebeldes, a primera hora de la noche del 17 de Marzo. Ante la rebelión del grueso de la Guardia Real y el hecho de que el favorito se escondiera en la buhardilla de palacio, el rey, aterrado, accedió rápidamente a que Godoy fuera arrestado, pero, por instigación de Montijo, los disturbios siguieron arreciando. Cuando el comandante de uno de los regimientos rebeldes les anunció que sólo Fernando gozaría de la lealtad de la tropa, Carlos y María Luisa cedieron y, la mañana del 19 de Marzo, abdicaron en favor de su hijo. Cuando la sed le obligó a salir de su escondite, Godoy escapó por poco a un intento de linchamiento y fue arrestado y sometido a estrecha vigilancia.
- Pese a su apariencia popular, no cabe duda de a qué respondió el denominado “motín de Aranjuez”. Aunque alentado por elementos que no se contaban entre sus filas, una sección del ejército –en este caso, la Guardia Real- había tratado de imponer sus puntos de vista al estamento político “pronunciándose” contra el régimen. Ante el desafío de esta llamada a las armas, Godoy y sus patronos reales descubrieron que contaban con pocos defensores. El cuerpo de oficiales en su conjunto estaba descontento por el fracaso de las reformas del favorito a la hora de modificar su situación, hasta el punto de que algunos testimonios sugieren que sus órdenes de oponerse a los franceses apenas sí se estaban respetando: gran parte de la nobleza alta y de la Iglesia le era hostil; los ilustrados habían perdido desde hacía tiempo su fe en las credenciales políticas de Godoy; el pueblo llano, por último, estaba en un estado de franca rebelión. Nadie intentó salvar a Godoy, sino que su caída se celebró en toda España con un regocijo general, ataques a sus partidarios y motines contra sus propiedades y los símbolos de su mandato. Por el contrario, cuando Fernando entró triunfalmente en Madrid el 24 de Marzo, fue saludado por grandes muchedumbres, que celebraban con alborozo cada uno de sus movimientos.
- EL LEVANTAMIENTO NACIONAL ESPAÑOL
- Pese a la popularidad del nuevo rey, su seguridad distaba de tener todas las garantías. Murat había ocupado la ciudad el día anterior y, a pesar de los esfuerzos del rey –cada vez más abyectos- por granjearse el favor de Francia, el mariscal se negó a reconocerlo; peor aún, Carlos IV se dejó convencer de que debía recurrir su abdicación y apelar a Napoleón para que le ayudara. El que los dos rivales le imploraran abiertamente su mediación colocaba al emperador en una posición ideal para manipular la situación a su antojo. Como creía que Fernando tenía la suficiente popularidad para oponerse enérgicamente a sus designios más inmediatos –libre acceso de las mercancías francesas al Imperio español y anexión de todo el territorio peninsular al norte del Ebro- su meta consistió en colocar a uno de sus hermanos en el trono y transformar así España en un mero satélite. Mandó llamar a José, su hermano mayor, de Nápoles, donde había reinado desde 1806, y, en el ínterin, logró convencer a Carlos, María Luisa y Fernando de que viajaran hasta Bayona para celebrar una conferencia con él (para aplacar a los antiguos reyes, Godoy fue rescatado de su cautiverio y guardado a buen recaudo en Francia). En presencia de todos los protagonistas del drama, Napoleón procedió a levantar la espita de la bomba de relojería: los reyes rivales debían renunciar a cualquier derecho al trono y depositarlo en manos del emperador. Carlos no opuso resistencia alguna a esta exigencia –hasta tal punto que ordenó tajantemente a su hijo que también la aceptara- y, el 5 de Mayo, después de algunos días de trifulcas poco edificantes, se venció la escasa resistencia que opuso Fernando, firmándose el traspaso del trono a Napoleón, a cambio de pensiones generosas y garantías de respetar la integridad territorial y religiosa de España.
- Sin embargo, la caída de los Borbones no sería sino el comienzo de la tormenta que iba a sacudir a España en 1808. Desde la conquista de las fortalezas fronterizas del país, la desconfianza que inspiraban los franceses no dejó de crecer, al tiempo que la arrogancia habitual de las fuerzas imperiales provocaba numerosos agravios. Hasta ese momento se había mantenido incólume la ficción de que Napoleón era de alguna forma amigo, pero, el 29 de Abril, el Consejo de Regencia que dejó Fernando para gobernar España en su ausencia recibió de contrabando una carta en la que el príncipe indicaba claramente que estaba cautivo. En veinticuatro horas el conjunto de la capital se inflamaba, pero la Regencia, desgarrada entre señales que le aconsejaban empezar a preparar la resistencia y órdenes de que no hiciera nada que pudiera poner en peligro la seguridad de Fernando, se limitó a despachar una delegación a Bayona para solicitar nuevas instrucciones. En lugar de oponerse a Murat, accedió a su solicitud de que los últimos miembros de la familia real que permanecían en Madrid fueran enviados a su vez a Bayona. El resultado, como cabía esperar, es que la Regencia fue totalmente superada por los acontecimientos. La población estaba en efervescencia, por lo que era inevitable un estallido y, la mañana del 2 de Mayo, se produjo finalmente la crisis: una muchedumbre enardecida se congregó ante el palacio para protestar contra la partida de los miembros d la familia real, se produjeron forcejeos y los centinelas franceses abrieron fuego. A medida que la noticia se difundía, la población iba apoderándose de la calle, y las escasas tropas que en ese momento estaban apostadas en la ciudad no tuvieron que batirse en retirada. Murat, que disponía de 35000 hombres, no tuvo problemas para restablecer el orden. Pronto poderosas columnas de tropas francesas volvieron a abrirse paso en la ciudad, siendo la única oposición seria la de un puñado de soldados que se habían hecho con el depósito de artillería del ejército. Una vez la capital hubo vuelto firmemente a las manos francesas, las escenas que se produjeron fueron un triste precursor de muchas otras por venir: al menos 200 madrileños fueron ejecutados.
- Desde el punto de vista militar, el Dos de Mayo, como sería conocido, no fue más que un escarceo, pero en términos políticos se trató de un acontecimiento explosivo. Los refugiados huidos de Madrid describían con la mayor exageración posible lo que había ocurrido, lo que forzaba a las autoridades locales a responder con llamadas a la calma. Dado que la gran mayoría de los capitanes generales, gobernadores militares e intendentes en servicio habían sido nombrados necesariamente por Godoy, se planteaba la oportunidad de acabar por completo con ellos. En toda España, y al parecer de manera espontánea e independiente entre sí (en Valencia todo parece indicar que hubo incluso dos conspiraciones simultáneas), surgieron grupos conspiratorios que se habían propuesto provocar una rebelión nacional que pudiera explotarse con fines políticos. En primer plano de estas actividades figuraban hombres que o bien eran representantes de los grupos de interés agraviados por el favorito, o bien tenían cuentas pendientes con él. Entre los primeros cabe citar al conde de Montijo, que operaba en Sevilla y Cádiz, y los líderes de la conspiración en Zaragoza y Valencia, José Palafox y Juan Rico, un aristócrata oficial de la guardia y un fraile franciscano, respectivamente. En el segundo grupo podríamos destacar al líder sevillano Nicolás Tap y Núñez, un comerciante que había sido encarcelado por delitos financieros. Pero, aun reconociendo la importancia de la hostilidad hacia Godoy en la organización del levantamiento, resulta obvio que no fue la única motivación. Para los estamentos inferiores del cuerpo de oficiales, por ejemplo, un alzamiento constituía un medio de progresar profesionalmente. Dado que muchos oficiales –tal vez una tercera parte- procedían de la tropa y que la promoción estaba en manos de la aristocracia, el ascenso en el escalafón era insoportablemente lento, al tiempo que los salarios habían sido mermados por treinta años de inflación galopante. Para ellos, un levantamiento constituía una solución perfecta a sus problemas, por lo que no resulta sorprendente que se sumaran a la rebelión los oficiales subalternos de innumerables ciudades. Entre el bajo clero, también, la pobreza y el descontento estaban tan generalizados que un levantamiento constituía una propuesta atractiva, aunque sólo fuera como antídoto a la degradación moral y espiritual en que su opinión se iba encenagando España.
- Toda una generación de historiadores españoles de orientación más o menos afín al marxismo ha sostenido como una verdad incuestionable que el motor principal de la revolución de 1808 fue la burguesía. Resulta fácil demostrar que a menudo fueron representantes de esta clase los que encabezaron el levantamiento. En Sevilla, ya hemos mencionado a Tap y Núñez, pero cabe destacar también a Lorenzo Calvo de Rozas y a Sinforiano López, empresarios prósperos que participaron en los levantamientos de Zaragoza y La Coruña. En cambio, resulta mucho más complejo demostrar que estos personajes respondieran a una ideología revolucionaria coherente: Calvo de Rozas, por ejemplo, era a la sazón un acólito de la reacción aristocrática liderada por José Palafox. No puede negarse la presencia de ideas liberales, pero pocas pruebas respaldan el que se hubieran difundido más allá de un círculo relativamente reducido de funcionarios, estudiantes e intelectuales (de todos modos, es justo precisar que problemas sociales como el deseo de adquirir tierras y acceder a los privilegios del cuerpo de oficiales no podían sin crear un clima favorable a la eclosión del liberalismo). En cuanto a la idea de que el liberalismo se apoderó inmediatamente del control del levantamiento, el papel destacado que tuvieron lumbreras del liberalismo como Álvaro Flórez Estrada, el conde de Toreno y Manuel Quintana en el bando patriótico no puede disimular el hecho de que la intervención francesa dividió al liberalismo español de arriba abajo, hasta el punto de que muchos de sus adalides descollaron en defensa de la causa de José Bonaparte. Resultado de ello es que sólo en contados lugares –Cádiz, La Coruña, Oviedo y Valencia- puede decirse que el liberalismo fuera el factor preponderante: por lo común, el liderazgo correspondió a los obispos, cabildos catedralicios y oligarquías locales de rancio abolengo.
- Aunque respaldado con entusiasmo por un populacho tan radicalizado como desesperado, el levantamiento fue por consiguiente producto de una gran variedad de factores, que confluyeron principalmente en su deseo común de purgar a España de los partidarios y las criaturas que había engendrado Godoy (y, en ocasiones, sin duda, ni tan siquiera eso: en los alrededores de Algeciras, el motor principal de la revuelta fue el comandante del gran ejército regular que bloqueaba Gibraltar, Francisco Javier Castaños). Además, cuando se produjo el estallido, fue de una forma absolutamente fragmentaria y descoordinada. Así, en algunas ciudades que carecían de liderazgo, el levantamiento fue fruto más bien de la llegada de la noticia de la abdicación de Fernando o de las revueltas que se producían por doquier; en otras, la mano de los conspiradores se dejó guiar por la población que se lanzaba a la calle y, en otras, la rebelión fue lisa y llanamente obra de conspiradores. Tampoco hubo unidad en la cronología: si Cartagena y Valencia se levantaron el 23 de Mayo, Valladolid no haría lo propio hasta el 1 de Junio.
- Al margen de los pormenores, los resultados finales se asemejaron en la medida en que los capitanes generales y los gobernadores militares que se habían encaramado a la cima de la administración local fueron o forzados a unirse al levantamiento o, como ocurrió a menudo, a ser destituidos, creándose nuevos órganos de gobierno, en forma de juntas provinciales y, accesoriamente, de dictaduras (señalemos el caso de Zaragoza, donde Palafox logró hacerse con el poder supremo). Subyacía a todo ello una incipiente oleada de ira popular de dimensiones inquietantes: en Valencia, por ejemplo, se registraron manifestaciones de descontento de los campesinos que culminaron en la masacre de buena parte de la comunidad francesa de la ciudad, mientras que en toda España masas de soldados y civiles encolerizados asesinaban a varios oficiales, funcionarios y simples ciudadanos que tuvieron la desgracia de relacionarse con Godoy. Confrontadas a este grave problema de orden público, las nuevas autoridades reiteraron sus llamadas a la calma y, en algunos casos, ejecutaron a los cabecillas de los disturbios populares. Pero, al haberse declarado por doquier la guerra contra Napoleón, no tuvieron que recurrir por lo común a la represión directa: su desesperada necesidad de crear nuevos ejércitos les ofrecía una ocasión propicia para canalizar las energías de la muchedumbre (debe señalarse, sin embargo, que esta militarización de la revolución topó con grandes resistencias, pues los nuevos reclutas se oponían con frecuencia a la imposición de la disciplina militar, que no logró apaciguar su carácter levantisco).
- La situación creada por el levantamiento nacional era extremadamente compleja. Desde el punto de vista militar, el conjunto de la Península estaba al borde de la guerra (el alzamiento de España había provocado inmediatamente otro en Portugal): los franceses sólo tenían bajo su control el territorio que ocupaban realmente –en España, Toledo, Madrid, Lerma, Aranda del Duero, Burgos, Vitoria, San Sebastián, Pamplona, Barcelona y Figueras; en Portugal, Lisboa, Elvas y Almeida- pero estaban preparados para enviar expediciones punitivas en cualquier dirección. Desde el punto de vista político, aunque se habían producido insurrecciones en casi todos los puntos en que los franceses no estaban presentes físicamente (la única excepción, como reflejo quizá del descontento ante la centralización borbónica, fue Vizcaya), la confusión era aún mayor. Las islas Baleares, Cataluña (aunque más en Tarragona que en Barcelona, dada la ocupación de esta ciudad por los franceses), Valencia, Murcia, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, Extremadura, Asturias y Santander: en todos estos lugares había juntas de gobierno cuyos mandatos se aceptaron generalmente en sus provincias. Tenerife y Gran Canaria, en las islas Canarias, y Santiago y La Coruña, en Galicia, siguieron fieles a su rivalidad tradicional, creando juntas competidoras aunque, también en estos casos, acabaron surgiendo juntas supremas que las englobaban. En Castilla la Vieja, el aguerrido capitán general Gregorio García de la Cuesta dirigía una dictadura precaria desde Valladolid, desafiando a las juntas civiles que se habían formado en la mayoría de las principales ciudades de la región. Y, en Aragón, una combinación de conexiones familiares locales, manipulación cuidadosa de la gestión y demagogia pura y dura permitía a José Palafox gobernar sin junta de ningún tipo. Mientras tanto, si Cuesta y Palafox sabían exactamente lo que querían –en el primer caso, el restablecimiento de las autoridades borbónicas legítimas; en el segundo, la creación de una Regencia aristocrática que pudiera llevar a cabo la revitalización de la nobleza por la que abogaban Infantado y Montijo- las nuevas autoridades estaban a menudo divididas y amargamente enemistadas entre sí. Algo que no puede sorprender: el levantamiento fue producto de una gran variedad de descontentos y estalló por el elemento catalizador negativo del odio hacia Godoy y la intervención napoleónica. Caracterizar estos episodios de revolución “burguesa” es a todas luces insuficiente.
- LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
- Con España en armas contra los franceses hemos llegado al momento idóneo para dar por concluido este repaso introductorio. Es patente que el Antiguo Régimen estaba en crisis en 1808. En definitiva, las profundas divisiones que desgarraban la Corte española y que facilitaron y, en último término, constituyeron el detonante de la intervención francesa eran trasunto de disensiones aún más profundas entre la élite. Al abogar por la causa de la reforma ilustrada, Godoy se había granjeado –no podía ser de otro modo- la oposición de considerables sectores de la aristocracia, el ejército y la Iglesia, provocando al propio tiempo la hostilidad de una población ya acostumbrada a las presiones más rigurosas. Dicho esto, hay que precisar que los desastres motivados por su política exterior, el fracaso de concretar sus reformas en resultados tangibles y los defectos de su propi carácter y gestión le impidieron apuntalar los cimientos de su poder, ni siquiera entre los grupos que podrían haber apoyado su causa. Pese a tratar con ahínco de garantizar la estabilidad y seguridad de España, tan sólo logró minar ambas y hacer estallar las diferentes tensiones y contradicciones inherentes al Antiguo Régimen. Resulta imposible dilucidar si se habría producido una revolución en España sin intervención francesa, pero lo que sí es cierto es que la decisión de Napoleón de inmiscuirse en sus asuntos por mediación de las fuerzas armadas desencadenó una reacción que pronto sobrepasó los objetivos del pequeño puñado de conspiradores que participaron en su alumbramiento en Aranjuez. Impelidos por el descontento popular, el afán de defensa de intereses personales y locales y un sentir genuino de patriotismo ultrajado, varios personajes se hicieron con el poder. Algunas de estas fuerzas eran “nuevas”, pero no fueron necesariamente mayoría: no sólo pueden encontrarse numerosos ejemplos de altos oficiales del ejército y la armada que se unieron exaltadamente al levantamiento, sino que incluso las juntas provinciales se componían en buena medida de miembros acaudalados de las jerarquías municipales, militares y eclesiásticas.
- Pese a todo, sin embargo, no puede negarse la importancia de los acontecimientos. En primer lugar, la preeminencia de lo militar, característica de la España borbónica, desapareció sin dejar rastro. Si, hasta entonces, a nivel municipal había sido dirigido, cuando no directamente controlado, por las fuerzas armadas (en la medida en que el capitán general de una provincia era ex oficio el presidente de su audiencia o cancillería y, de hecho, su virrey de facto), el gobierno de España estaba ahora en manos de autoridades en gran parte civiles, y el ejército quedaba firmemente subordinado a su mandato. Teniendo en cuenta que el poder de los generales emanaba del trono, es innegable que se produjo un auténtico cambio en su estructura. Llegamos así a la consecuencia capital del levantamiento. Al renunciar a su respectivo derecho al trono, Carlos y Fernando se habían comportado de acuerdo con los principios del absolutismo: si la soberanía residía en el monarca, éste estaba lógicamente facultado para hacer cuanto quisiera con su poder. Por su propia naturaleza, sin embargo, el levantamiento español ponía en entredicho tal doctrina, pues su única justificación posible era que, actuara o no bajo coacción, el monarca no tenía derecho a tomar una decisión de ese tipo. Dado que las autoridades que defendían esta prerrogativa de los Borbones fueron eliminadas por los insurrectos y ante el hecho de que algunos, en posiciones extremadamente vulnerables, trataran aún de fundamentar su poder en los principios de la legitimidad (Cuesta, por ejemplo, perdería su capitanía general a los pocos meses), puede apreciarse que, en el espacio de unos pocos días, la doctrina de la soberanía del pueblo había adquirido una realidad de facto.
- 2. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
- EL NACIMIENTO DE LA ESPAÑA MODERNA
- Entre 1808 y 1814, España conoció la guerra más devastadora de toda su historia. Los ejércitos francés, español y anglo-portugués desfilaron en todos los sentidos sobre la faz de la Península. Ciudad tras ciudad fueron cayendo fulminadas por asaltos y asedios. Una guerra de guerrillas salvaje y el tumultuoso descontento social sumieron grandes zonas del país en la anarquía. Las revoluciones de Latinoamérica fisuraron las tambaleantes finanzas españolas. El hambre y las epidemias asolaron el país. Sin embargo, de entre estos horrores nació una España nueva, en la que se produjeron una serie de transformaciones y reformas que habrían de enseñorear el debate político durante el próximo medio siglo. Tan profundas fueron las divisiones que surgieron que se ha llegado a firmar que, en lo sucesivo, la historia de España debía caracterizarse como la lucha entre dos Españas. Esta visión es manifiestamente simplista, pero es innegable que la guerra de Independencia constituyó un elemento catalizador cuyos efectos se dejarían sentir hasta bien entrado el siglo XX.
- EL ECLIPSE DE ESPAÑA
- En el capítulo anterior dejamos a España dividida entre los ejércitos franceses, que tenían bajo control partes de ambas Castillas, las provincias vascas, Navarra y Cataluña, y el resto del país bajo el dominio de varias autoridades comprometidas a luchar en nombre de Fernando VII. Tras recibir la orden de acabar con el levantamiento, en cuestión de días los franceses se dispusieron a atacar Valladolid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Gerona y Lérida. En un principio todo les fue bien. El grueso de las tropas se desplegó con el cometido de contener las razzias británicas, de modo que las zonas más directamente amenazadas no tenían más defensores que reclutas sin entrenamiento. En terreno abierto, no estaban a la altura de las fuerzas imperiales, que las doblegaron casi siempre. Por un momento, el levantamiento parecía sofocado. Pero tampoco los franceses estaban bien entrenados y no eran muy numerosos: a una derrota vergonzosa ante la guardia catalana irregular conocida como “somatén”, en el Bruc, le siguió el fracaso de los sitios de Zaragoza, Gerona y Valencia. Pese a la importante victoria de Medina de Río Seco, el 14 de Julio, con la que se sometía el conjunto de Castilla la Vieja, todavía vendrían días más aciagos. Tras alcanzar Córdoba, los 20000 hombres enviados al asalto de Sevilla tuvieron noticia de que la guarnición de Andalucía los estaba cercando, por lo que empezaron a retroceder, pero fue inútil: fueron rodeados y obligados a rendirse en Bailén. Aterrado por la nueva de esta derrota, José Bonaparte abandonó inmediatamente el asedio a Zaragoza y ordenó a las fuerzas francesas del centro que se retiraran al Ebro. Ante los constantes problemas que surgían en Cataluña, donde los franceses se habían visto forzados a replegarse en Barcelona y Figueras, la guerra de Independencia no podía haber comenzado bajo mejores auspicios.
- Estos éxitos, aclamados con fervor y atribuidos con razón o sin ella al heroísmo del pueblo, fueron de corta duración. EL bando patriótico, extremadamente antimilitarista y dominado por una seguridad a todas luces injustificada, se durmió en sus laureles colectivos. En efecto, en España, cercenado el gobierno central, imperaba el caos. No había cohesión ideológica entre los líderes de la insurrección. Aunque se hubieran destacado muchos liberales en el levantamiento, los contrarrestaban, por una parte, los defensores del absolutismo ilustrado, como los otrora ministros Jovellanos y Floridablanca, y, por otra, los representantes de la reacción eclesiástica y aristocrática, como el dictador de Zaragoza José Palafox. Los restos de la antigua administración estaban determinados a recuperar su influencia. Provincias como Valencia o las de Cataluña, que habían asistido a la supresión de sus derechos históricos por los Borbones, deseaban restaurarlos, mientras que quienes aún gozaban de ellos, como Asturias, estaban decididos a protegerlos. Las tradicionales rivalidades locales suponían otras tantas fisuras. La hostilidad ancestral al ejército y los temores de colaboracionismo alimentaron muchos recelos entre el alto mando. Y, por último, los hechos bélicos habían producido serios agravios entre el generalato. Por consiguiente, el nuevo gobierno –la Junta Central- sólo pudo crearse salvando escollos profundos. Ante la falta de acuerdo, incluso acerca de su estatus preciso, muchas de las juntas provinciales sólo acataron su autoridad de boquilla. Por ejemplo, el nombramiento de un comandante supremo resultó imposible, lo que hizo que el esfuerzo bélico se estancara por completo: el ejército abandonó su concentración en el Ebro; las juntas provinciales trataron de apropiarse de los copiosos suministros que empezaban a llegar de Gran Bretaña (que se había apresurado, como es natural, a apoyar la rebelión española). Además, uan serie de complejas intrigas llevaron a Cuesta a tratar de desafiar a la Junta Central por la fuerza de las armas y a José Palafox y sus partidarios a intentar neutralizar a Castaños como rival en su anhelada Regencia.
- De haberse debido el eclipse francés al heroísmo del pueblo español, todo ello habría carecido de importancia. Sin embargo, ese no fue el caso. En determinadas circunstancias, la población civil se había lanzado a la contienda con una inusitada ferocidad: en Zaragoza, por ejemplo, la ausencia absoluta de tropas regulares no había disuadido a sus habitantes de defender la ciudad casa por casa, después de que los franceses franquearan las murallas. Pese a todo, el pueblo en armas se había mostrado absolutamente incapaz de hacer frente a los franceses en campo abierto, y ni siquiera las ciudades defendidas con tanta desesperación podían resistir eternamente. Indudablemente, con los efectivos suficientes, los franceses podían haberse apoderado de todo el país y doblegado después a voluntad la resistencia popular, pues sus infortunios serían en gran parte resultado de sus propios errores. SI puede dudarse de la eficacia de la “guerra del pueblo”, hay que preguntarse también por su calado: el reclutamiento voluntario destinado a los nuevos ejércitos que creaban las juntas a menudo no prosperaba, mientras las levas obligatorias engendraban numerosas deserciones y, en muchos casos, la rebeldía.
- Pese al descontento, es obvio que la única esperanza de la España patriota residía en la creación de un ejército grande y eficiente. A principios de Noviembre, notablemente airado, Napoleón había concentrado un ejército de más de 200000 soldados en torno a Vitoria y Logroño. A estas tropas, mucho mejor preparadas que sus infortunadas predecesoras, se enfrentaban menos de 150000 españoles, desplegados en un gran semicírculo que se extendía desde Vizcaya a Navarra. Además de esta desventaja irremediable, los españoles adolecían de varias deficiencias técnicas. Muchas de las fuerzas patriotas estaban compuestas por levas forzosas comandadas por oficiales que debían su rango exclusivamente a la decisión arbitraria de las juntas, mientras la caballería y la artillería tenían problemas de suministro y, en el primer caso, de organización. Cuando los franceses finalmente se lanzaron al ataque, el resultado de la contienda estaba anunciado de antemano: en el plazo de seis semanas, todas las tropas españolas fueron puestas en fuga: Zaragoza, sitiada; Madrid, reocupada, y la Junta Central se vio obligada a refugiarse en Sevilla.
- Pese a la magnitud del desastre, no concluyó aquí la guerra. Una gran parte del ejército español emplazado en el Ebro había escapado al sur y al oeste, las fuerzas de Cataluña no habían registrado bajas, al tiempo que Zaragoza volvía a llevar a cabo una defensa heroica. En ese momento, el ejército británico, al mando de sir John Moore, efectuó una útil maniobra de diversión. Hasta entonces, la ayuda de Gran Bretaña a España se había limitado al envío de dinero y material, mientras sus fuerzas de choque, menguadas, tenían el cometido de expulsar a los franceses de Portugal. Así, a finales de Agosto, los franceses no tuvieron más remedio que rendirse, lo que daba a Gran Bretaña la oportunidad de intervenir en España. Moore, después de concentrar sus tropas en Salamanca, decidió ejecutar una maniobra de diversión atacando por el oeste, para cortar la línea de comunicación de Napoleón con Francia. El emperador, con gran alarma, suspendió las operaciones contra los españoles y envió al grueso de sus tropas a aniquilar a los británicos. Pero fue en vano: el ejército de Moore huyó por mar. El resultado final consistió en que Francia añadió a sus conquistas la de Galicia y buena parte de León.
- De modo que, a principios de 1809, los franceses tenían bajo control la mayor parte de la España central y septentrional. Con la capacidad tan sólo de organizar un número limitado de ofensivas, se centraron en un primer momento en acabar con las fortalezas aisladas de Zaragoza y Gerona, mientras trataban de reconquistar Portugal partiendo desde Galicia. Esta coyuntura dio a la Junta Central, que ahora recibía abundante ayuda no sólo de Gran Bretaña, sino también de las colonias americanas, la oportunidad de reorganizar nuevos ejércitos y reafirmar su autoridad. Dada la continua superioridad militar de los franceses, debería haber permanecido a la defensiva, pero no era posible. La Junta, un órgano bastante liberal, se enfrentaba a la enemistad tanto de las fuerzas legitimistas, que se oponían a la revolución española per se (cabe citar los ejemplos proverbiales de generales como Cuesta y el marqués de la Romana), como de los adalides de la reacción aristocrática encarnada en José Palafox (aunque éste estuviera atrapado en Zaragoza, se había convertido en un auténtico héroe, mientras su hermano defendía su causa con competencia, con la ayuda del intrigante nato conde de Montijo). En último lugar, en orden pero no en importancia, muchas de las juntas provinciales todavía se oponían a la Junta Central. Durante buena parte de 1809, estas fuerzas hicieron cuanto estuvo en sus manos por entorpecer las iniciativas de la Junta, conspirando al mismo tiempo contra el ejercicio de su poder. Pese al hecho de que estas conspiraciones invariablemente fracasaban o eran desenmascaradas, la Junta sabía que no podía permanecer ociosa. Tras anunciar la celebración de unas Cortes el 1 de Marzo de 1810, emitió una circular instando a presentar opiniones sobre la reforma, tratando al tiempo tanto de remodelar la administración central como de dar más eficacia a sus deliberaciones. Sin embargo, nada de ello le devolvió el prestigio, que una propaganda hostil, una prensa irresponsable y la pérdida de Madrid y, después, el 20 de Febrero de 1809, de Zaragoza, habían reducido a mínimos históricos. Por ello, la Junta se vio obligada a embarcarse en varias ofensivas en Extremadura, La Mancha y Aragón, con la esperanza de alzarse con una victoria sonada.
- Esta decisión, aunque comprensible, no pudo tener efectos más desastrosos. En primer lugar, las tropas españolas no estaban mejor preparadas que las de 1808, sino debilitadas por las deserciones para integrarse en las guerrillas, cada vez más numerosas, desperdigadas por toda la superficie del país y enfrentándose a movimientos en campo abierto –las llanuras de la meseta- donde la debilidad de su caballería les situaba irremediablemente en inferioridad de condiciones. En segundo lugar, los antecedentes políticos indicaban que este tipo de operaciones se caracterizaban invariablemente por la mayor de las confusiones. Y, en tercer lugar, en muchas provincias imperaba el desorden y por lo tanto no podían contribuir a una estrategia ofensiva. En Asturias, por ejemplo, en Mayo de 1809, el marqués de la Romana derrocó a la Junta de Asturias, cuya composición era notablemente liberal, tras un golpe militar, mientras que su hermano, José Caro, se dedicaba a una compleja serie de intrigas en Valencia, que condujeron a un inacabable desorden.
- Otras tantas garantías de que la estrategia ofensiva estaba abocada al fracaso. Los avances registrados en La Mancha, Cataluña, Extremadura y Aragón sólo sirvieron para conducir a las derrotas de Uclés, Valls, Ciudad Real, Medellín, María y Belchite. La situación pareció tornarse momentáneamente favorable a principios de Julio, cuando la fuerza expedicionaria británica, que se había reagrupado en Lisboa al mando de Wellington, entró en Extremadura tras desalojar a los franceses del norte de Portugal. Se planificó entonces un avance concéntrico en torno a Madrid, desde el oeste y el sur, pero fue desbaratado –aunque antes se obtuviera una sonada victoria en Talavera- debido a las disputas entre Wellington y Cuesta, la llegada de ingentes refuerzos de Francia y la intromisión de la Junta Central. Tras una nueva derrota española en Almonacid de Toledo, toda la ofensiva se desmoronó: los británicos se retiraron a la frontera portuguesa y abandonaron a los españoles a sus propios recursos. La Junta Central, a la sazón completamente desesperada, volvió a atacar en otoño, pero no cosechó sino nuevas catástrofes en Alba de Tormes y, sobre todo, en Ocaña, la mayor batalla de esta guerra, en la que murieron, fueron heridos o apresados 18000 españoles.
- En lo sucesivo, estas batallas parecerían carecer de importancia: por duras que fueran sus bajas, la España patriota seguiría luchando. Pero sí que tenían importancia. Debido al propio campo abierto en que solían producirse, a la gran superioridad francesa en cuanto a caballería, al hecho de que los fugitivos siempre podían refugiarse en la guerrilla y al carácter indisciplinado de la soldadesca española, la derrota suponía siempre grandes bajas, lo que hacía que en cada ocasión hubieran de crearse nuevos ejércitos de la nada. No sólo se negaban así los españoles cualquier esperanza de subsanar las deficiencias de su ejército, sino que iban agotando paulatinamente unos recursos finitos. Tras Ocaña y Alba de Tormes, en efecto, poco les quedaba, de modo que la iniciativa pasó a manos francesas. Después de acumular un ejército de 60000 hombres, José Bonaparte invadió el bastión patriota de Andalucía en Enero de 1810. Desde Ocaña, la Junta Central había realizado esfuerzos denodados por reunir nuevas tropas y reforzar los principales desfiladeros montañosos, pero los recursos escaseaban y el entusiasmo por el servicio militar era menor que nunca. En cuestión de días, las tropas de Bonaparte rompieron el cordón. El desventurado gobierno abandonó Sevilla y se refugió en el istmo de Cádiz. Aunque sus enemigos estaban en idéntica crisis (un conato de revuelta en Sevilla de los partidarios del bando aristocrático, encabezado por la familia de Palafox, fue neutralizado), la Junta sabía que no sobreviviría a ese desastre. En cuanto llegó a Cádiz, por lo tanto, cedió el poder a un Consejo de Regencia, aunque nombrado por ella.
- La ocupación de Andalucía, la caída de la Junta Central, la instauración de una Regencia y la transferencia de la capital a Cádiz (que se zafó de la conquista gracias a su fuerte guarnición y a su emplazamiento inexpugnable) constituyen una encrucijada en esta guerra. Los españoles no volverían a poder organizar expediciones ofensivas, viéndose obligados a depender de Wellington. Al tiempo, con la creación de una Regencia, los intereses creados que se habían opuesto a la Junta Central tenían que salir a relucir tarde o temprano, pues las ambiciones ya no se podían escudar tras protestas de que el gobierno carecía de legitimidad. Otra consecuencia tan importante es que la derrota abrió la puerta a la reforma. Por último, como veremos, las noticias de la ofensiva francesa en las colonias españolas brindaron un pretexto para el estallido de la rebelión generalizada. En definitiva, apenas dieciocho meses habían transformado la historia de España.
- EL REINO FRANCÉS DE ESPAÑA
- Antes de abordar las consecuencias de la invasión de Andalucía con mayor detenimiento, es conveniente decir unas palabras acerca de la nueva monarquía satélite de Napoleón. José Bonaparte no fue el borracho que pintaba la propaganda patriótica. Era un hombre amable, cuyo vicio principal era una fuerte atracción por las mujeres, llegado a España con la firme determinación de convertirse en un monarca genuinamente español, y no francés. No teniendo nada de déspota, se tomó la molestia de aprender la lengua, hizo gala de su respeto por la cultura del país, asistió a misa, patrocinó corridas de toros y otras fiestas populares y se enfrentó una y otra vez a su hermano emperador. Sin embargo, como veremos, su buena disposición fue vana, y el dominio francés de España acabó resultando una calamidad.
- El objetivo central de la intervención napoleónica había sido la transformación de España en un satélite eficaz y leal, por lo que fue inmediatamente sometida a un programa de reformas. Así, además de acatar a José como rey, una asamblea de notables reunidos en Bayona había aceptado una nueva Constitución. Muy similar a la implantada en los demás estados satélites, establecía la creación de un gabinete, ministerios modernos, un Consejo de Estado y Cortes bicamerales de poder muy limitado, cuyos miembros serían escogidos en parte por nombramiento real y en parte por sufragio indirecto. También se aceptaron los principios fundamentales de la libertad personal, la igualdad de todos ante la ley y la libertad de trabajo. Gran parte de estas normas no llegaron nunca a concretarse, pero, pese a todo, el gobierno francés distó de ser ocioso. Por el contrario, cuando Napoleón reocupó Madrid en Diciembre de 1808, abolió inmediatamente el feudalismo, la Inquisición, el Consejo de Castilla y todos los aranceles internos, suprimió dos terceras partes de los conventos y monasterios españoles y prohibió la acumulación de mayorazgos. En lo sucesivo, los ministros españoles de José prosiguieron esta tarea dividiendo España en departamentos de corte francés, suprimiendo la Mesta, el voto de Santiago, las órdenes militares y la mayoría de los monopolios de los que había disfrutado hasta la fecha el Estado, eliminando las fundaciones religiosas cuya pervivencia había autorizado Napoleón, expropiando a patriotas que se habían señalado, vendiendo las diferentes fábricas reales, creando nuevos sistemas de educación y justicia y tomando medidas encaminadas a la introducción del código napoleónico.
- De esta guisa, España, al menos en teoría, fue transformada. Se pusieron en venta muchas propiedades, se abolieron los privilegios de la Iglesia y la aristocracia, se dejó expedito el camino a la aparición de la burguesía y el nacimiento de la economía capitalista, se minó la cohesión ideológica que había apuntalado la monarquía absoluta, desaparecieron los últimos fueros provinciales y España fue dotada de una administración moderna y un solo código legal. Naturalmente, el único problema era que, mientras durara la guerra, la incidencia de estas medidas había de ser mínima, por lo que muchas reformas “josefinas” o bien nunca llegaron a concretarse o se vieron abortadas por factores como la prosecución de las hostilidades y la falta de dinero. Sea como fuere, con la excepción de los alrededores de Madrid, los gobernadores reales de la España napoleónica fueron las autoridades militares. José, que no era un general sobresaliente, conservaba un control más teórico que real sobre los ejércitos franceses cuando Napoleón abandonó España, en Enero de 1809. Así, los generales hacían caso omiso de sus declaraciones, desairaban a sus funcionarios y le despojaban de ingresos. En la primavera de 1810, además, el problema se complicó: convencido de que José no era lo bastante duro, Napoleón decretó que el norte de España en su conjunto se dividiera en varios distritos militares, cuyos gobernadores sólo deberían rendir cuentas a París. Eso hizo que toda esa zona dejara de aportar ingresos a José. Dado que los generales franceses tenían muchas menos inhibiciones que éste, la experiencia de la ocupación fue uniformemente insatisfactoria. Así, las ejecuciones eran frecuentes, muchas personas fueron encarceladas o deportadas, se impusieron fuertes multas a las comunidades o familias que tenían miembros en las partidas, o bandas patriotas, y numerosos pueblos fueron incendiados en represalia por los ataques de la guerrilla. En uno o dos casos, también se registraron episodios de matanzas sin cuartel. La violencia corría parejas con la extorsión, puesto que las zonas bajo dominio francés eran forzadas a proporcionar a los invasores grandes cantidades de dinero, alimentos, pienso, ropa, caballos, mulas, bueyes y carretas. A ello hay que añadir los pillajes de la soldadesca imperial, que se llevó inmensas cantidades de objetos de valor en sus petates.
- Pese a estos problemas, José recibió un fuerte apoyo de la población. El fenómeno del “afrancesamiento” es complejo. Sólo en contadas ocasiones –esencialmente en el caso del pequeño grupo de liberales comprometidos encarnado en personajes de la talla de los escritores Marchena, Llorente, Fernández de Moratín y Meléndez Valdés –están claros los motivos de la colaboración. Volviendo la mirada a otros grupos –los ministros de los Borbones, funcionarios y generales como Cabarrús, O’Farrill, Urquizo y Azanza; aristócratas de abolengo como el duque de Frías y el conde de Orgaz y obispos como los de Burgos, Palencia, Valladolid y Madrid-, el panorama se enturbia. Para los representantes del carolinismo, cabría suponer que el reformismo josefino representaba la culminación de sus aspiraciones personales. Esta aprobación, obviamente, era menos que esperar entre la aristocracia y el clero, pero en su caso podía intervenir la admiración por Napoleón, el miedo a los disturbios, una convicción sincera y el mero oportunismo. Al mismo tiempo, aquí como en toda Europa, a los grandes les impresionó la creación de una deslumbrante “corte familiar”.
- Sin embargo, la colaboración no fue un fenómeno exclusivo de los acomodados. Merced a la participación de los españoles en todos los estamentos de la sociedad, los franceses pudieron montar y dotar de personal a todo un aparato administrativo y judicial, organizar un ejército regular, una nutrida guardia cívica e incluso guerrillas con las que combatir la guerrilla. Este fenómeno de afrancesamiento de las masas, poco documentado, es difícil de interpretar. Ciertos historiadores marxistas aducen que representa una identificación positiva de la burguesía con una revolución napoleónica, una tesis que resulta imposible fundamentar, aunque no sea necesariamente errónea: sin duda, entre los colaboradores más o menos oscuros hubo liberales comprometidos. En la práctica, sin embargo, las razones de la colaboración fueron probablemente más de índole práctica que ideológica. Así, el apoyo a los franceses era un medio vital de proteger viejos intereses familiares o de recuperar antiguos feudos. Ante todo, los franceses ofrecían protección: si los problemas sociales que caracterizaban a la zona patriota eran alarmantes, las actividades de la guerrilla eran aún más aterradoras. Además de constituir una amenaza frecuente a los intereses de la propiedad, no ofrecían protección contra las represalias que provocaban. Por último, conviene señalar que la experiencia de la ocupación no fue necesariamente desagradable para las familias acaudaladas, teniendo en cuenta la política francesa de cultivar a las elites locales y atraerlas a la órbita del Imperio. En todas las guarniciones se producían constantemente acontecimientos sociales, a los que acudían numerosos pudientes locales. Parte integrante de esta política fue la formación de abundantes logias masónicas, siempre asociadas a las fuerzas francesas, aunque en conjunto esta estrategia no tuvo demasiado éxito, pues la mayoría de los miembros de las logias eran franceses. Asimismo, los franceses ahorraron a los notables los aspectos más incómodos de la ocupación, imponiendo los gravámenes a las clases más bajas, que en ocasiones se convirtieron incluso en fuente de ingresos.
- En último término, sin embargo, la colaboración con los franceses fue manifiestamente insignificante. Aunque no siempre tan efímera como en el caso de los numerosos prisioneros de guerra que se presentaban voluntarios para servir en el ejército de José como único medio de escape, a menudo careció de compromiso ideológico. Aunque las Cortes de Cádiz instigaran una persecución rigurosa de los colaboradores, no fue necesaria, pues, incluso entre sus partidarios, José Bonaparte había tocado pocas cuerdas sensibles.
- El debate sobre el reino francés de España es indisociable del debate sobre la guerrilla, el aspecto mejor conocido de la guerra de la Independencia. Con todo, pocos hechos de la lucha se han prestado a tantos malentendidos. De acuerdo con la versión oficial de los acontecimientos, se da por sentado que una mezcla de catolicismo tradicionalista, hostilidad a lo extranjero y devoción por Fernando VII tuvo un apoyo popular total e infligió daños sin cuento al esfuerzo bélico del Imperio. Sin embargo, casi todos los rubros de esta creencia están sujetos a duda, pues la guerrilla constituyó un fenómeno en extremo complejo.
- Dicho esto, resulta imposible descartar por completo la versión tradicional. En primer lugar, no hay duda de que estaba muy extendida una resistencia irregular a los elementos franceses. Ya desde Mayo de 1808, algunos soldados aislados fueron asesinados; en Cataluña, la existencia del somatén suponía la amenaza de ataques fulminantes de bandas de tropas irregulares a las fuerzas imperiales. Lo que dio relevancia a la guerrilla, no obstante, fue la ofensiva francesa que marcó el invierno de 1808; no sólo muchos elementos rezagados se lanzaron a las colinas en compañía de otros autoexcluidos de la población civil, sino que, en Febrero de 1809, toda Galicia se alzó en armas. Todo esto complicaba enormemente la vida a los invasores. Debían dejar las guarniciones bien provistas de soldados; el reconocimiento, el forrajeo, el cobro de impuestos y las requisas eran harto difíciles; los fortines aislados podían ser sitiados hasta rendirlos por hambre; el número de soldados muertos o heridos crecía y la moral cayó drásticamente, en grave perjuicio del orden y la disciplina. Este panorama atizaba la moral de los patriotas: aunque de orden menor, los éxitos de las fuerzas irregulares constituían un contrapunto alentador a las derrotas de las tropas regulares. Por si fuera poco, en Junio de 1809, la resistencia popular parecía alzarse con una gran victoria, con la súbita evacuación de Galicia por los franceses, quienes no habían de volver. Ante el acicate de las represalias francesas, las perspectivas de amasar botines y bajo los auspicios del estamento militar, el número de las partidas crecía sin cesar: a finales de 1809, los franceses eran hostigados desde todos los flancos.
- Con todo, deben formularse importantes reservas. En primer lugar, los éxitos de las guerrillas se debieron al hecho de que los franceses estaban librando al mismo tiempo una guerra convencional, de lo contrario, nunca habrían abandonado Galicia ante la decisión de Wellington de invadir España. En segundo lugar, las guerrillas espoleaban las deserciones, pues la vida de un saqueador resultaba mucho más sugerente que la de un soldado. También cabe preguntarse por las motivaciones y metas perseguidas por las guerrillas. En 1808, la reacción del populacho no se había debido sólo a una lealtad ciega por Fernando VII, sino más bien a la creencia de que encarnaba el remedio a sus numerosos males. Por consiguiente, la violencia no iba sólo dirigida contra los franceses, sino contra todos aquellos que se identificaban con Godoy, en particular, y con el reformismo borbónico en general. Ante el caos en que estaban sumidas las autoridades, no pasó mucho tiempo antes de que la ira popular estallara espontáneamente contra nuevas imposiciones injustas que combatir, entre las cuales sobresalen los diezmos y gravámenes feudales. A medida que avanzaba la guerra, estas tensiones sociales no podían sino encresparse aún más: por una parte, la población estaba empobrecida por la rapacidad del ejército francés, español y británico, a partes iguales, y, por otra, el conflicto atizó las ansias de desamortización. En particular, muchos municipios se vieron obligados a vender tierras para sufragar las exacciones francesas, ventas que vetaron a los campesinos el acceso a pastos, leña y cultivos complementarios, reforzando al tiempo el poder de los acaudalados. No resulta por lo tanto sorprendente que el descontento siguiera vivo, con los consiguientes alborotos y disturbios.
- ¿Qué conclusiones extraer de estos hechos probados con respecto a la guerra de guerrillas? Según los observadores marxistas, la guerrilla se erigió lisa y llanamente sobre el descontento social, pues las partidas a menudo tenían por cabecilla a antiguos bandidos, contrabandistas o personajes que se habían significado en las explosiones de descontento antifeudal. Sin embargo, analizando la región de Navarra –sede del movimiento de guerrilla más importante de toda la guerra- nos encontramos una situación muy distinta de la que cabría esperar. Navarra se divide en dos zonas muy diferentes: la montaña, donde a la sazón se hablaba mayoritariamente euskera, al norte, y la ribera, de habla castellana, al sur; la primera se caracterizaba por pequeños minifundios, y la segunda, por grandes explotaciones. De ambas, la ribera era donde más tensión social imperaba: no sólo la mayoría de la población estaba compuesta por artesanos, labradores sin tierra o arrendatarios con tierras insuficientes para alimentar a sus familias, sino que, durante la guerra, los pudientes trataron de sacar el máximo partido a su poder. Sin embargo, la ribera, lejos de convertirse en un campo de cultivo de disturbios, permaneció relativamente tranquila, mientras el apoyo principal a las guerrillas procedía de la montaña, más homogénea y relativamente próspera.
- Aunque los hechos sean contradictorios, resulta patente que la resistencia irregular se alimentó y fue espoleada por la pobreza y la desesperación, que se ganó la reputación de rapiña indiscriminada y que en muchas zonas estuvo estrechamente vinculada a formas tradicionales de protesta social. Las consecuencias de esta situación, obviamente, fueron muy serias. Dejando de lado el hecho de que la hostilidad de las guerrillas por las clases acomodadas fomentó la colaboración de los pudientes, el ejército regular perdió muchos reclutas de entre sus filas, al tiempo que las propias bandas en ocasiones tenían otros objetivos además de las operaciones contra los franceses. Incluso cuando actuaban con la mejor de las intenciones, las partidas sufrían derrotas frecuentes, especialmente porque solían estar enemistadas entre sí. No puede sorprender por lo tanto que, desde el principio, las autoridades patriotas realizaran esfuerzos desesperados por someterlas a algún tipo de control, poniéndolas al mando de oficiales regulares y enviando a tropas regulares para encuadrarlas. Comenzó así un proceso subrepticio de militarización, que convirtió a varias de las partidas más numerosas en brigadas y divisiones del ejército regular. En efecto, muchos de los jefes de la guerrilla deseaban participar en este proceso y encubrirlo al mismo tiempo, comprendiendo que traía consigo un mayor grado de prestigio y autoridad. Sin embargo, ni siquiera al final de la guerra parece haber afectado esta deriva más que a una minoría de las partidas, con el resultado de que muchos de los problemas comentados siguieron patentes. Al propio tiempo, hay que indicar que las guerrillas no hicieron nada por detener la marcha de la conquista francesa: aunque le complicaron la vida, nunca lograron poseer territorios ni liberar áreas ocupadas.
- CONSTITUCIÓN Y COLAPSO, 1810-1812
- El período 1810-1812 asistió a un proceso dual cuya interconexión no se ha apreciado jamás en su totalidad. Por una parte, la revolución española recibió su forma definitiva, mientras que, por otra, la causa patriota registraba una serie de desastres que condujeron directamente a la restauración del absolutismo en 1814. Comencemos por la revolución. Ocho meses después de la caída de la Junta Central, unas Cortes unicamerales se imponían un programa liberal en Cádiz. Algo que puede resultar sorprendente, ya que los liberales comprometidos eran poco numerosos, y con frecuencia se ha sugerido que la única razón del triunfo liberal fue que les favorecieron injustamente factores como la condición de Cádiz de bastión de la burguesía. Sin embargo, ahí no radica la clave de este asunto. Como atestigua la respuesta a la demanda de la Junta Central de sugerencias sobre el tipo de programa sobre el que debían trabajar las Cortes, el talante del campo patriótico era ampliamente reformista. Mientras tanto, las diferencias que permitían identificar a los liberales distaban de estar claras, especialmente porque empleaban el mismo lenguaje que los tradicionalistas, que habrían de convertirse en sus enemigos más enconados. Los cabecillas liberales lideraban un grupo sin fisuras, cuyos miembros se conocían desde hacía años y que poseían gran talento oratorio y periodístico, por lo que pudieron granjearse más apoyo del que habría cabido esperar, contando al tiempo con la aprobación general de varios importantes grupos de interés que militaban en sus filas.
- Por varias razones, por lo tanto, la convocatoria de las nuevas Cortes fue seguida por una arrasadora victoria liberal. Pero, al mismo tiempo, la sentencia de muerte de dicha victoria se estaba firmando en la América española. A medida que nuevos territorios caían en manos francesas, el Imperio americano iba adquiriendo mayor importancia para sufragar la guerra de los españoles. Y, pese al fuerte respaldo de que gozaba Fernando VII en América, las cosas no iban del todo bien entre las colonias y España. Desde los días de Carlos III, la comunidad criolla se resentía cada vez más del dominio español, un sentimiento aguzado por la extensión de la desamortización de Godoy a América, la mala reputación de la Corte española y el hecho de que la guerra contra Gran Bretaña hubiera despertado el interés de los habitantes por el libre comercio, convenciéndoles de que la necesidad de una protección española era ahora mucho menor. Los criollos, empujados por su odio a los franceses y el temor de que su influencia pudiera atizar sangrientas revueltas raciales como las que se habían producido en el Caribe en la década de 1790, se habían unido inicialmente a los peninsulares en su apoyo a Fernando VII. Sin embargo, seguían teniendo motivos de preocupación: las juntas provisionales formadas en la mayoría de las capitales de la América española en respuesta a las nuevas que llegaban de España estaban dominadas por peninsulares, mientras la Junta Central no realizaba ningún intento de solucionar los motivos de agravio de los criollos.
- Ya en el verano de 1809 estallaron las primeras rebeliones contra los peninsulares en La Paz y Quito. Fueron acalladas, per ola llegada, un año después, de la noticia de la caída de Andalucía provocó una reacción radical. Ya que España, según parecía, había caído o estaba a punto de hacerlo, los criollos no tenían más opción que velar por sus propios intereses. Por ello, entre Abril y Octubre de 1810, las actuales naciones de Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, México, Bolivia, Paraguay y Uruguay se levantaron en armas, con la particularidad de que las únicas zonas que siguieron fieles a la soberanía española fueron aquellos países –Perú, Cuba y Centroamérica- donde los conflictos raciales eran más intensos. Eso no fue más que el principio de una historia larga y compleja: en México y Venezuela, el espectro del descontento social condujo a la deserción generalizada de los criollos y a la restauración del statu quo. En Bolivia, Ecuador y Chile, las fuerzas expedicionarias peruanas lograron aplastar a los rebeldes; en Colombia, la degeneración del levantamiento en una guerra civil permitió que los realistas locales mantuvieran un reducto de poder. Sin embargo, Argentina, Paraguay y Uruguay siguieron independientes. En cualquier caso, las luchas crearon tal conmoción que la ayuda financiera a España inevitablemente se redujo a su mínima expresión.
- Aunque la soberanía española distaba de haber desaparecido, sus posibilidades de supervivencia no mejoraron con la respuesta de Cádiz, que no fue sólo un rechazo categórico a tratar de entender a los colonos, sino una tendencia a ridiculizar a las poblaciones indígenas –europeas, mestizas, indias y negras por igual- tildándolas, en el mejor de los casos, de degeneradas y, en el peor, de salvajes. Pese a constituir una de las claves para la solución de la encrucijada española, el análisis de este problema quedó relegado a un segundo plano. Los diputados latinoamericanos, muchos de los cuales sólo deseaban una ruptura completa con la España metropolitana, realizaron repetidamente esfuerzos por introducir medidas genuinas de reforma de las Cortes, pero o bien fracasaron por falta de interés, o bien éstas fueron soslayadas por los comerciantes, deseosos de proteger sus intereses mercantiles, de los liberales por salvaguardar el principio de un Estado unitario y de los tradicionalistas por defender el patrimonio de Fernando VII. Incluso la ecuanimidad política de que hicieron gala las Cortes el 14 de Octubre de 1810 era entorpecida por obstrucciones que le impedían dar frutos, mientras muchas de sus reformas generales exacerbaban en último término las tensiones patentes en América. En suma, puede afirmarse que la revolución española no ofreció prácticamente nada a las colonias.
- El fracaso total de las Cortes de Cádiz en lo referente a Hispanoamérica ha quedado disimulado por sus resultados sorprendentes en otros ámbitos. En una serie de medidas de las cuales la Constitución promulgada el 19 de Marzo de 1812 no era sino la más importante, las Cortes transformaron la faz de España. Aunque se declaraba sacrosanta la monarquía, se imponían restricciones muy severas al monarca y el poder real quedaba en manos de las Cortes, previéndose que éstas fueran elegidas por sufragio universal, se reunieran tres meses al año y disfrutaran de un control completo sobre las recaudaciones fiscales. Salvaguardando su libertad merced a la cláusula de que no se autorizarían cambios en la Constitución durante los ocho años siguientes, los españoles había de gozar de la igualdad ante la ley, la libertad de empleo, puestos de trabajo y propiedades, idéntica responsabilidad ante el fisco y el servicio militar y todas las libertades civiles básicas, con excepción de la religiosa. El corolario de este programa era de doble filo: los privilegios de cualquier tipo, ya fuera el derecho de las provincias vascas a aplicarse impuestos propios, de los oficiales del ejército a ser juzgados por tribunales militares, o de la nobleza a gozar de un monopolio de entrada directa al cuerpo de oficiales, quedaban eliminados; el poder de las cofradías y de la Mesta desaparecían; se abolían las barreras arancelarias internas, la tortura, las órdenes militares, la Inquisición y los señoríos; se introducía un nuevo impuesto sobre la renta, progresivo, que se conocería como “contribución única”. Mientras tanto, se declaraba que España era un Estado unitario, remodelándose por completo su sistema político. El rey debía recibir la ayuda de un Consejo de Estado, y la red de consejos que se había encontrado en la cúspide de la administración y la justicia fue sustituida por siete ministerios nuevos. Contrastando con la confusión que había caracterizado al Antiguo Régimen, se elaboraron planes para la división de España en varias provincias de idénticas dimensiones, cada una de las cuales sería administrada por un gobernador –el jefe político- con la ayuda de un intendente y una diputación electa. Por debajo, las autoridades locales estarían en lo sucesivo en manos de los ayuntamientos elegidos por sufragio y no se transmitirían por herencia. Y, no menos importante, España se dotaba de un sistema unitario de tribunales judiciales, con la idea de establecer un tribunal supremo en Madrid, un tribunal de distrito en cada provincia y un magistrado asalariado en cada municipio.
- Mientras tanto, las Cortes hacían frente también al problema de la desamortización. Necesaria desde el punto de vista financiero, fue espoleada por la determinación de los liberales de mermar el poder de la Iglesia, crear un mercado libre de la tierra y estimular la agricultura española. La Iglesia, que ya había sido sacudida por otras medidas liberales (destrucción del régimen feudal, abolición de la Inquisición y de gravámenes como el voto de Santiago que sólo se aplicaba en parte del país y, por lo tanto, vulneraba el principio de la igualdad fiscal), veía ahora que las Cortes estaban tan decididas como José Bonaparte a usurparle su patrimonio. De modo que varias propiedades fueron declaradas expropiables. Y es evidente que fue la premura del tiempo lo que impidió a las Cortes elevar a rango de ley las propuestas de reforma fundamental del clero regular, que habría supuesto nuevas pérdidas para la Iglesia. Sin embargo, la desamortización no iba dirigida sólo contra la Iglesia: ciertos territorios de la Corona, las propiedades de personas declaradas traidoras y la mitad de las tierras municipales –las de común- se pusieron en venta.
- Pese al arrojo de su empeño, caben numerosas críticas a las Cortes, pues no hay duda de que la Constitución adolecía de graves defectos técnicos. Pese a la retórica populista liberal, poco se estaba haciendo por resolver los problemas sociales de España, al limitarse a sustituir meramente un privilegio por otro. Mientras la Constitución consolidaba el poder de los notables negando el voto a grupos como los sirvientes domésticos y creando un complejo sistema de elecciones indirectas, la desamortización y la abolición del feudalismo reportaban pocos beneficios a los campesinos. No sólo se reafirmaron los señores en sus derechos de propiedad, los bienes nacionales se pusieron simplemente a disposición del mejor postor, al tiempo que no se aplicaban las medidas previstas de parcelación de las tierras municipales (se había acordado que el 50 por 100 se vendería y la otra mitad se distribuiría en pequeños lotes a ex soldados y labradores sin tierra). Así, allí donde la causa patriota imperó, los terratenientes de siempre consolidaron su posición y fueron acompañados por nuevos inversores, mientras el campesinado hacía frente a nuevas subidas de los alquileres y al desahucio y la desaparición de la comunaleza.
- Era de esperar por lo tanto que las medidas de las Cortes hicieran estallar la ya tensa situación prevalente en las regiones que seguían en manos de los patriotas, y el período 1811-1812 estará marcado por nuevos episodios de impagos de los alquileres, ocupaciones de tierras y ataques a los símbolos del feudalismo. En vistas de la situación militar, nada podía ser más perjudicial. En el curso de 1809, España se había mantenido a resguardo de la cólera de Napoleón por la decisión de Austria de reiniciar las hostilidades. Los austriacos, tras la decisiva derrota de Wagram los días 5 y 6 de Julio, se vieron forzados a capitular, lo que permitió al emperador enviar ingentes refuerzos allende los Pirineos. De modo que la conquista francesa de Andalucía fue el anuncio de una serie de nuevas ofensivas que los españoles no estaban en condiciones de resistir. En un primer momento, una buena parte de los renovados esfuerzos galos se dirigieron a la invasión de Portugal, que a principios de otoño había confinado el ejército anglo-portugués de Wellington a los alrededores de Lisboa. Aunque no corría ningún peligro –Wellington había ordenado la protección de Lisboa desde varias fortificaciones inexpugnables- durante el resto de 1810 y la primera parte de 1811 no entró en acción. Pese a verse obligados a retirarse en Marzo de 1811, los franceses lograron de momento mantener a Wellington acorralado detrás de la frontera portuguesa. Durante prácticamente dos años, por lo tanto, los españoles quedaron reducidos a luchar por sí solos, lo que motivó una letanía de desastres. Astorga, Ciudad Rodrigo, Lérida y Oviedo cayeron en 18109; Badajoz, Tortosa y Tarragona en 1811 y Valencia en Enero de 1812, pérdidas territoriales todas ellas que corrieron parejas con una retahíla de derrotas bélicas.
- No puede encarecerse bastante la importancia de estos acontecimientos. Además de incalculables, las bajas españolas no podían sustituirse por nuevos reclutas, pues la causa patriota ya sólo contaba con el interior de Cataluña, el sur de Levante, Cádiz y la poblada pero empobrecida Galicia. En cuanto a América, se había convertido en una carga: la presión gaditana había motivado el envío de más de 10000 soldados a las colonias entre 1811 y 1813. De hecho, la causa patriota estaba paralizada: es posible que las guerrillas del interior hubieran crecido en fuerza y, en algunos casos, mejorado su organización, pero seguían siendo incapaces de liberar un palmo de territorio. Y, mientras no liberara una porción de territorio, el ejército regular demostraría a las claras su impotencia. En suma, todo estaba en manos de Wellington. Por el momento no podían sospecharse las implicaciones de este hecho, pero la situación se complicaba además por la coyuntura política en que se encontraban las Cortes de Cádiz. Aunque los liberales seguían concitando un apoyo sorprendente por su amplitud, con el tiempo la oposición a su dominio empezó a crecer. Las reformas de los liberales siempre habían topado con la oposición de un puñado de clérigos conservadores, señores descontentos y funcionarios desplazados, aunque estas protestas se habían acallado en un principio. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, la postración completa de España permitía a los enemigos de los liberales acusarlos de despreciar el interés general en aras de objetivos políticos egoístas. Por consiguiente, a los reaccionarios que se habían opuesto siempre a la revolución liberal se unieron ahora cada vez más centristas desencantados, lo que propició la aparición de un partido abiertamente absolutista, del que se mofaban los liberales calificándolo de “los serviles”.
- Si hasta entonces su amenaza al régimen liberal no había sido grave, a partir de 1812 un cúmulo de acontecimientos contribuyeron a sumir a España en una crisis política cada vez más aguda. Irónicamente, el primer factor desencadenante sería una mejora de la situación militar. Si bien las guerrillas no podían salvar a España del desastre, al menos exigían la presencia de mucha más tropa de la que habría sido necesaria en su ausencia, con el agravante de que los franceses no tenían sólo que mantener ejércitos de tierra capaces de neutralizar a Wellington y erradicar los focos restantes de resistencia, sino dotar de guarnición cada palmo de tierra conquistada. Ante el elevado número de bajas por combate y enfermedad, el precio de su victoria era una corriente constante de refuerzos y reemplazos. Esta situación se prolongó hasta finales de 1811, cuando la inminente guerra contra Rusia detuvo el envío de tropas, llegándose a sustraer soldados de la península. Eso ocurría cuando los invasores se disponían a conquistar Valencia, quedando desestabilizados, lo que permitió finalmente a Wellington salir de su estancamiento allende la frontera portuguesa y abalanzarse sobre las fortalezas fronterizas cruciales de Ciudad Rodrigo y Badajoz, cosechando una importante victoria en Salamanca y liberando Madrid.
- Aunque los franceses se veían obligados así a evacuar el sur de España, la causa patriota sacó poco provecho de estos éxitos. Pocas partidas en las áreas liberadas tuvieron la iniciativa de perseguir a los franceses en su retirada, prefiriendo dedicarse al pillaje y el asalto de caminos. Mientras tanto, los problemas de las autoridades se agravaron ante la multitud de desertores del ejército regular, que huían del hambre y la miseria que lo caracterizaban. Pese a todos sus esfuerzos, los nuevos jefes políticos carecían de los recursos para restaurar el orden, pues sus ingresos habían quedado menguados por dos años de ocupación francesa y el desastroso fracaso de la cosecha de 1811. No acabarían ahí sus males. Cuando los territorios liberados cayeron por vez primera bajo la jurisdicción de las Cortes, la confusión aumentó sobremanera por otros factores. Por una parte, los grupos de intereses creados que se sentían perjudicados por la Constitución comenzaron a provocar disturbios, mientras el campesinado se alzaría pronto en armas ante la subsistencia de los gravámenes feudales y la venta de las tierras municipales. Huelga precisar que este descontento no podía sino verse atizado por las presiones propias de las requisas, los tributos y las levas. Y, por supuesto, la creación de los nuevos ayuntamientos previstos por las Cortes propició una inmensa ola de luchas entre facciones, pues las oligarquías locales pugnaron por la supremacía hasta en el más mísero de los pueblos.
- Así, pese a las victorias de Wellington, los ejércitos españoles seguían siendo incapaces de tomar plazas, lo que hacía más vulnerables que nunca a los liberales. Su situación se iba a degradar ahora todavía más, pues se prestaban a nuevos ataques en el frente político: las Cortes, que, a fin de cuentas, eran una asamblea constituyente, no sólo seguían sin disolverse, pese al hecho de que ya se había proclamado la Constitución, sino que emprendieron el debate de asuntos como la abolición de la Inquisición y la reforma del clero regular. Provocaron así una verdadera ola de controversias, con las que los “serviles” fueron ganando paulatinamente fuerza y confianza. Pronto se urdió un complot para derrocar a la Regencia y sustituirla por otra encabezada por la mujer del príncipe regente de Portugal y hermana de Fernando VII, una partidaria fanática del absolutismo. En su desesperación por encontrar la réplica idónea a esta tentativa, los liberales dieron con la idea de granjearse el favor de los británicos ofreciendo a Wellington la jefatura suprema del ejército español. Pero eso no sirvió más que para causar una mayor confusión. Cuando se filtró la noticia de esta oferta, un general especialmente ambicioso, apellidado Ballesteros, se “pronunció” en Granada contra este nombramiento. Cuando Wellington –quien, inoportunamente, se había visto obligado a huir de Madrid y refugiarse en Portugal- declaró que sólo aceptaría la comandancia si iba acompañada de una amplia gama de facultades políticas y administrativas, muchos liberales se retractaron del nombramiento, alarmados además por las acusaciones de que los británicos apoyaban bajo mano la causa de los rebeldes en Hispanoamérica. Eso hizo que, durante la primera mitad de 1813, Wellington viera una y otra vez frustrados sus esfuerzos por preparar al ejército español para la guerra.
- Aunque las tropas españolas que participaban en la contienda eran mucho menores de lo que habría cabido esperar en otras circunstancias, el eclipse prolongado del ejército no se debió sólo al enfrentamiento entre Wellington y los liberales. El caos imperante en los territorios liberados que seguían en manos patriotas –esencialmente Asturias, Extremadura y Andalucía- era ahora peor que nunca: estallaban por doquier disputas violentas: los clérigos tradicionalistas predicaban abiertamente la rebelión; el descontento social, inaplacado, hacía estragos; las antiguas guerrillas atacaban a ciegas. Paralelamente, el conflicto religioso se exacerbó cuando las Cortes se dispusieron a proclamar la abolición de la Inquisición. No se perdió la ocasión de comparar la obra de los liberales con la de la Revolución francesa, se denunció la Constitución –se dice, incluso, que el líder guerrillero Espoz y Mina hizo fusilar una copia de la misma por un pelotón- y se trató repetidamente de convencer a Wellington de que derrocara a los liberales. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, éstos replicaron reforzando su control sobre el ejecutivo, destituyendo a varios generales sospechosos, expulsando al nuncio papal, tratando de crear una división de tropas leales en Cádiz, concentrando la administración y postergando tanto la elección de nuevas Cortes como, cuando fue posible, la transferencia de la capital a Madrid.
- Pese a la anarquía de la España patriota, la retirada de Wellington fue temporal. Ansioso por reclutar un nuevo ejército tras su derrota en 1812 en Rusia, Napoleón no podía reservar tropas para España, llegando a retirar algunos de los efectivos que tenía en la Península. Mientras tanto, la zona sometida a los franceses se había desestabilizado. Tras la conversión de varis partidas en “columnas volantes” de unas tropas regulares ya curtidas en la batalla, se pudo empezar a causar estragos en las guarniciones francesas, excesivamente desperdigadas. A comienzos de 1813, la situación del País Vasco y de Navarra era tan grave que Napoleón ordenó el envío del grueso de las tropas de contención de los anglo-portugueses para restaurar el orden, creyendo que la derrota de Wellington el otoño del año anterior había sido tan severa que no se atrevería a intervenir. Sin embargo, no fue ese el caso. Wellington había planeado una nueva ofensiva y, en Mayo de 1813, volvió a asestar un golpe profundo en Castilla la Vieja. Las tropas francesas, desesperadas por reagruparse, evacuaron una vez más Madrid, replegándose tras la orilla del Ebro, aunque fue en vano: el 21 de Junio, Wellington las derrotaba en Vitoria. La derrota fue total, y los franceses se vieron obligados a escapar hacia la frontera, así como a abandonar el País Vasco, Navarra, Aragón y Valencia. En suma, salvo unos contados bastiones, todo lo que le quedaba a Napoleón de España era Cataluña.
- Sin embargo, una vez más, la victoria militar no traería consigo más que una agudización de la crisis política. Las nuevas regiones del país se sumieron en el torbellino y la oposición antiliberal recibió los esfuerzos de las oligarquías que hasta entonces habían monopolizado los beneficios concedidos al País Vasco en virtud de sus fueros. Según la teoría tradicional, el problema central fue que la revolución liberal constituyó un fenómeno completamente aislado, que no tuvo más apoyo que un círculo social y geográfico muy reducido del país. No podemos conformarnos con esta visión reduccionista. En las ciudades y los centros urbanos, la masa solía inclinarse por los liberales, pues en gran parte el descontento popular de 1813-1814 no iba dirigido contra ellos, sino contra los representantes del viejo orden, que querían reafirmarse en sus derechos señoriales. Sin embargo, aunque quepa suponer que los participantes en las manifestaciones eran en buena medida mercenarios, es innegable que se produjeron numerosos incidentes antiliberales. Tampoco puede negarse que cuando las Cortes ordinarias abrieron por fin sus sesiones el 1 de Octubre de 1813 contenían una proporción notablemente superior de “serviles” declarados que antes.
- Pese a este refuerzo de su poder, por sí solos los “serviles” no habrían podido revocar la Constitución: este punto muerto sólo se rompió cuando un Napoleón cada día más desesperado decidió liberar a Fernando VII con la esperanza de reducir sus pérdidas. El Deseado cruzó oportunamente la frontera con Cataluña el 24 de Marzo de 1814. Fernando estaba aterrado por las noticias que tenía de España, y se vio rápidamente rodeado por una clique de aristócratas y clérigos, que abrigaban la íntima esperanza de persuadirle de que aboliera la Constitución. Alentado por las promesas tradicionalistas, el descontento popular se hacía más frenético, aunque el pueblo dio muestras de genuino regocijo por la vuelta de Fernando. El alcance de la oposición antiliberal quedó patente cuando se reveló que se había presentado a Fernando un manifiesto firmado por sesenta y nueve diputados en el que se pedía la restauración del absolutismo. Cauto y tímido por naturaleza, Fernando no quiso en un primer momento romper abiertamente con la Constitución. Sin embargo, al llegar a Valencia el 16 de Abril, salió a su encuentro el comandante del Segundo Ejército, el general Elío, quien puso sus tropas al servicio de Fernando y juró defender sus derechos contra los liberales, obligando al rey a optar por un golpe de estado.
- Dado que el conjunto del pueblo era, en el mejor de los casos, indiferente a la Constitución, el apoyo del ejército era crucial. Pero era algo de lo que carecían los liberales. Sólo cabía esperar, naturalmente, que muchos generales, en su calidad de nobles y señores, fueran “serviles”, pero desde 1808 el ejército había sufrido una notable transformación. Aunque entre el 20 y el 25 por 100 de los subalternos eran plebeyos en 1800, el antiguo cuerpo de oficiales estaba en manos de la nobleza. La guerra trastocó esta situación cuando el monopolio de los aristócratas de entrada directa en dicho cuerpo desapareció, antes incluso de que las Cortes abolieran los privilegios de la nobleza al respecto el 17 de Agosto de 1811. Por consiguiente, el cuerpo se había transformado, reduciéndose el porcentaje de nobles entre sus filas a tan sólo el 25 por 100, según algunos analistas (debe señalarse, sin embargo, que este proceso sólo afectó a los escalafones inferiores; de los 458 generales nombrados durante la guerra, al menos 174 eran oficiales en 1808, y sólo 9 eran exclusivamente civiles o miembros del común).
- Dicho de otro modo, se había creado un grupo de opinión en el ejército que tenía todo que perder por la vuelta del absolutismo. Sin embargo, aunque pueden citarse numerosos ejemplos de oficiales liberales, varios factores mermaban las posibilidades del liberalismo de imponerse en el ejército. Muchos de los nuevos hombres que habían ascendido a oficiales durante la guerra lo habían hecho en parte porque querían gozar de los privilegios de dicho cuerpo, por lo que su abolición fue muy frustrante, mientras que los oficiales de cualquier rango y origen tenían derecho a oponerse a la coincidencia de los ataques a su estatus con los sufrimientos que habían padecido. En este sentido, la incapacidad prolongada del gobierno de responder a las necesidades del ejército no favorecía en nada a los liberales. Aún peor; el ejército se vio reducido a desempeñar un papel secundario en la contienda y al mismo tiempo fue forzado a soportar una ola antimilitarista, ya que los liberales veían en él una amenaza a la libertad, glorificando el concepto del pueblo que se levanta en armas, creando una guardia nacional y promulgando una llamada “Constitución militar”.
- Cuando Fernando VII regresó de Francia, varios factores empujaban por lo tanto a muchos oficiales a las filas del “servilismo”, aunque no por ello pueda considerarse al ejército absolutista. Si la oposición de algunos oficiales era claramente ideológica, las preocupaciones que volvían una y otra vez a primer plano eran explícitamente profesionales, aunque esto no significaba que el ejército se hubiera despolitizado en modo alguno. Como una serie de panfletistas se puso a argumentar, ya que el estamento militar resultaba vital para la independencia y el bienestar de la nación, sus necesidades debían satisfacerse y sus miembros ser tratados con respeto o, dicho de otra manera, los intereses del ejército coincidían con los de la nación. Como guardián de los intereses nacionales, se desprendía también que el ejército tenía el derecho –o, más bien, el deber- de intervenir contra cualquier gobierno que no cumpliera con estos criterios.
- Tras el pronunciamiento del general Elío en Valencia, por consiguiente, los liberales quedaron maniatados, especialmente porque la guerra había concluido finalmente, tras la abdicación de Napoleón el 6 de Abril. Pronto empezaron a desfilar las fuerzas absolutistas por Madrid, mientras que una ciudad tras otra era presa de motines y disturbios. Aunque unos pocos comandantes permanecieran fieles a los liberales, sabían que no podían confiar en sus subordinados y por ello no opusieron gran resistencia. Las tropas de Elío, blandiendo un decreto por el que se disolvían las Cortes y se anulaban todas sus obras, llegaron a Madrid el 10 de Mayo de 1814, e inmediatamente procedieron a arrestar a docenas de liberales. Por toda España, mientras tanto, las masas reclutadas por los defensores del absolutismo derrocaban a las autoridades constitucionales, se restauraban los ayuntamientos de 1808 y se apresaba a los liberales locales o se les forzaba a huir. La revolución había muerto.
- ¿DOS ESPAÑAS?
- Convencionalmente, se suele considerar la guerra de Independencia de 1808-1814 como uno de los momentos definitorios de la historia moderna española. No sólo creó el conflicto con los franceses un mito que habría de convertirse en un tema central de los debates políticos hasta 1939, sino que se supone que de él surgieron dos Españas –una clerical, absolutista y reaccionaria, y la otra laica, constitucional y progresista- cuya incompatibilidad mutua iba a sumir el país en una era dilatada de confrontaciones y en último término en la Guerra Civil. Esta idea resulta excesivamente reduccionista, pues un examen más detallado revela que las “dos Españas” distaban de estar delimitadas tan nítidamente. Desde el punto de vista ideológico, los liberales se ajustaban más o menos al estereotipo convencional, pero sus oponentes estaban más bien divididos en posturas diferentes: unos propugnaban la perpetuación del despotismo ilustrado del siglo XVIII, mientras otros defendían una monarquía despojada del reformismo borbónico, que sólo sería absoluta en la medida en que permitiera a la Iglesia, la aristocracia y otros estamentos el disfrute ilimitado de sus privilegios.
- No basta, sin embargo, con hablar incluso de tres Españas. Atrapado entre estas fuerzas se encontraba un populacho progresivamente más radicalizado, que no se identificaba con objetivos más complejos que los de la paz, el pan y el acceso a las tierras, y era tan hostil a la “libertad” de los liberales como a las “cadenas” del Antiguo Régimen. Sin adscribirse a ninguna de las tendencias contrapuestas, estaba sujeto a manipulación por parte de los tres bandos, aunque al propio tiempo tenía un vago plan de operaciones: los disturbios populares y las masas enardecidas que saludaron el retorno de Fernando VII eran al mismo tiempo producto del soborno y la coacción, una creencia vaga de que “el rey deseado” solucionaría todos sus problemas y un creciente ambiente de protesta que nada tenía que ver con la causa del absolutismo.
- Para complicar aún más las cosas, mientras tanto, las guerras revolucionarias y napoleónicas habían dotado también a España de un ejército profundamente politizado: en 1808, la Guardia Real había depuesto a Godoy; en 1809, el marqués de la Romana había derrocado la Junta de Asturias; en 1812, Francisco Ballesteros se había rebelado en protesta por el nombramiento de Wellington como comandante en jefe del ejército y, en 1814 Elío había acabado con el sistema liberal. Al propio tiempo, como es natural, el ejército se había imbuido de la importancia de su cometido: sus intereses, esencialmente de casta, se habían disimulado bajo el disfraz del patriotismo, hasta el punto de que llegó a creer que dichos intereses –orden, unidad política, primacía militar- eran paralelos a los de la nación, o incluso que eran los de las nación. Con el apoyo de parte de la prensa, que ensalzó enormemente a generales como Palafox y Ballesteros, se vieron transformados en la auténtica encarnación del heroísmo patriótico; así nació el concepto del mesías militar.
- Y, sin embargo, como en el caso del populacho, el ejército era en la práctica un cuerpo que nada tenía que ver con los liberales, los “serviles” y el despotismo ilustrado. Así, cuando varias divisiones del ejército se alzaron en mayo de 1814, lo hicieron básicamente en defensa de intereses profesionales cuya satisfacción parecía más probable bajo el mandato de un rey absolutista como Fernando. Nada garantizaba que el nuevo monarca conservara el apoyo del ejército: dado que buena parte del cuerpo de oficiales defendía las tesis liberales, parecía poco probable.
- Quedaba por ver cómo se podían conciliar estas fuerzas enemistadas. De momento bastará con indicar que Fernando presidió no dos Españas, sino muchas, y también que la guerra de la Independencia había alumbrado el nacimiento de la violencia y de un antagonismo popular que habrían de ser, junto con la intervención militar en la política, las dos características más señaladas de la España decimonónica.
- 3. RESTAURACIÓN Y REVOLUCIÓN
- TESIS Y ANTÍTESIS
- Pocas figuras de la historia de España han concitado tanto odio como la de Fernando VII. Tras su restauración como monarca absoluto en 1814, su régimen fue considerado, hasta la Guerra Civil, como uno de los períodos más negros de la historia de España, al que en 1820 puso fin un movimiento liberal compuesto por los apóstoles del progreso. Bajo Franco se impuso otro punto de vista muy diferente, pero desde la muerte del dictador hemos asistido de nuevo a la demonización de Fernando característica de las eras anteriores. Ante el cúmulo de contradicciones que ofrece el reinado de Fernando VII, parece que estamos ante un buen momento para presentar una nueva síntesis.
- EL RETORNO DEL REY
- Cuando Fernando VII regresó a Madrid en Mayo de 1814, su persona despertaba expectativas contrapuestas. La nobleza deseaba una reducción del poder de la Corona y la restauración de sus propios privilegios. La Iglesia quería recuperar su fortuna económica y política. La antigua burocracia esperaba volver a ocupar sus cargos. Los notables vascos querían la restauración de los fueros. El ejército deseaba recompensas. Y el pueblo, por su parte, ansiaba la edad dorada cuya quintaesencia encarnaba el rey deseado. Sin embargo, Fernando VII heredó una tierra arruinada. El comercio y la industria estaban en decadencia, muchas ciudades habían perdido una parte notable de su población, la agricultura estaba en crisis, con el agravante de una nueva serie de catástrofes naturales. Y, por encima de todo, Argentina, Uruguay y Paraguay se habían alzado con la independencia, mientras Venezuela, Colombia y Bolivia estaban en abierta rebelión. Fernando, con un ejército de 184000 hombres sólo en España, estaba en bancarrota y era receloso, medroso, ignorante y carente de imaginación. Mientras tanto, los gobiernos locales estaban sumidos en el caos y la administración reinstaurada era voluminosa y poco realista.
- Con todo, Fernando podía estar seguro de algo. Por mucho que le presionaran los “serviles” para que adoptara un programa centrado en el abandono de las reformas –tanto las ilustradas como las liberales- y la restauración del orden, hasta el mismísimo Fernando era consciente de que la situación financiera desaconsejaba cualquier iniciativa en este sentido, al tiempo que se mostraba reticente a renunciar a las mejoras implantadas por sus predecesores. Por consiguiente, la administración se llenó de hombres asociados al despotismo ilustrado, al tiempo que mantenía los ministerios creados por Carlos III, abolía la contribución única con la mayor de las reservas y las prerrogativas judiciales de los señoríos quedaban en manos del Estado. Para la nobleza, de hecho, Fernando representó una inmensa desilusión, especialmente ante el panorama de las zonas rurales, que seguían siendo pasto de los disturbios. Eso les llevó a protestar una y otra vez, aunque siempre en vano.
- En cuanto a hacer girar las manecillas del reloj en sentido inverso, el beneficiario principal fue la Iglesia, a la que una serie de decretos devolvió las comunidades religiosas que habían sido disueltas, la Inquisición y los jesuitas, que habían sido expulsados por Carlos III. Aquí también se fijaron límites, pues Fernando se negó a devolver las propiedades vendidas antes de 1814 y estudió detenidamente la posibilidad de proceder a nuevas expropiaciones. En este último apartado se vio obligado a ceder, pero, en otros aspectos, los ingresos eclesiales siguieron siendo expoliados, imponiéndose un regalismo sin precedentes. Aunque se diera un trato de gran favor a los elementos más reaccionarios del clero la política característica del siglo XVIII no se abandonó.
- Por consiguiente, Fernando volvió a España como todo menos como un apóstol del medievalismo. Aunque sintiera una violenta antipatía por los liberales, muchos de los cuales fueron encarcelados, le desagradaba tanto la idea de unas Cortes de estamentos como la de unas Cortes de diputados, y se negó a anular por completo tanto las conquistas del liberalismo como las del “despotismo ministerial”. Sólo en un terreno rompió abiertamente Fernando con el pasado. Así, mientras Carlos IV se había encontrado a menudo a merced de sus ministros, el nuevo rey estaba decidido a gobernar por sí solo. Eso complicó la vida de los ministros de la restauración, pues el rey actuaba a menudo sin su consentimiento y los despedía sin previo aviso. Aunque pueda resultar comprensible desde el punto de vista del propio Fernando, su comportamiento hizo que la respuesta absolutista a los problemas a los que se enfrentaba España fuese del todo baldía.
- UNA MADEJA IMPOSIBLE DE DESENMARAÑAR
- Aunque un gobierno coherente resultaba capital, los problemas de España eran tantos y de tal magnitud que no es fácil imaginar cómo se habrían podido solucionar. El problema era como un pez que se muerde la cola: España, en bancarrota y exhausta, sólo podía poner remedio a su situación mediante una victoria en América pero, precisamente por estar en bancarrota y exhausta, esa victoria no era posible. Los historiadores progresistas afirmarían que la respuesta radicaba en una reforma fiscal, la creación de un mercado nacional, la expropiación de la Iglesia y la nobleza y la aparición de una economía capitalista. Sin embargo, es discutible que estas iniciativas hubieran modificado sensiblemente el panorama. Durante la guerra de Independencia, a las autoridades patriotas les resultó casi imposible recaudar un nivel satisfactorio de impuestos en las zonas rurales, radicalizadas, y cabe dudar de que la situación hubiera cambiado tanto desde 1814.
- Así, los acontecimientos de 1808-1814 exacerbaron la grave crisis social que había aflorado a finales del siglo XVIII. Muchos observadores han considerado que la raíz de esta crisis fue el golpe asestado contra el comercio y la industria por la suma de la competencia británica, la revuelta hispanoamericana y la mala gestión del gobierno. Es posible que se haya dado demasiada importancia a estos hechos, pero aun así es cierto que en muchas regiones de España la industria no se recuperó durante bastante tiempo, entre otras cosas porque la paz abrió la puerta de España a una avalancha de productos extranjeros. Menos aún cabe dudar de que España siguiera enfrentada a una grave crisis social. La emigración –que había sido cuantiosa en el norte- se había visto detenida por las rebeliones sudamericanas. Se había acelerado la desamortización. Los señores, muchos de los cuales se habían conchabado con los invasores extranjeros, se habían reafirmado en sus derechos de propiedad y trataban ahora de recuperar también sus competencias jurisdiccionales. Además, el 2 de Octubre de 1814, Fernando devolvió sus derechos a la Mesta, provocando así agrios conflictos con los pueblos que trataban de aumentar sus tierras roturando los baldíos. No es pues de extrañar que esta medida topara con una fuerte resistencia. En algunos lugares llegó a estallar una revuelta abierta, pero por lo general provocó un nuevo auge del bandolerismo.
- Pese a la adopción de medidas draconianas, las autoridades fueron incapaces de restaurar el orden, sin lograr resolver por lo tanto el difícil problema de recaudar impuestos. Sin embargo, nunca había sido tan necesario el orden. En definitiva, 1814 no había traído la paz a España. Dejando de lado los “cien días” en que España tuvo que concentrar un nutrido ejército en los Pirineos, el problema de América seguía sobre el tapete. Pese a algunos gestos encaminados a la reconciliación, España estaba todavía en guerra. En un primer momento se registraron algunos éxitos. En Febrero de 1815, 10000 se embarcaron rumbo a Hispanoamérica al mando de Pablo Morillo. Al llegar a Venezuela, Morillo se encontró con un país asolado por la guerra civil, tras la insurrección de los “vaqueros” del interior contra la élite criolla que había encabezado la lucha por la independencia. Esto le permitió pronto recuperar aquel país para la Corona, tras lo cual se dirigió a Colombia, arramblando con todo lo que le salió al paso. Pero la resistencia no había muerto. En Venezuela y Colombia, los rebeldes se habían refugiado en el interior y constituido nuevos ejércitos, que esta vez Morillo no pudo destruir, pues sus propias tropas estaban siendo diezmadas por las enfermedades tropicales y no recibía más que unos magros refuerzos de España. Esta conducta arrogante originó agrias disputas entre los “peninsulares” locales, espoleando al mismo tiempo la resistencia patriota.
- Así quedó desacreditada la solución militar. Con la ayuda de los realistas locales, los ejércitos expedicionarios podían alzarse con grandes victorias, pero no aspirar a reconquistar de nuevo el continente, pues ello habría requerido recursos de los que no disponía Fernando. De hecho, ya en Mayo de 1816 se acordó el envío a Argentina de un ejército con el doble de efectivos del de Morillo, pero fueron tantos los problemas que surgieron para reunir estas tropas que su partida se pospuso una y otra vez. Mientras tanto, todo cuanto podía hacerse era enviar a los leales los refuerzos que podía conseguir Fernando con sus escasos recursos. El número de hombres movilizados no dejaba de ser impresionante, pero era tan acuciante la falta de navíos que las tropas sólo podían despacharse con cuentagotas: muchos soldados morían en los malsanos barcos abarrotados de pasajeros o caían en manos de navíos de guerra rebeldes (la armada española era prácticamente incapaz de hacerse a la mar). Durante algún tiempo, los comandantes leales lograron defender sus posiciones, pero en esas circunstancias la revancha era inminente.
- En efecto, en Enero de 1817, el general argentino José de San Martín atravesó los Andes con un ejército para liberar Chile. Durante más de un año, la suerte de la contienda osciló de un lado y luego de otro, pero, el 5 de Abril de 1818, los independentistas se alzaron con la victoria decisiva de Maipú. Más al norte, el líder venezolano, Simón Bolívar, se enfrentaba a Morillo. Al recibir la nueva de la victoria de Chile, se le ocurrió invadir Colombia, que había sido abandonada con una guarnición mínima. Tras la derrota del principal ejército realista en Boyacá, el 7 de Agosto de 1819, declaró rápidamente la independencia de Colombia. Con un empecinamiento de consecuencias funestas, sin embargo, Fernando no abandonó la lucha, pese a que por entonces también se cernía sobre él el desastre en su propio país.
- PRONUNCIAMIENTO Y REBELIÓN
- La restauración del absolutismo no se hizo sin contestación, de modo que España fue presa de una serie de convulsiones y conspiraciones que culminaron en la revolución de 1820. Así, numerosos elementos de las clases pudientes y, en particular, la burguesía comercial e industrial, se mostraron rápidamente desafectos al régimen. Pero reconocer la existencia de este descontento no equivale a demostrar que la revuelta fuera principalmente un asunto civil, de modo que debemos centrarnos necesariamente en el ejército. El problema fundamental de las fuerzas armadas era que España no podía permitirse un contingente de 184000 personas en armas. Para empeorar las cosas, el cuerpo de oficiales, abierto de par en par a todas las clases sociales, se había engrosado desproporcionadamente por la prodigalidad de las juntas provinciales, la creación de demasiados regimientos nuevos y las demandas de las guerrillas. Tal y como estaban las cosas, muchos oficiales estaban de hecho sin trabajo cuando regresaron de Francia los 4000 oficiales que habían sido retenidos como prisioneros de guerra. En resumidas cuentas, el régimen se enfrentaba a una crisis gravísima.
- Pese a su gravedad esta crisis se manejó de forma especialmente desafortunada. Fernando había nombrado ministro de guerra a Francisco de Eguía, un general en posesión de un historial militar anodino y unas ideas notoriamente obsoletas. Con una figura de este tipo al mando, no es de extrañar que los principales perjudicados fueran los numerosos oficiales que en 1808 eran civiles, o que habían logrado un ascenso acelerado merced a la guerra. Al mismo tiempo, muchos de los nombramientos de cargos superiores recayeron en hombres sospechosos de haber pasado la guerra a salvo en contingencias o, aún peor, de traición. Sea como fuere, todos estos hechos fueron extremadamente perjudiciales, y resultaron especialmente vejatorios por el encarcelamiento, por su condición de liberales, de héroes de la guerra como Pedro Villacampa y Juan Díaz Porlier y la disolución de muchos regimientos formados durante la contienda.
- Las medidas de Eguía sólo sirvieron para minar el consenso antiliberal de 1814. Privados de sus jefes, muchos oficiales se jubilaron, fueron adscritos a otras unidades como supernumerarios o se les asignó media paga. Para ellos, la vida resultaba muy despiadada: recordemos que, incluso para quienes lograron mantenerse en activo, el salario era insuficiente y sufría constantes retrasos. En cuanto al grueso del ejército, las tropas seguían hambrientas, descalzas y harapientas. Tras comprobar que sus protestas desesperadas recibían la callada por respuesta, no pasó mucho tiempo antes de que algunos oficiales empezaran a unirse a la causa del liberalismo. Se ha concedido tradicionalmente gran influencia a la masonería en este fenómeno, con el argumento de que muchos de los prisioneros que regresaron de Francia en 1814 –entre quienes se hallaban muchas de las figuras destacadas de la revolución de 1820- se habían hecho masones en el cautiverio, y de que las logias difundieron muy rápidamente por el cuerpo de oficiales. Sin embargo, la realidad fue muy otra, ya que la masonería tuvo una incidencia muy reducida y se difundió por igual entre el ejército y la sociedad. En cualquier caso, la oposición era más profesional que ideológica.
- Así, los disturbios estallaron primero en Navarra, que en 1814 era un feudo virtual del eficaz comandante de la guerrilla Francisco Espoz y Mina. Dado que sus relaciones con las autoridades constitucionales habían sido todo menos cordiales, Espoz y Mina se unió alegremente a la causa absolutista, que le fue defraudando progresivamente. Las autoridades locales se negaron a ayudar a sus hombres, que se vieron obligados a volver a sus hogares; el gobierno no quiso reconocer a sus tropas como parte del ejército regular, lo que suponía la amenaza de una disolución inmediata, pues se había cursado la orden del licenciamiento de todas las tropas no regulares; y Fernando no sólo negó a Espoz y Mina el virreinato de Navarra, sino que lo desairó públicamente cuando viajó a Madrid a exponer sus agravios. Ante este rechazo, Espoz y Mina decidió que la única alternativa posible era la rebelión. La noche del 25 de Septiembre de 1814, trató de apoderarse de Pamplona, pero sus tropas se negaron a seguirle. Atravesó precipitadamente la frontera y a partir de entonces se definió como liberal, aunque en realidad su única meta había sido afianzar su posición.
- Más credibilidad tuvo la revuelta siguiente contra la Restauración, pues su líder, Juan Díaz Porlier, había sido encarcelado en 1814. Pero, una vez más, pocos elementos permiten demostrar que Porlier –otro comandante de la guerrilla- fuera un hombre de credo progresista, pues el único motivo de suprisión había sido su parentesco con el destacado liberal Toreno. Como Espoz y Mina, había caído en desgracia ante las autoridades constitucionales, y no parece haber razón alguna para suponer que se habría rebelado si hubiese sido tratado de otro modo. Sin embargo, apresado en La Coruña, Porlier se decidió por un golpe de estado. Se puso en contacto con los elementos desafectos de la guarnición, muy alarmados ante la noticia de que podían ser enviados a América, y logró instigar un alzamiento el 19 de Septiembre de 1815. Liberado triunfalmente, Porlier emitió una proclama en la que lamentaba los males que se habían abatido sobre España desde 1814 y exigía la convocatoria inmediata de nuevas Cortes. Sin embargo, las cosas empezaron pronto a torcerse. Pese a los problemas económicos que padecía la ciudad, no logró movilizar al conjunto de la población, y sólo algunos representantes de la comunidad mercantil le brindaron apoyo. Más allá de La Coruña, la única respuesta a la proclama del general vino de El Ferrol, cuya guarnición se apresuró a unirse a él. Agrupando a sus escasas tropas, Porlier trató de tomar Santiago, pero un grupo de sargentos sobornados por agentes leales le sorprendió en sus cuarteles y lo llevó de nuevo a La Coruña, donde al poco tiempo fue ejecutado.
- En un primer momento, por consiguiente, la oposición militar a Fernando VII no agrupó sino a individuos descontentos por agravios personales. Como atestigua la siguiente conspiración, sin embargo, se fue politizando paulatinamente y creando estrechos vínculos con el liberalismo civil. De nuevo el foco fue un individuo aislado, en este caso el general Lacy. Relativamente joven, había estado durante la guerra al mando del ejército español en Cataluña, por lo que le defraudó sobremanera el destino relativamente menor que se le asignó en 1814 en la guarnición de Barcelona. Este hombre, que siempre había tenido simpatía por los liberales, se encontró con un soldado irregular particularmente ambicioso y turbulento llamado Francisco Milans del Bosch. Pronto llegaron a la determinación de perpetrar un golpe de estado, para lo cual se ganaron rápidamente a numerosos miembros de la guarnición de Barcelona, mientras entablaban también contactos con algunos miembros de la burguesía. El 4 de Abril de 1817, Lacy y Milans se “pronunciaron” en las propiedades de éste último en Mataró, pero, a la hora de la verdad, pocas de las tropas que debían ayudarles lo hicieron realmente, por lo que se vieron obligados a huir. Milans atravesó la frontera con Francia, pero Lacy fue capturado y fusilado.
- El alcance del apoyo civil a Lacy es objeto de dudas, pues el general no era un hombre popular en Cataluña, donde no sólo había tratado constantemente de regularizar los somatenes, sino que había acabado con la vida de centenares de personas en un intento fracasado de reconquistar Lérida haciendo estallar una gran mina. Con todo, sí puede afirmarse que el descontento de los militares empezaba a fundirse con el de los liberales. En 1816, un grupo de guerrilleros y liberales madrileños habían maquinado un plan para salir al paso de Fernando y obligarle a aceptar la Constitución de 1812, y el periodo de 1817 a 1819 estuvo marcado por el descubrimiento de una serie de conspiraciones en las que participaron no sólo oficiales del ejército, sino varios sacerdotes, funcionarios, artesanos y hombres de negocios. Es, pues, obvio que la oposición a Fernando VII no era sólo una cuestión militar. Pero, aunque destacados miembros de la burguesía estuvieran involucrados en la conspiración, se trataba de efectivos escasos, y también es patente que los miembros del populacho que se plegaron a su mandato eran a menudo dependientes de ellos. Si a ello añadimos la prueba irrefutable de que podían contratarse muchedumbres liberales con tanta facilidad como las serviles, resulta difícil dar por buenas las pretensiones de que el descontento político fuera un fenómeno abrumadoramente popular.
- Hasta Enero de 1820, Fernando había logrado defenderse mal que bien. Sin embargo, en tres meses el panorama cambió por completo. Aunque no se encontraban los navíos necesarios para transportar el inmenso ejército que Fernando había aglutinado para someter Buenos Aires, las tropas fueron concentradas puntualmente en los alrededores de Cádiz, donde quedaron a merced del aburrimiento, el hambre y las enfermedades, por no mencionar las triquiñuelas de los agentes enviados desde Argentina con el propósito expreso de fomentar el descontento. En Cádiz, precisamente, donde el apoyo a la restauración había sido prácticamente inexistente desde siempre, y donde en 1817 un grupo de comerciantes influyentes liderado por Francisco Javier Istúriz había entrado en contacto con el ejército expedicionario. Tras una serie de contratiempos, el 1 de Enero de 1820 la situación había llegado a su momento culminante. En la pequeña ciudad de Cabezas de San Juan, a unos sesenta y cinco kilómetros al norte de Cádiz, el teniente coronel Rafael del Riego proclamó la Constitución de 1812. Atraídos por las promesas de tierras, dinero y desmovilización, las tropas siguieron a Riego –contribuyó en no poca medida a ello que Juan Álvarez Mendizábal, el agente local del destacado liberal valenciano Vicente Bertrán de Lis le proporcionara considerables fondos- y el ejército pronto estuvo concentrado ante las murallas de Cádiz. Una vez más, sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. La mayoría de los agentes de la conspiración infiltrados en la guarnición cayeron víctimas de una epidemia de fiebre amarilla, por lo que Cádiz no sólo no se alzó, sino que rechazó los ataques de los rebeldes. Ante el escaso apoyo de la población local, los soldados desertaban a raudales. Cuando las fuerzas leales empezaron a aproximarse, todo daba la impresión de que pronto volverían los rebeldes. En un esfuerzo desesperado por instigar una revuelta más general, Riego condujo a una pequeña columna de soldados hacia el interior. Ante la ausencia de nuevos apoyos, el 11 de Marzo fue rodeado en el remoto pueblo extremeño de Bienvenida. Comprendiendo que el juego había terminado –le quedaban menos de 100 hombres- ordenó la dispersión de sus partidarios y se lanzó a una carrera desesperada en dirección al mar.
- Al salir de la maleza donde se había refugiado, Riego descubrió que no era un fugitivo, sino un héroe. Su marcha a través de Andalucía había tenido poca resonancia, pero en el resto de España la situación era muy diferente. Desde el 21 de Febrero, el país era presa de revueltas instigadas por los esfuerzos de Riego en Andalucía. Entre las ciudades afectadas cabe citar La Coruña, Vigo, El Ferrol, Pontevedra, Murcia y Zaragoza. En Madrid, la mayoría de los consejeros de Fernando le presionaban para que diera marcha atrás y, el 3 de Marzo, el rey anunció una vaga promesa de reforma. Sin embargo, comprendiendo que aquello no era suficiente, tanto el conde de la Bisbal como el general Ballesteros –capitán general de Andalucía y gobernador militar de Madrid, respectivamente- se volvieron contra el monarca, mientras estallaban las revueltas en la propia capital, de modo que el 7 de Marzo, finalmente, el rey accedía a restaurar la Constitución de 1812.
- Hasta aquí hemos esbozado la caída de la primera restauración, aunque cabría precisar que, los días siguientes, se asistió al levantamiento sucesivo de Barcelona, Pamplona, Valencia, Cádiz y muchos otros lugares. En cuanto a la naturaleza de estos acontecimientos, el papel protagonistas fue asumido por el ejército, pues los apoyos civiles de la revolución se encontraban sólo en algunos círculos de las clases acomodadas. Dado que una gran parte de las masas urbanas dependían de dichos hombres para obtener un empleo, bien por la fuerza de la costumbre, bien por su disposición a ejercer de mercenarios, la revolución se cubrió de una innegable apariencia de apoyo popular. En realidad, no obstante, lo que estaba a la orden del día era más bien la indiferencia, como demuestra el hecho de que Riego apenas lograra reunir una pequeña tropa, pues las masas raramente se interesaban por algo más que el pillaje.
- Sin embargo, con todo ello no queremos dar a entender que la población estuviera contenta. Dejando de lado los intentos de la Iglesia y la nobleza por imponer el pago de los derechos y gravámenes feudales y las dificultades sociales y económicas que siguieron afectando a grandes regiones del campo español, la guerra americana no dejaba al régimen más opción que aumentar sus exigencias. Tras tres años sin reclutamientos, a partir de 1817 se impusieron levas anuales de 17500 hombres entre el populacho, cuya reacción puede inferirse por la promulgación en 1818 de nuevas medidas draconianas contra la deserción. En 1816, Fernando había llegado a convencerse progresivamente de que la estructura fiscal del Antiguo régimen era lisa y llanamente incapaz de responder a las nuevas necesidades de España, y por consiguiente se mostró cada vez más proclive a prestar atención a los consejos de los numerosos partidarios del absolutismo carolino que habían sobrevivido a 1808. Así, en Diciembre de 1816, uno de ellos –Martín de Garay, que había ejercido las funciones de secretario de la Junta Central –fue nombrado ministro de Hacienda. Para este círculo, uno de los dogmas consistía en la racionalización de la tributación y, en segundo lugar, en una mayor presión sobre la Iglesia y la nobleza. En resumidas cuentas, la solución que aportó Garay a este problema fue la reintroducción de una forma modificada del régimen impositivo promulgado por las Cortes de Cádiz. El elemento más importante del nuevo régimen era, en efecto, un impuesto sobre la renta conocido como la “contribución general”. Al mismo tiempo, los diferentes impuestos indirectos abonados por las municipalidades eran unificados en una sola categoría, que se conocería con el nombre de “derechos de puertas”. Eso supuso un aumento inmediato de la presión fiscal sobre gran parte del país, que, junto con la exposición del conjunto de la población a los esfuerzos de los notables por reducir al mínimo sus contribuciones, provocó un descontento generalizado.
- Lógicamente, por lo tanto, habría cabido esperar que el pronunciamiento de Riego propiciara una revuelta popular a gran escala. Sin embargo, obviamente también, esto no llegó a ocurrir. Aunque las iniciativas de Riego le valieron el respaldo de importantes secciones del ejército y las clases cultas, la tesis de que la Constitución fue restaurada por el pueblo se nos antoja harto caprichosa. Especialmente por el hecho de que las Cortes de Cádiz habían ofrecido en la práctica muy poco al pueblo. El futuro de la revolución que se había puesto en marcha dependería en gran medida de si sus sucesores podían ofrecer algo mejor.
- LA REVOLUCIÓN DE 1820
- Si hubiera que dictaminar qué idea ha presidido la reciente historiografía española sobre el trienio constitucional, sería la de que elementos de las clases pudientes e apoderaron, en la práctica, de la revolución supuestamente popular de 1820, que se vio despojada en este proceso de muchas de sus aspiraciones fundamentales. Al no querer hacer suyos los designios de la plebe, las nuevas autoridades acabaron contemporizando con las fuerzas del absolutismo, que pudieron aglutinarse en oposición a la revolución y, en último término, llegaron a provocar una crisis que dio lugar a que un ejército francés volviera a atravesar los Pirineos. Entre 1808 y 1814, la invasión extranjera se había topado con un movimiento de resistencia temible, anclado en la creencia de que había que acabar con el feudalismo, pero, en 1823, no se daban las circunstancias para la aparición de una nueva guerrilla, desesperanzado el pueblo durante el trienio anterior por la conducta contrarrevolucionaria de los líderes liberales.
- Sustenta esta teoría una proposición simple: la revolución no fue obra de la burguesía sino del pueblo. Según este punto de vista, los levantamientos de 1820 fueron seguidos por un esfuerzo concertado para tenerlos bajo control. Así, en Madrid, el levantamiento fue seguido por la aparición de un gobierno provisional –la Junta Provisional de Gobierno- dominado por el general Ballesteros, fiel servidor del absolutismo, que se encargó de la sustitución de los miembros del nuevo ayuntamiento, nombrados por aclamación popular los días siguientes al estallido de la revolución, por un ayuntamiento convenientemente elegido, velando al propio tiempo por que el rey sólo nombrara ministros a los más moderados. En toda España, las clases pudientes se hicieron con el control de la revolución (en lo referente, por ejemplo, al control de los ayuntamientos, diputaciones, milicias y sociedades patrióticas formadas a raíz del levantamiento). Así atrincheradas, procedieron a sabotear cualquier intento de dar a la revolución una base genuinamente popular, no dando muestras de interés más que por el medro de sus propias familias. En toda España, las fuerzas del Antiguo régimen pudieron reagruparse sin trabas.
- Con todo, pretender que los líderes de la revolución se dedicaron desde su mismo estallido a subvertirla es peligrosamente fácil. Sin duda, Fernando estaba determinado a abolir la Constitución, pero dudar de las convicciones liberales de los “doceañistas” que fueron convocados a formar nuevo gobierno equivale a negar la realidad. Se ha hecho excesivo hincapié en que el Ministerio de la Guerra fuera colocado en manos del aristócrata Pedro Agustín Girón, pero, incuso aunque pudiera demostrarse que Girón era un enemigo acérrimo de la Constitución, su nombramiento no fue obra de las autoridades revolucionarias, sino del rey. Tampoco puede negarse que, durante su breve vida, la Junta Provisional de Gobierno trató de consolidar la revolución. Así, todas las instituciones y disposiciones establecidas por la Constitución de 1812 fueron reinstauradas y, en la medida de lo posible, dotadas con el mismo personal que en 1814; se declaró la nueva entrada en vigor de todas las leyes promulgadas por las Cortes de Cádiz; se adoptaron medidas para agilizar la ejecución de iniciativas que se habían debatido durante el primer régimen constitucional, pero no se habían llevado a la práctica; se purgó la administración de “serviles”; muchos oponentes del liberalismo fueron arrestados y se tomaron varias medidas para desbaratar los intentos de reforma de la Constitución. En ámbitos no gubernamentales, se generalizó la creación frenética de clubs patrióticos, cuyo objetivo era en parte velar por que las autoridades se mantuvieran fieles a la revolución y en parte concitar apoyos al nuevo régimen. En relación con la segunda meta, en particular, no se escatimaron esfuerzos, de modo que la vida política de los tres años posteriores estaría marcada por el uso y abuso de la propaganda política.
- Pese a la pervivencia de numerosos representantes del Antiguo régimen, es innegable que se generó una atmósfera genuinamente revolucionaria durante la primavera y el verano de 1820. En un lapso muy breve de tiempo, esta corriente de opinión se plasmó en la elección de unas nuevas Cortes prácticamente carentes de “serviles”. Además, este organismo, que abrió sus sesiones el 9 de Julio, se apresuró a rescatar el programa de 1810-1814: entre las medidas que decretó figuran la prohibición de los jesuitas, la secularización de la mayoría de las órdenes religiosas y la abolición de todas las restricciones sobre el comercio exterior. Sin embargo, la situación distaba de ser satisfactoria. A diferencia de lo que ocurría en 1812, ahora los defensores del liberalismo podían contemplar un periodo de gobierno constitucional con la distancia de varios años, y al menos entre algunos empezó a calar la convicción de que el desastre de 1814 se debió principalmente al fracaso en obtener el respaldo del pueblo. La supervivencia de la revolución de 1820 pasaba por la adopción de una línea mucho más radical. Había que descentralizar el poder político, liberar al pueblo de la carga de los impuestos, el servicio militar, los derechos y gravámenes feudales y darle acceso a las milicias nacionales y a las tierras de la Iglesia, la nobleza y los municipios. Subyacía también a estas cuestiones un problema generacional. Muchos hombres demasiado jóvenes para participar en los acontecimientos de 1812-1814 se resentían por la preeminencia de los “doceañistas”. Aunque a menudo tenían antecedentes similares a los de sus mayores, todavía tenían que abrirse camino en el mundo. Mientras tanto, habían sido excluidos de hecho de las Cortes: la Ley Electoral no sólo estipulaba que los diputados debían tener veinticinco años de edad como mínimo, sino que el recuento de votos solía ser manipulado por las administraciones locales. Ansiosos por hacerse con los restos del botín y, de una manera general, por labrarse un camino en el mundo político, estos hombres no tenían más opción que tratar de presentar propuestas más radicales que sus rivales. Así fue surgiendo una facción desgajada de las filas revolucionarias, cuyo radicalismo entusiasta les valió la denominación de “exaltados”. Se apoderaron de los clubs políticos y destacaron en la milicia. Así comenzó a abrirse una profunda brecha en las filas de la revolución.
- Aunque en conjunto fueran igualmente afectos a la causa del liberalismo, los círculos que dominaban el gobierno, las Cortes, los ayuntamientos y, si de verdad tuvo alguna importancia, la masonería española, tenían otras preocupaciones. Los puestos anejos al comercio, la administración, las universidades y los órganos legislativos fueron ocupados por un número relativamente reducido de viejas familias poderosas, y con éxito que frecuentemente tenían orígenes nobiliarios y poseían grandes extensiones de tierras. Dado que la revolución les permitía un mayor acceso a las tierras de la Iglesia, prometía resolver algunas de las trabas con las que operaban muchos comerciantes y parecía probable que velara por la consecución de muchas de las metas tradicionales de la burocracia, estas personas no le eran hostiles. Sin embargo, no les interesaba lo más mínimo una revolución social. Debía proseguirse la desamortización, ciertamente, pero respetando los intereses de la élite acaudalada. También tuvo repercusión, al menos entre los estamentos que se dedicaban al comercio, la creación de un mercado interior unificado y el establecimiento de autoridades aduaneras nacionales en la frontera. También existía un acuerdo general sobre la necesidad de abolir los privilegios de la Iglesia, la nobleza y el cuerpo de oficiales, y de poner fin a las pretensiones del ejército. Todo ello, como es natural, sólo podía lograrse dentro del marco de un régimen constitucional, pero, al margen de ello, las ambiciones de los “moderados”, como se les llamaba, eran muy escasas. Debían protegerse los derechos de propiedad, mantenerse el orden a cualquier precio y no podía renunciarse a la rígida centralización que caracterizaba la Constitución de 1812. En cuanto a las ideas de democratización, eso era gravísimo anatema: el poder debía permanecer en manos de hombres adinerados y educados, de cuya responsabilidad eran garantes los intereses que poseían en el conjunto de la sociedad.
- La medida en que estas divisiones se correspondían con las clases sociales es discutible. Algunos historiadores han sugerido que los “moderados” eran esencialmente representantes de las finanzas y las tierras, mientras que los “exaltados” representaban al comercio y las profesiones liberales. Por atractivas que sean, estas ideas carecen de fundamento en los hechos. Si alguna diferencia había, lo era sólo en la edad, la reputación y el grado de éxito alcanzado. Así, las filas de los moderados se llenaron casi exclusivamente de hombres bien asentados en la escala social merced a una combinación de prósperos antecedentes familiares y el éxito en la carrera de las armas, la administración, las profesiones liberales o los grandes negocios. Aunque a menudo procedían de la misma extracción social, los exaltados eran en cambio hombres que aún habían de asentarse, que no habían pasado de ser personajes de segunda fila en el mundo político liberal de 1810-1814 o no se habían beneficiado de la orgía de prebendas que siguió a la revolución. En suma, fueron los primeros “pretendientes”, los aspirantes a cargos públicos cuya búsqueda desesperada de ascenso y seguridad iba a contribuir a espolear el cambio político en España a lo largo de todo el siglo XIX.
- Eran tales las divisiones en el campo liberal que no pudieron reprimirse mucho tiempo. Tras la revolución se consideró que había llegado el momento de ofrecer a los rebeldes americanos una tregua y la posibilidad de negociar. Se seguirían enviando refuerzos a los leales a la Corona, pero procederían íntegramente de voluntarios reclutados expresamente para esa tarea. En cuanto a la expedición contra Buenos Aires, se había de suspender de manera indefinida. De este modo, el ejército que se había rebelado en Cabezas de San Juan carecía de cometido, por lo que el gobierno decidió su disolución, provocando una conmoción. Aunque, de hecho, se debía a las necesidades financieras, el ataque al denominado Ejército de Ultramar fue interpretado por los exaltados como un intento de ahogar las fuerzas del radicalismo. Para ello, los oficiales relativamente jóvenes que habían encabezado el golpe de estado en Enero de 1820 eran el corazón y el alma de la revolución. Por otra parte, muchos de estos oficiales se habían empachado con una combinación de ambición frustrada y adulación pública, y pese a que por lo general se les ofrecieron puestos tentadores –Riego sería capitán general de Galicia, por ejemplo- una parte de ellos se negó a aceptar esa decisión y amenazó con una nueva revuelta. Riego, disuadido de realizar esta nueva intentona, viajó a Madrid a defender su causa, aunque más apaciguado por la sustitución de Girón como ministro de la Guerra por uno de los escasos comandantes en activo que se habían opuesto al golpe de 1814. Sin embargo, la indignación provocada por la noticia de que el Ejército de Ultramar iba a ser suprimido hizo inevitables los disturbios y, el 3 de Septiembre, un acto de homenaje organizado por un club de exaltados degeneró en una manifestación violenta. Ante esta provocación, el gobierno destituyó inmediatamente a Riego de su nueva capitanía general y lo expulsó de Madrid, deshaciéndose al propio tiempo de algunos de sus principales partidarios. Tras varios días marcados por el desorden, las Cortes restringieron la libertad de prensa y prohibieron todos los clubs políticos.
- Casi inmediatamente después, una serie de nuevos disturbios hizo arrepentirse a los moderados de este rigor, que en cualquier caso había sido manifiestamente inútil. En pocas palabras, poco después de que las Cortes cerraran el 9 de Noviembre, Fernando causó una crisis gravísima al nombrar a un significado enemigo de la Constitución arzobispo de Valencia. Cuando se rechazó su elección, el rey escogió a otro absolutista notorio, José María Carvajal, para el puesto de capitán general de Castilla la Nueva. Dejando de lado estos intentos de poner a prueba la determinación de las Cortes, de todo el país llegaban informes en los que se alertaba sobre la agitación de los “serviles”. Por el momento, la resistencia abierta era esporádica, a pesar de lo cual las nuevas causaron gran alarma en el gobierno, que decidió que no había otra opción que hacer las paces con los exaltados. Así, ante el anuncio de la démarche de Fernando, rehabilitó inmediatamente a Riego y a sus colegas y levantó la prohibición de los clubs políticos, lo que obligó al rey a hacer marcha atrás.
- Como el aumento de las actividades absolutista tuvo por efecto alentar las demandas de los exaltados, la reconciliación resultó efímera. Así, el gobierno volvió a tomar disposiciones en contra de los clubs políticos, y la respuesta de los exaltados consistió en la formación de una sociedad secreta a nivel nacional conocida como “los comuneros” (en referencia a los rebeldes del siglo XVI que se levantaron contra Carlos I en defensa de os privilegios de las ciudades de Castilla). De este movimiento, el primero organizado en la historia política de España, se dice que llegó a tener un mínimo de cincuenta sedes en otras tantas villas y ciudades. Sea como fuere, la determinación de los exaltados alcanzó aún más protagonismo merced al caso Vinuesa. El 21 de Enero de 1821, un capellán real honorario llamado Agustín Vinuesa fue arrestado en Madrid, acusado de conspiración. Es difícil tomarse en serio los cargos que se le imputaban, pero era tal la creciente paranoia que el asunto motivó una nueva serie de manifestaciones populares. A la excitación general contribuyó el hecho de que la ciudad celebraba a la sazón los carnavales. El 6 de Febrero, el paseo diario en carroza de Fernando fue interrumpido por enfrentamientos entre la Guardia de Corps del monarca y la muchedumbre, que bloqueó el acceso al palacio real. Se les ofreció la paz a cambio de la disolución de la Guardia de Corps y, el 8 de Febrero, Fernando aceptó. Aquellos de sus soldados que no lograron escapar inmediatamente fueron encarcelados.
- DESINTEGRACIÓN Y CONQUISTA, 1821-1823
- El conflicto de Febrero de 1821 tuvo notables repercusiones. Furioso por el trato deparado a la Guardia de Corps, Fernando añadió un párrafo no autorizado al discurso que pronunció durante la ceremonia de apertura de las sesiones parlamentarias de 1821, en el que se quejaba amargamente del fracaso de las autoridades constitucionales en preservar su dignidad. El día después, por si fuera poco, Fernando destituyó a todo el gobierno en favor de un nuevo gabinete encabezado por Eusebio de Bardají. Aunque las Cortes seguían llevando a la práctica toda suerte de reformas –entre las que cabe destacar la elaboración de nuevas ordenanzas para el ejército- el descontento de los exaltados no podía sino seguir en aumento.
- En caso de que la revolución se hubiera consolidado, es posible que la insatisfacción de los radicales se hubiera aplacado. Sin embargo, ya desde el otoño de 1820, habían llegado noticias de la formación de bandas de guerrillas y juntas insurgentes y, en Abril de 1821, se registraron graves disturbios en Álava y en zonas de Castilla la Vieja. Mientras tanto, el campo seguía en la situación desesperada de siempre, agravada por una serie de desastres naturales. Para ser justos con los moderados, no todos fueron incapaces de sentir que el problema era de índole social. Al poco tiempo de estallar la revolución, se había abolido muchos impuestos indirectos y, en Marzo de 1821, las Cortes decretaron la reducción de los diezmos en un 50 por 100. También cabe reseñar los decretos que disponían que la carga probatoria de la naturaleza jurisdiccional o contractual de los derechos feudales (una distinción crucial, pues los derechos contractuales todavía debían pagarse en forma de alquiler) recayera sobre los señores, y no sobre el pueblo, y que las tierras de los municipios se parcelaran en pequeños lotes. Sin embargo, en la práctica estas medidas fueron completamente inútiles, pues las condiciones de vida de las gentes se degradaron en extremo. En parte, la culpa de esta situación era de orden interior –el decreto relativo a los señoríos, por ejemplo, fue bloqueado por un veto real hasta Mayo de 1823, mientras que el relacionado con las tierras municipales fue ignorado soberanamente- pero la causa principal fue sin duda la guerra en América, una vez quedó descartada cualquier posibilidad de compromiso pacífico. En Venezuela, un Morillo asqueado obedecía las órdenes que le llegaban de España para firmar un armisticio con Bolívar, pero las negociaciones se interrumpieron y Bolívar se alzó con la victoria decisiva de Carabobo, el 24 de Junio de 1821. Dirigiéndose hacia el sur, Bolívar envió luego sus tropas contra el Ecuador leal, mientras San Martín invadía el Perú y tomaba Lima. Para muchos de los grupos dominantes en las pocas zonas que todavía eran leales a España, la nueva de la restauración del liberalismo constituía un desastre sin parangón. De modo que, en Enero de 1821, los “criollos” y “peninsulares” de México se unieron a lo que quedaba de los rebeldes de 1810 en una gran revuelta nacional bajo el mando del general Agustín de Iturbide. La independencia se declaraba también en Guatemala y Panamá.
- A mediados de 1821, por consiguiente, la posición de España era desesperada y las implicaciones que la situación iba a tener para el futuro de la revolución eran funestas. Así, el Tesoro fue sometido a mayores presiones que nunca, en parte debido a las necesidades de la propia guerra, en parte también debido a que los intentos de recabar préstamos sustanciales del extranjero se habían visto muy perjudicados por el duro golpe asestado a la credibilidad financiera de España. La deuda nacional ascendía ahora a 14.219 millones de reales, por lo que la única solución era potenciar los ingresos fiscales. La mayoría de los gravámenes que se habían suprimido en Marzo de 1820 fueron restaurados, a un tipo más elevado que nunca. Dado que los diezmos se habían pagado en especie, por lo que su valor menguaba, los beneficios que se derivaban de su reducción se disiparon, especialmente por el hecho de que la caída de los precios agrícolas, que no se había conseguido frenar desde 1814, forzaba a los campesinos a comercializar una proporción aún mayor de su producción. Pero no era fácil lograr un aumento de las ventas, pues la prosecución de la guerra americana hacía que muchas de las actividades económicas que habían absorbido cosechas como la de uva y lino estuvieran en decadencia. En cuanto a la venta de las tierras de la Iglesia, resultó un desastre absoluto. La necesidad financiera determinaba tanto que las propiedades afectadas fueran puestas en venta en grandes lotes y adjudicadas al mejor postor, como que el pago se efectuara principalmente en títulos de la deuda nacional, de modo que el grueso de la población quedó excluido casi por completo de este proceso, mientras que los notables pudieron hacerse con grandes haciendas por una fracción de su valor real. Además, tras la adquisición de estas fincas, los compradores subieron los alquileres, exponiendo así a los campesinos a una mayor miseria.
- A medida que se iban agravando las dificultades del campo, cada vez eran más numerosos los campesinos que se unían a las bandas de guerrilleros organizadas por los clérigos y notables absolutistas, o a los grupos de bandoleros que se iban haciendo progresivamente indisociables de la guerrilla. En el invierno de 1821, de hecho, estas partidas operaban en gran parte de Cataluña, Valencia y el País Vasco, mientras que en otras zonas se asistía a alborotos y disturbios constantes, de los cuales el más famoso es el estallido de ludismo que se produjo en Alcoy. Retrospectivamente, se aprecia que España no estaba en modo alguno en manos de la contrarrevolución, pues el número de insurgentes en esta fase seguía siendo relativamente reducido y sus móviles eran sobre todo de orden social y económico. Sin embargo, por aquel entonces este hecho distaba de ser evidente, y los exaltados, también muy alarmados ante el aplastamiento de las diferentes revoluciones que habían estallado en Italia, aprovechaban cualquier pretexto para protestar. Muchos clubs se radicalizaron paulatinamente: el 5 de Mayo de 1821, una muchedumbre encolerizada mató al desventurado Vinuesa en su celda y desde Barcelona se difundió la noticia de un complot republicano. Muy alarmado, el gobierno realizó varias concesiones a los exaltados, entre las que destaca la deportación de varios líderes “serviles” y la autorización de sus exigencias, sometiendo los clubs a estrecha vigilancia y nombrando capitán general de Madrid al temible Morillo, que había regresado a España a principios de 1821. Este hecho, unido al nombramiento de otro general sospechoso de veleidades “serviles” como jefe político, enfureció a los exaltados.
- En esta tesitura la crisis era inevitable. Cuando estalló, la figura central fue una vez más Rafael de Riego. Tras su rehabilitación en Noviembre de 1820, Riego había sido nombrado capitán general de Aragón, donde había confraternizado no sólo con los exaltados locales, sino también con varios exiliados franceses, algunos de los cuales habían participado en conspiraciones contra Luis XVIII, según informó a Madrid el jefe político de Zaragoza. El gobierno, harto de los ánimos que infundía Riego a los exaltados, lo depuso inmediatamente, con lo que sólo consiguió provocar una nueva ola de protestas. El 18 de Septiembre tenía que dispersar ruidosas manifestaciones en Madrid, pero, en los meses posteriores, Cádiz, Sevilla, Cartagena, Murcia, Valencia y La Coruña conocieron revueltas populares de primera magnitud, mientras en Córdoba, Cuenca, Zaragoza, Granada, Badajoz y Pamplona se registraban disturbios menos violentos. Cuando ascendieron de este modo al poder, los exaltados de estas ciudades procedieron a adoptar medidas enérgicas en contra de los “serviles” locales, a potencial el alistamiento a las milicias y a tomar medidas destinadas a ayudar a los necesitados. Sin embargo, pese al alcance de estos acontecimientos, los rebeldes no tenían demasiado en claro qué había que hacer después, por lo que todo el proceso se desvaneció en una serie de rendiciones incruentas.
- Pese a los modestos resultados de estas iniciativas, la revolución de los exaltados tuvo varios efectos notables. En primer lugar, hizo bascular a antiguos moderados del lado de la contrarrevolución. En segundo, agudizó las divisiones en el campo liberal, provocando la formación de una nueva sociedad secreta, cuyos miembros, los denominados “anilleros”, eran todos prósperos “doceañistas” determinados a lograr la creación de una segunda cámara que representara los intereses de las clases pudientes. En tercer lugar, los diferentes episodios de anticlericalismo popular que promovieron los exaltados sirvieron de munición para los agitadores absolutistas. Y, en cuarto lugar, y quizás en lugar preferente, condujo a nuevos disturbios populares. Aunque en su gran mayoría aún no deseaba unirse a las partidas absolutistas, la población rural se había ido radicalizando ante la conducta arrogante de las tropas enviadas para acosarla. En este sentido, un nuevo agravio vino a añadirse a esta conducta insultante. En su desesperación por aliviar el descontento de los exaltados, el gobierno había accedido en Septiembre de 1821 a convocar una sesión extraordinaria de las Cortes, que decretaron la leva de una quinta de unos 16000 hombres.
- Ninguna iniciativa podía haber sido más perjudicial. La hostilidad hacia el reclutamiento forzoso era un rasgo característico de la sociedad española desde el siglo XVIII, de modo que se produjo una resistencia generalizada a la aplicación de esta medida. Pese a varios intentos de formación de bandas guerrilleras entre sus habitantes, la provincia de Santander, por ejemplo, se había mantenido hasta ese momento relativamente tranquila, pero cuando llegaron las noticias del inminente sorteo, centenares de hombres se refugiaron en las montañas cantábricas, uniéndose a los líderes rebeldes que operaban en ellas. En Cataluña, los elementos absolutistas que se habían exiliado en Francia lograron alzar en armas a la mayor parte del valle del Segre y establecer una junta rebelde en la Seo de Urgel. En Levante se produjo un importante levantamiento en Orihuela el 14 de Julio d 1822. Y en Navarra, donde la actividad guerrillera había sido hasta aquel momento relativamente insignificante, los liberales locales se vieron pronto asediados en ciudades como Pamplona, Tudela y Estella.
- La naturaleza e importancia de la resistencia al régimen constitucional ha sido objeto de grandes debates. Sin embargo, independientemente de las conclusiones que se extraigan al respecto, no cabe duda de que sus efectos fueron extremadamente graves. Aunque las elecciones generales celebradas en 1822 habían dado lugar a una mayoría exaltada, Fernando insistió en nombrar un nuevo gobierno moderado bajo el mandato del escritor Francisco Martínez de la Rosa. Huelga precisar que los exaltados se enfurecieron, provocando nuevos disturbios que culminaron en serios enfrentamientos entre las milicias y los diferentes batallones de infantería acantonados en la capital. Fernando, que encontró el pretexto que andaba buscando, ordenó prestamente a la Guardia Real el asalto de la ciudad. Pero sus hombres fueron atajados por las milicias y forzados a replegarse en el palacio real.
- Aunque pocos triunfos tan claros había de obtener el bando de los exaltados –Fernando no tuvo más opción que nombrar a un gobierno de exaltados encabezado por el líder “veintista” Evaristo de San Miguel- su victoria cambió en poco el carácter de la revolución española. En términos sociales, las Cortes habían cambiado muy poco a raíz de las elecciones de 1822 –de hecho, el número de diputados terratenientes había pasado de cuarenta y cinco a sesenta y uno- y no había ningún indicio del cambio radical en la política agraria que constituía la única esperanza de restaurar el orden en el campo. Representativos de esta situación fueron los nuevos reglamentos acordados para las milicias justo antes del levantamiento de la Guardia Real: aunque se abolía la disposición que forzaba a los reclutas a pagar su propio equipo y hacía el servicio militar forzoso, y no voluntario, numerosas restricciones garantizaban que las clases más bajas no entraran en sus filas. No quiero decir con ello que los exaltados fueran contrarrevolucionarios: las milicias crecieron enormemente en dimensiones; el 8 de Junio se decretó el reclutamiento de una nueva quinta y se hicieron todos los esfuerzos posibles por fomentar el apoyo a la Constitución y levantar la moral del pueblo. Además, el 15 de Septiembre, el gobierno convocó una nueva sesión extraordinaria de las Cortes, que no interrumpió sus actividades hasta el 19 de Febrero de 1823, periodo durante el cual decretó el alistamiento de casi 60000 nuevos soldados, autorizó un nuevo préstamo de 348 millones de reales e introdujo una nueva Ley Municipal, que daba más autonomía a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Al mismo tiempo, se tomaron medidas enérgicas contra los rebeldes absolutistas: se cerraron varios monasterios cuyo funcionamiento había sido ininterrumpido hasta la fecha; se sustituyó a los jefes políticos que se habían mostrado demasiado permisivos con los rebeldes; se adoptaron medidas rigurosas contra varios “serviles” destacados y se concentró un gran ejército en Cataluña bajo el mando de Espoz y Mina, quien procedió a reconquistar la Seo de Urgel.
- Pretender que las autoridades liberales eran de alguna forma contrarrevolucionarias es un recurso fácil. Dicho esto, hay que precisar sin embargo que carecían del más mínimo realismo. Ignorando la evidencia de que América no había de ser reconquistada, las Cortes de 1822 rechazaron un plan de federación transatlántica que representaba la última esperanza de un compromiso de paz. Mientras tanto, dado que la miseria general garantizaba que no se produciría una escasez de reclutas para unidades como las compañías de “cazadores constitucionales” creadas por muchos ayuntamientos desde Junio de 1822 en adelante, las Cortes votaron también por nuevos sorteos. Como las filas de las guerrillas crecieron aún más, no había forma de detener la guerra civil, lo que a su vez alentó nuevos estallidos de violencia entre los sectores del pueblo partidarios de los liberales. Víctimas del colapso económico y de las catástrofes naturales –Barcelona, por ejemplo, padeció una epidemia extremadamente virulenta de fiebre amarilla- dieron rienda suelta a su furia. Huelga precisar que la Iglesia constituyó uno de sus objetos predilectos. Así, varios monasterios e iglesias fueron quemados y algunos miembros del clero asesinados. En Cataluña, particularmente, estos excesos fueron alentados por las autoridades, que ejecutaron como mínimo a cincuenta clérigos y apenas movieron un dedo para impedir que las milicias dieran rienda suelta a sus actos de vandalismo anticlerical. Cuando algunos de los radicales más exaltados comenzaron a utilizar expresiones que recordaban el periodo más extremista de la Revolución francesa, empezó a cundir la impresión de que España se encontraba en manos de una revolución jacobina.
- Este fue el hecho central, el que selló el destino de la revolución de 1820. Aunque la resistencia de la guerrilla se manifestaba en muchas regiones de España, era patente que había pocas posibilidades de derrocar a los liberales, por lo que Fernando llevaba algún tiempo buscando ayuda extranjera. Aunque en un principio se mostraran renuentes a colaborar, las potencias extranjeras decidieron ahora entrar en acción y, el 7 de Abril de 1823, los primeros 60000 soldados franceses atravesaban la frontera. Pero ni siquiera la amenaza de una invasión había bastado para inyectar cierta dosis de realismo a los revolucionarios, hasta el punto de que el invierno de 1822-1823 estuvo marcado por una enconada lucha por el poder entre las filas de los exaltados. Ansioso por sacar partido de las rencillas internas de los exaltados, cuando se hizo la propuesta de que el rey, el gobierno y las Cortes fueran evacuados de Madrid y se refugiaran en la seguridad de Sevilla o Cádiz, Fernando nombró una nueva administración escogida entre los más radicales de los exaltados. Como este grupo había pedido que la capital se defendiera hasta la muerte, los móviles del rey no resultan difíciles de adivinar pero, en cualquier caso, una muchedumbre encolerizada le forzó a devolver el gobierno a San Miguel y a instalarse en Sevilla.
- Queda poco por contar. Pese a su ampulosa retórica, los dos ejércitos españoles de los Pirineos estaban demasiado harapientos, hambrientos y sin paga como para oponer gran resistencia al invasor, por lo que pronto se batieron en retirada. Diezmados por las deserciones, el cuerpo del ejército apostado en el oeste se desintegró rápidamente, mientras que el del este, que aún dirigía Espoz y Mina, se atrincheró en Barcelona, ciudad que defendió durante algunos meses del bloqueo francés. Su ejemplo fue seguido por otras pocas guarniciones, pero, en el conjunto de España, los comandantes, la mayoría de los cuales no eran “veintistas”, sino moderados como Morillo, La Bisbal y Ballesteros, se rindieron o desertaron. En cuanto a la resistencia popular, fue inexistente. En Sevilla, mientras tanto, donde la administración de San Miguel, desesperada, había dimitido, se formó un nuevo gobierno a las órdenes de Calatrava que, a principios de Junio, decidió que era momento de refugiarse en Cádiz. El 23 de Junio Cádiz volvía a estar sitiada. Por un breve lapso de tiempo, todo fue optimismo, con la prensa liberal engañándose a sí misma con historias fantásticas de resistencia heroica y ayuda exterior, pero el 1 de Octubre la ciudad acabó por rendirse. Ante la caída de la mayoría de los reductos liberales –el último lugar en rendirse fue Alicante, donde la resistencia prosiguió hasta el 5 de Noviembre- había quedado expedito el camino hacia la segunda restauración.
- FIN DEL “DOCEAÑISMO”
- La caída de Cádiz marca el fin de una era. Pese a la lealtad de un puñado de irreductibles “exaltados”, la Constitución de 1812 era letra muerta, que no había de resucitar jamás. Teniendo en cuenta sus numerosos defectos prácticos, su desaparición apenas si fue lamentada, aunque su salida del panorama iba a constituir el fundamento de una evolución que el trienio de 1820-1823 había puesto claramente de relieve. Así, lejos de ser un credo pensado para derrocar el orden social establecido, el liberalismo español fue más bien un instrumento de la pequeña élite terrateniente que había monopolizado durante generaciones el comercio, la administración, las profesiones liberales y las instituciones locales de gobierno. Pese a su compromiso con la revolución política (la experiencia de 1814-1820 les mostró claramente que la supervivencia del absolutismo jugaba contra sus intereses), estos pudientes siempre estuvieron convencidos de la necesidad de preservar el orden social y de monopolizar los frutos de la revolución y, por consiguiente, adoptaron disposiciones políticas que excluían al grueso de la plebe del proceso político, lo mantenían sujeto a muchos gravámenes feudales y expuesto a alquileres abusivos y le impedían el acceso a las tierras de la Iglesia.
- En este sentido, los críticos que defienden que todo el trienio fue un ejercicio de represión del populacho tienen sobrada razón. Y, sin embargo, cuando postulan que el régimen que gobernó España entre 1820 y 1823 era en cierto sentido contrarrevolucionario, resultan menos convincentes. Teniendo en cuenta las reformas de los liberales que, o bien heredaron de las Cortes de Cádiz o bien llevaron a cabo por iniciativa propia, afirma algo semejante es sencillamente perverso. Tampoco está claro que una política social más radical hubiera variado sustancialmente el destino de la revolución. La abolición del feudalismo, una atenuación de la presión ejercida por la Iglesia y el Estado y un mayor acceso a las tierras eran causas que defendían grandes sectores de la población. Es por lo tanto perfectamente posible que un mayor grado de justicia social hubiera impedido a los “serviles” tener demasiada continuidad. Dicho esto, sin embargo, es discutible si ello hubiera facilitado aún más una invasión extranjera. En este sentido, cabe recordar también que la invasión de 1823 no se debió al mero deseo de aniquilar el jacobinismo. Tanta importancia tuvieron otros factores como el deseo de significados miembros del ejército y del gobierno francés de restaurar el prestigio de Francia; de Alejandro I de hacerse con una compensación de algún tipo por la retirada de Rusia de la Santa Alianza en 1821, y de Metternich de impedir una alianza franco-rusa que habría minado la influencia austríaca en Italia. Dado que era improbable que Gran Bretaña les declarara la guerra para defender a España, la intervención era cosa segura.
- Ofuscados por los mitos de 1808-1814, los observadores revisionistas se han inclinado a sostener que una España progresista habría tenido poco que temer ante esa perspectiva. No obstante, nada hay más alejado de la realidad. Tarde o temprano, la resistencia española habría sido doblegada, pero ni siquiera ahí habría acabado todo. Es posible que la política liberal haya sido poco equitativa en varios planos, pero la situación financiera imperante en el país era tan grave que resulta difícil imaginar cualquier alternativa. La rendición en América habría aliviado indudablemente el problema, pero la pérdida del Imperio habría ocasionado gravísimas dificultades al Tesoro. De ahí la necesidad de disponer de los bienes nacionales de una manera que permitiera obtener los mayores beneficios posibles; de ahí, también, la aparición de un problema social cuyas implicaciones habrían de enturbiar la historia de España hasta la misma Guerra Civil. Sin embargo la preocupación más inmediata a la sazón era la compleja situación política heredada del trienio. Aun antes de 1820 habían salido a la luz graves divisiones en el campo absolutista, pero entre 1820 y 1823, sin embargo, se produjeron también divisiones graves entre los liberales. No sin razón se ha calificado a la década que siguió de “ominosa”.
- 4. EL ADVENIMIENTO DE LA ESPAÑA LIBERAL
- UNA TRANSFORMACIÓN APAGADA
- Entre 1823 y 1840, España asistió a nuevos vaivenes en su evolución política. En un primer momento se vio sumida en un nuevo periodo de absolutismo para, después de la muerte de Fernando VII, dotarse de una nueva Constitución inspirada en el modelo de la Charte francesa de 1814. Por entonces, sin embargo, España volvía a estar en guerra, después de que la camarilla que rodeaba al hermano de Fernando, don Carlos, instigara una insurrección a gran escala. No obstante, precisamente por esa razón, el “estatuto real” no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir: recurriendo a la retórica de 1810-1814 y 1820-1823, los elementos más radicales del liberalismo español se alzaron e impusieron su programa. Cuando el carlismo se vio abocado claramente al fracaso, el triunfo del liberalismo parecía garantizado. Sin embargo, dadas su graves divisiones internas, fueron precisos seis nuevos años de disturbios para dar a España su configuración definitiva, e incluso entonces, quedarían muchos cabos por atar.
- LA DÉCADA OMINOSA
- Aunque la década posterior a 1823 tiene mala reputación, habría que ver hasta qué punto eso es justo. Comencemos por la represión que acompañó a la derrota del liberalismo. Sin duda alguna, fue muy dura. En respuesta a la violencia de la plebe se creó una red de tribunales militares para juzgar a los personajes que se significaron durante el trienio; se ejecutó a varias figuras destacadas (entre ellas, cabe citar a Riego y al antiguo líder guerrillero, el Empecinado); la Iglesia, la burocracia, la administración y la judicatura fueron purgadas; se restauraron los ayuntamientos de 1820; el grueso del ejército fue disuelto y se confiscaron numerosas propiedades.
- A pesar de su ferocidad, el terror fue mitigado por varios factores. Así, muchos oficiales franceses y españoles hicieron cuanto estuvo en su mano para llamar a la moderación. Mientras tanto, hasta el “apostólico” más furibundo era consciente de los inconvenientes de la violencia de la plebe, de modo que los rebeldes campesinos de 1822-1823 eran incorporados precipitadamente a una nueva milicia conocida como los “Voluntarios reales”. Y, por encima de todo, el espíritu de Fernando estaba atenazado por la duda, en su desesperación por hacer acopio de los ingresos que le habrían permitido reconquistar América. Dado que los préstamos extranjeros sólo podían obtenerse a tipos de interés exorbitantes, la única solución era una alianza con los tecnócratas de 1814-1820, por no mencionar el goteo de afrancesados que habían comenzado a regresar a España. Eso hizo que Fernando optara por una vía intermedia, vetando el restablecimiento de la Inquisición y decretando una amnistía parcial. Tras estas muestras de aliento, los adalides del despotismo ilustrado se manifestaron en conjunto dispuestos a cooperar: el aliado más importante de Fernando en este sentido sería Luis López Ballesteros, un alto funcionario del Tesoro que llegaría a ser ministro de Hacienda en 1824.
- Aunque la mayoría fueran recompensados con buenos puestos, los “apostólicos” estaban profundamente ofendidos. Bombardeando a Fernando con protestas, se enfrentaron repetidamente a los defensores de la moderación y crearon varias sociedades secretas. El monarca, muy alarmado, decidió que no podía seguir confiando su defensa a una guarnición extranjera, que podía replegarse en cualquier momento, una tropa de voluntarios campesinos descontentos y el puñado de unidades de la guardia que eran todo cuanto quedaba del ejército regular. Por consiguiente se ordenó el reclutamiento de una nueva quinta durante 1824 y muchos oficiales fueron llamados a volver a defender la patria. Como se hizo poco por investigar a estos oficiales, los leales de 1821-1823 se enfurecieron, porque además sus fuerzas habían sido reducidas en número y sujetas a un mayor control, y sus miembros degradados, despedidos o incluso ejecutados.
- Encolerizados por estos hechos, los “apostólicos” comenzaron a pensar en el hermano menor de Fernando, don Carlos, una persona extremadamente piadosa, que la falta de descendencia del rey convertía en un candidato cada vez más probable a la sucesión. Antes de examinar lo que ocurrió, sin embargo, debemos volver la vista atrás y estudiar la situación en que se encontraba América. Aunque Fernando seguía soñando en reconquistarla, las cosas habían ido de mal en peor. México y Centroamérica ya eran independientes, mientras la situación más al sur no tenía arreglo posible: tras liberar Venezuela y Colombia, Bolívar se había dispuesto a hacer lo propio con Ecuador en 1823, después de aplastar a los ejércitos monárquicos que aún dominaba el interior del Perú, en Ayacucho. Sólo restaba Bolivia, que Bolívar pudo barrer fácilmente a principios de 1825. Aquí y allá todavía se aferraron a la resistencia algunas tropas hasta Enero de 1826 pero, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, el Imperio americano había perecido.
- En sí misma, la pérdida de América tuvo escaso impacto en España. Las rebeliones y guerras civiles que se abatirían los años venideros sobre las antiguas colonias españoles dieron la impresión de que la causa realista seguía viva, mientras la economía se adaptaba a la situación considerablemente bien. Sólo en relación con las finanzas era el panorama ligeramente distinto. Comprendiendo que la riqueza de las Indias había desaparecido de una vez por todas, Ballesteros promulgó una serie de reformas que agilizaron la maquinaria tributaria, introdujo nuevos impuestos y trató de reducir la deuda nacional.
- En resumidas cuentas, pese a su reputación de reacción oscurantista, el gobierno de Fernando iba en la dirección de la modernización política. El resultado fueron conspiraciones y revueltas. Ante la miseria, mayor que nunca, si cabe, de gran parte del campo español, los “apostólicos” no tuvieron excesivas dificultades en reclutar adeptos, especialmente en las zonas donde habían logrado arraigarse profundamente durante el trienio. Así, en Cataluña, la primavera de 1827 asistió a la explosión de una rebelión de primer orden en el sur. Pese a sus intentos de propagarla, sin embargo, los insurgentes obtuvieron poco apoyo y tuvieron escasas posibilidades de apoderarse de plazas como Tarragona o Barcelona. El despacho de nuevas tropas restauró rápidamente el orden. Sin embargo, los rescoldos del descontento de los “apostólicos” seguían ardiendo y empezaban a llegar a otras regiones del país: en 1830, por ejemplo, debido a una serie de malas cosechas, una plaga de langostas y un grave terremoto, el sur de Levante se había radicalizado considerablemente.
- El descontento “apostólico” era intenso en esta región por otras razones. EN 1823, la guarnición de Alicante se había granjeado el odio general y, a partir de dicha fecha, toda la región se vio expuesta a los altibajos del liberalismo en armas. Aunque a menudo amargamente divididos y enemistados entre sí, los numerosos liberales que habían huido a Inglaterra se habían entregado inmediatamente en cuerpo y alma a una serie de intentos de invasión. Su resultado, sin embargo, fue desastroso. Un desembarco tras otro fueron dispersados, sin producir el más leve indicio del levantamiento general con el que soñaban los conspiradores. El último episodio se registró el 2 de Diciembre de 1831, cuando José María Torrijos desembarcó en Fuengirola con sesenta hombres, con lo que tan sólo consiguió que lo capturaran y ejecutaran.
- Pese a esta serie de fracasos, el proceso de cambio seguía adelante, imparable. La revuelta de los “apostólicos”, las razzias liberales y un intento temerario de invadir México en 1829 se combinaron con la falta de éxito de las reformas de Ballesteros para provocar una gravísima crisis financiera. Dado que había que descartar cualquier concesión a los carlistas, como ya podemos empezar a llamarles, Fernando tenía que preparar alguna estrategia para el futuro. Al poco murió su tercera mujer, por lo que tomó a una cuarta en la persona de su propia sobrina, María Cristina de Nápoles: al quedar embarazada dejaba a Carlos fuera de la candidatura a la sucesión. Como cabía esperar, eso produjo una conmoción. Los “apostólicos”, basando su defensa en una serie de puntos entre los que destacaba que, dado que el bebé era una niña –Isabel- no podía heredar el trono, trataron desesperadamente de recurrir de nuevo a Carlos, al tiempo que consolidaban un partido fuerte en el ejército y la Corte. Durante un breve lapso, en Septiembre de 1832, el triunfo pareció sonreírles, pero al fin y a la postre prevaleció la causa de Isabel. Los “sucesos de La Granja”, como llegó a conocerse esta crisis, hicieron inevitable la guerra civil.
- Para garantizar su ascendiente, los denominados “isabelinos” sabían que precisaban el apoyo de los generales que habían respaldado a Fernando contra los “apostólicos” y no digamos a los reformadores ilustrados que habían constituido el principal soporte de su régimen, por lo que se formó un gobierno levemente reformista bajo el mando de Francisco Cea Bermúdez. Mientras tanto, Carlos era expulsado a Portugal; las universidades, que habían sido cerradas durante los disturbios de 1830, reabrieron sus puertas; los liberales fueron amnistiados; el ejército purgado y los Voluntarios Reales prácticamente disueltos. El nuevo gobierno recurrió en gran medida al patrocinio para consolidar su poder, particularmente en el ejército, buscando puestos para los oficiales meritorios, rehabilitando a generales caídos en desgracia y repartiendo a discreción títulos, condecoraciones y ascensos.
- Nada de todo ello tenía que ver con una revolución liberal: Cea y sus ministros se oponían a la idea de una Constitución por motivos de orden práctico, mientras que María Cristina era una absolutista declarada que se aferraba a su posición de regenta (Fernando, muy enfermo ya, moriría el 29 de Septiembre de 1833). En honor a la verdad, todo esto no tuvo la más mínima importancia, ya que, en toda España, el periodo de 1832-1833 estuvo marcado por el estallido de una nueva guerra civil que iba a derribar las fuerzas de la reacción y, con ellas, todo el Antiguo Régimen.
- EL ESTALLIDO DE LA GUERRA
- Aunque es sin duda un fenómeno complejo, el carlismo no suele ser objeto de excesivos debates. Pese a que los historiadores conservadores especializados en España siguen manteniendo que, ante todo, los rebeldes de 1833 estaban decididos a defender los derechos de don Carlos y la Iglesia católica, sus argumentos son poco convincentes. Entre los líderes, y entre los soldados de a pie, el apoyo a don Carlos era por encima de todo una protesta contra el cambio social y económico.
- Analicemos en primer lugar las élites de España. Entre ellas existían numerosos grupos que tenían sobrados motivos para temer la resurrección de la reforma. Aunque pocos obispos apoyaron la rebelión, las finanzas de la Iglesia estaban tan depauperadas que la perspectiva de una nueva desamortización tenía que resultarles muy alarmante. Para muchos sectores de las clases terratenientes, nobles o no, un viraje hacia el liberalismo era igualmente inquietante. Pensemos en los “foreros” de Galicia. Esencialmente arrendatarios de los grandes magnates y de las fundaciones religiosas que poseían la tierra, los “foreros” pagaban alquileres muy bajos y hasta entonces habían gozado de la seguridad del usufructo y del derecho a subarrendar las fincas a un número indefinido de arrendatarios, en las condiciones de su libre elección. Para esas gentes, el liberalismo –y, sobre todo la desamortización- representaba una seria amenaza, ya que no sólo les obligaría a comprar las tierras que trabajaban, sino también a imponerse a la competencia exterior, lo que explica que Galicia se ganara la reputación de ser un campo de cultivo de la reacción a partir de la guerra de Independencia. En Navarra y el País Vasco estaban en juego los fueros, por lo que los numerosos notables que se habían beneficiado de ellos de una u otra forma eran ardientes carlistas. Y, en último lugar, aunque no en importancia, en toda España la nobleza estaba amenazada por el peligro de que la abolición de los señoríos pudiera utilizarse en su detrimento.
- Si la participación de élites terratenientes, pudientes o educadas en la insurrección carlista revistió una importancia considerable, la fuerza del carlismo fue siempre el apoyo que consiguió entre las clases más bajas. El populacho, ya bastante oprimido, era víctima desde finales del siglo XVIII de una tributación despiadada, malas cosechas, desindustrialización, desastres naturales, epidemias, invasiones, levas y varias reformas agrarias escandalosamente discriminatorias. Mientras tanto, en muchas regiones de España esta crisis general se exacerbó por problemas más localizados como la sobrepoblación, la deforestación, la erosión de los ejidos o la transición a una economía de mercado. Estas tensiones, que habían provocado numerosos estallidos, fueron explotadas ahora por los agitadores carlistas, que conjuraban las mismas esperanzas milenaristas que habían motivado el derrocamiento de Godoy. No nos encontramos pues ante la cruzada legitimista que pinta la leyenda, sino ante una revuelta generalizada contra la pauperización: muchos miembros de las clases más bajas veían en el carlismo tanto una senda firme como un alivio a sus pesares.
- No equivale ello a decir, con todo, que pueda describirse este fenómeno como el del pueblo español “real” alzándose en lucha contra el liberalismo y la masonería ateos: en Orihuela, por ejemplo, las simpatías carlistas del populacho no impidieron que se negara en bloque a pagar sus diezmos. En otra coyuntura, los carlistas habrían podido ganar la guerra, pero, tal y como estaban las cosas, tuvieron que enfrentarse a dificultades insuperables. En Navarra y el País Vasco, por ejemplo, el respaldo de las élites tradicionales, la existencia de ambos órganos alternativos de gobierno y considerables reservas de armamento (pues la zona no sólo se gobernaba de manera autónoma, sino que se consideraba que debía hacerse cargo de su propia defensa), un liderazgo inspirado y, por encima de todo, la ausencia comparativa de tropas regulares permitieron la creación de un considerable ejército que pudo arrinconar a los “cristinos” en bastiones como Bilbao o Pamplona. En otros lugares, en cambio, la revuelta nunca llegó a pasar de una guerra de guerrillas. Pese al hostigamiento despiadado de los “cristinos”, sólo en Cataluña y Aragón se produjo la aparición de nuevos bastiones: los vascos y navarros fueron incapaces de lanzar la ofensiva general que era su única oportunidad de ganar la guerra, mientras, las guarniciones “cristinas” siguieran sin claudicar. Mientras no pudieran aplastarse dichas guarniciones, la guerra se encontraría en un punto muerto.
- HACIA UNA NUEVA ESPAÑA
- Punto muerto que resultaría decisivo para la historia de España, pues la incapacidad de los “cristinos” de lograr una victoria rápida llevó aparejada la victoria definitiva del liberalismo español. En buena medida, la transformación que estaba teniendo lugar puede interpretarse en términos de rivalidades tradicionales entre las bambalinas del poder. A Cea Bermúdez, un burócrata de la escuela carolina, le desagradaba que el ejército hubiera desempeñado un papel crucial en la gobernabilidad de España, por lo que se propuso poner remedio a todas las deficiencias que habían hecho posible este fenómeno. Así pues, en varios ámbitos se aceleraron las reformas. El 30 de Noviembre de 1833, por ejemplo, España fue finalmente dividida en su actual sistema de provincias, mientras se creaba un nuevo Ministerio de Fomento –es decir, de desarrollo económico-, cuyos funcionarios asumieron numerosas responsabilidades que hasta entonces habían recaído sobre las capitanías generales. Pero, como es natural, esto constituía un desafío a los principales generales del país, que le arrebataron la confianza de la reina, de modo que, en Enero de 1834, Cea fue forzado a dimitir, siendo sustituido por el viejo doceañista Francisco Martínez de la Rosa.
- Por importancia que haya tenido el agravio a la vanidad militar en la caída de Cea, sin duda no fue el único factor decisivo. También los generales coincidía en que era preciso cierto grado de reformismo político para evitar una revolución liberal, mientras muchos funcionarios civiles eran más que conscientes de que los problemas financieros de España eran tan graves que la única esperanza residía en una reforma liberal. Por si fuera poco, los liberales de toda laya estaban, como es comprensible, inquietos, como ocurría con comerciantes, banqueros y los fabricantes de algodón de Barcelona, mientras muchos miembros de la aristocracia cortesana temían tanto la revolución campesina que estaban dispuestos a apoyar cuanto supusiera un final rápido de la guerra.
- De este modo, pues, el invierno de 1833-1834 asistió a la aparición de una coalición improbable cuyo objetivo era respaldar cualquier iniciativa tendente al constitucionalismo y cuyas posibilidades de éxito se vieron potenciadas por el hecho de que Cea fuera forzado a restablecer las milicias, aunque ahora el reclutamiento se ceñía a los hombres pudientes y cultivados. Incapaz de postergar por más tiempo las cosas, Martínez de la Rosa ofreció a España el “Estatuto Real”, inspirado considerablemente en el modelo de la Charte francesa de 1814. En esencia, en él se creaba una asamblea bicameral facultada para elevar peticiones al trono y aprobar la legislación. Todos los arzobispos, obispos, grandes de España y “títulos” de Castilla eran automáticamente miembros de la cámara alta, mientras sus filas se engrosaban por un número ilimitado de personas designadas por el monarca entre personajes destacados, con unos ingresos anuales de 60000 reales como mínimo. La cámara baja era apenas más democrática, pues sus miembros eran votados por todos los hombres de más de treinta años de edad que poseyeran una renta anual mínima de 12000 reales.
- Fueran cuales fueran las esperanzas que depositara el régimen en él, el Estatuto Real no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. En primer lugar, fue acompañado de una inmensa gama de medidas –una mayor libertad de prensa, una amnistía que permitió que hasta los “exaltados” más radicales volvieran a casa y una relajación aún mayor en el reclutamiento de las milicias- que espolearon la reaparición del radicalismo como fuerza política. En segundo lugar, la desalentadora falta de eficacia del ejército motivó demandas de una política menos conservadora. Y, en tercer lugar, la llegada de la primera de las grandes epidemias de cólera que asoló la Europa decimonónica produjo graves disturbios sociales. Desde el momento de la apertura de las Cortes, el 25 de Julio de 1834, la cámara baja adoptó una postura tan agresiva como crítica. El gobierno se vio forzado a ponerse a la defensiva, y ello a pesar de su decisión de enviar un ejército en apoyo del bando constitucionalista, en la guerra civil cuasi-carlista que estalló en Portugal en 1832.
- En el paso de 1834 a 1835, el gobierno consiguió una victoria significativa. El Estatuto Real nada disponía en materia de administraciones locales, de modo que los viejos ayuntamientos siguieron funcionando. Consciente de que la reforma le arrebataría a muchos de sus partidarios, Martínez de la Rosa eludió mucho tiempo la cuestión. Cuando se hicieron sentir las presiones para la adopción de alguna iniciativa en la materia, logró desbaratar las pretensiones de los radicales pidiendo un voto de confianza que permitiera al gobierno legislar la cuestión por decreto. Incapaces de oponerse a esta iniciativa, los “progresistas” –herederos de los “exaltados”- se vieron forzados a permanecer pasivos mientras Martínez de la Rosa zanjaba el asunto en beneficio del “moderantismo”. Nació así el Decreto de 23 de Julio de 1835, por el que se abolía la figura del regidor perpetuo y se sometían a elección todos los escaños, imponiéndose al propio tiempo límites rigurosos tanto al sufragio activo como al pasivo. Se imponía el voto obligatorio, público y por escrito, y se supeditaba a los ayuntamientos a un mayor control estatal. En suma; se anuló en buena medida el influjo de los ayuntamientos como instrumento del cambio revolucionario.
- Pese a este éxito, Martínez de la Rosa había perdido ya por completo la confianza de María Cristina y, el 6 de Junio de 1835, fue forzado a dimitir, sustituyéndole el conde de Toreno, un antiguo radical atraído desde hacía tiempo a las filas del “moderantismo”. Sin embargo, este cambio sólo sirvió para empeorar la situación, pues Toreno resultó ser un mero pelele de palacio. La epidemia de cólera seguía causando estragos y varias regiones padecían nuevos desastres naturales, por lo que la nueva Ley Municipal fue la gota que colmó el vaso, especialmente cuando las élites beneficiarias de la misma procedieron a explotarla al máximo. A principios del año se había vivido ya un intento de sabotaje en forma de un golpe de exaltados en Madrid, y se habían registrado graves disturbios en Málaga, Zaragoza, Murcia y Huesca. El descontento se convirtió en revolución: Julio estuvo marcado por revueltas populares generalizadas en Zaragoza y Barcelona. En ambos casos fueron asesinados numerosos sacerdotes y religiosos, pero en Barcelona entró en juego un nuevo elemento: un gran número de trabajadores del algodón se volvió contra las grandes fábricas que suponían el fin del sistema tradicional de putting-out, o trabajo a domicilio. La insurrección, conducida por la milicia, se contagió a Madrid y otras ciudades. Los hechos concretos difieren de uno a otro lugar, pero entre los elementos comunes pueden citarse la proclamación de la Constitución de 1812, la masacre de los prisioneros carlistas, el estallido de motines anticlericales, la formación de juntas revolucionarias y la presión por una participación más activa en la guerra y la supresión de los monasterios.
- Ante esta situación, Toreno no tenían ninguna baza en la mano. Aunque sí logró aplacar la revuelta en Madrid, a principios de Septiembre era un secreto a voces que muchos de sus colaboradores abogaban por un compromiso de algún tipo. Entre los conciliadores destacaba el aliado de Riego, Juan Álvarez Mendizábal, que había reverdecido sus laureles de 1820 prestando ayuda financiera al bando liberal de la guerra civil portuguesa. Con todo tipo de reticencias, el 13 de Septiembre de 1º835, finalmente, Toreno dimitió. Opuesta firmemente a cualquier tipo de abertura al radicalismo, la reina trató en un primer momento de conservarlo a su lado, pero Mendizábal asumió rápidamente la función de hombre fuerte, se irguió como la única figura capaz de controlar la crisis y, el 15 de Septiembre, María Cristina accedió a nombrarlo primer ministro.
- Con el nombramiento de Mendizábal, España había caído teóricamente en manos de los exaltados. Pese a las inquietudes de María Cristina, en algunos aspectos eso habría de carecer de importancia. Sus líderes eran cada vez más y más conservadores: era patente que no tenían la más mínima intención de restaurar la Constitución de 1812, sino que tratarían de modificar meramente el Estatuto Real, acallando la revolución popular que les había llevado al poder (lo que explica las atenciones de Mendizábal para con la milicia y su asunción del liderazgo revolucionario). Sin embargo, pese a todo, el cambio radical seguía inscrito en el orden del día, y el dinámico y experimentado Mendizábal se convencía cada día más de que una iniciativa en este sentido era lo único que garantizaría el triunfo en la guerra: de lo contrario, no podría contar con hombres ni dinero, sino con una anarquía interminable.
- A corto plazo, sin embargo, la prioridad consistía únicamente en intensificar la contienda, en lo cual Mendizábal contó con la inestimable ayuda de la buena fortuna. Dado que Gran Bretaña, Francia, España y Portugal se habían unido desde Abril de 1834 en la Cuádruple Alianza, pro liberal, empezaron a llegar importantes refuerzos de voluntarios británicos y portugueses, reclutados específicamente para actuar en España, junto con un contingente de la Legión Extranjera francesa. Con este espaldarazo a su crédito, el nuevo primer ministro pudo incrementar la presión. Desde 1830 funcionaban en España las quintas, aunque sólo se reclutaba a un promedio de 20000 a 25000 hombres cada año. Determinado a congregar un importante contingente, Mendizábal ordenó el 23 de Octubre el reclutamiento de 100000 personas. La manutención de estas fuerzas era un problema notable, pero también en este caso hizo gala Mendizábal de un alto grado de virtuosismo al reestructurar en secreto la deuda nacional, reduciendo el volumen de los intereses que el gobierno había sufragado hasta entonces. Mientras tanto, la propia conscripción se convirtió en una fuente de ingresos, cuando Mendizábal abandonó el principio de la igualdad de 1812 en beneficio de un sistema de redención que, en unos pocos meses, atrajo como mínimo 46 millones de reales a las arcas del Estado.
- Todos estos hechos permitieron que, cuando las Cortes abrieron de nuevo sus puertas, el 16 de Noviembre, la situación fuera mucho más estable. Sin embargo, Mendizábal aún no había acabado con sus planes. Ante lo elevado de la deuda que atenazaba a España, el primer ministro resolvió despojar a la Iglesia de las tierras que aún conservaba, para lo cual solicitó un voto de confianza que le autorizara a gobernar mediante decreto. Algo que obtuvo sin dificultad, pues los moderados estaban tan estremecidos por los acontecimientos del verano que estaban dispuestos a aceptar prácticamente cualquier cosa. Así se embarcó España en la consumación de la revolución liberal. En realidad, rea un hecho imparable, pues los gobiernos de Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa y Toreno habían promulgado una serie de decretos que legalizaban todas las anteriores compras de los bienes municipales y eclesiásticos, disolvían la orden de los jesuitas y cerraban gran número de casas religiosas, sin contar con los conventos destruidos en las luchas o levantamientos de Julio-Agosto de 1835. Con todo, Mendizábal fue mucho más radical que sus predecesores: por medio de una serie de decretos nuevos, que culminaron en el de 8 de Marzo de 1836, ordenó la supresión de la práctica totalidad de las órdenes religiosas masculinas y la expropiación y venta de sus propiedades.
- El impacto de esta oleada definitiva de desamortización eclesial fue desigual. Se ha afirmado con frecuencia que la tierra se valoró por debajo de su precio real, que la acuciante necesidad de recaudar dinero propició la aceptación de ofertas excesivamente bajas y que los títulos de la deuda nacional ofrecidos como pago fueron aceptados por su valor pleno, sin contabilizar su depreciación. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que este dictamen no era justo: aunque el problema de los bonos depreciados es innegable (sólo el 11 por 100 de los 4500 millones de reales pagados se abonó en efectivo), la tierra se tasó con arreglo a los baremos vigentes y se vendió a precios por lo general considerablemente superiores. Más relevancia tuvieron los hechos de que se permitió un aplazamiento de los pagos durante varios años, de que la guerra se prolongó más tiempo del que calculaba Mendizábal y de que los gastos generados por el conjunto del proceso fueron ingentes, ya fuera a consecuencia de la inmensa burocracia a la que dio lugar, ya de las pensiones que hubieron de pagarse al clero secularizado. Sea como fuere, los resultados no fueron satisfactorios en la medida en que se recaudaron muchos menos ingresos de los previstos. En términos sociales, por otra parte, esta iniciativa resultó desastrosa. Como teórico liberal, Mendizábal se oponía ferozmente a cualquier intervención del gobierno en la defensa de la justicia social, por lo que habría hecho oídos sordos a las peticiones de los radicales de que las tierras se arrendaran o vendieran en pequeños lotes, aún en el caso de que no hubieran chocado con los obvios imperativos financieros. Como la tierra se vendió por lo general en función de su utilización normal, en muchas zonas los lotes fueron relativamente reducidos, pese a lo cual el resultado era inevitable: en la ciudad como en el campo, el grueso del botín fue a parar a manos de una pequeña minoría de los compradores potenciales.
- No es este el lugar idóneo para abordar los efectos a largo plazo de la desamortización, aunque sólo sea porque se trata de un proceso que se prolongó muchos años. En cuanto a sus efectos más inmediatos, el gobierno de Mendizábal no duró lo suficiente para conocerlos. Aunque el comandante “cristino” del frente septentrional, Luis Fernández de Córdoba, dirigía un ejército que contaba ahora con 120000 hombres, se reveló absolutamente incapaz de alzarse con una victoria decisiva. Peor aún: las iniciativas de Mendizábal no hicieron más que añadir leña al fuego, llevando numerosos reclutas nuevos a las filas carlistas, atizando la resistencia clerical y provocando muchos estallidos de descontento rural.
- No es de extrañar por ello que el fracaso de Mendizábal en cosechar las victorias prometidas propiciara nuevos disturbios populares que a su vez alarmaron a los conservadores, crecientemente descontentos desde el voto de confianza que le dieran las Cortes. Muchos moderados deploraban el ataque a la Iglesia, creyendo que si podía convencerse a Gran Bretaña, Francia y Portugal de las bondades de una intervención armada, podría derrotarse a los carlistas sin demasiado esfuerzo. Si estaban dispuestos a renunciar a esta idea, no lo estaban por el contrario a tolerar el asalto a su poder político que parecía estarse concretando. Así, enfrentado a unas Cortes en que sus apoyos eran minoritarios, Mendizábal anunció su intención de elaborar una nueva Ley Electoral. Sosteniendo que constituiría un barómetro más fiel de la opinión pública, propuso sustituir el sistema de sufragio universal indirecto, que había heredado de las Cortes de Cádiz, por un sistema de sufragio limitado y directo, convirtiendo al distrito en circunscripción electoral, en sustitución de la provincia. Ante la obviedad del efecto potencial de esta medida (reforzar de hecho el voto urbano y limitar drásticamente el poder de los notables), los moderados se mantuvieron inamovibles, uniéndose a sus filas el ambicioso y sin escrúpulos Francisco Javier Istúriz. Istúriz, un antiguo exaltado y amigo íntimo de Mendizábal, había sido seducido por el éxito mundanal y se dedicaba ahora primordialmente a velar porque la revolución liberal no virara aún más hacia la izquierda. Muy envidioso del primer ministro, se había granjeado paulatinamente los favores de María Cristina como posible alternativa y, en Enero de 1836, estaba en estrecho contacto con el palacio real. Al tener noticia de sus actividades, Mendizábal comprendió que su turno había concluido y, después de abandonar sus planes de reforma electoral, convocó apresuradamente nuevas elecciones.
- La contienda subsiguiente fue sin lugar a dudas “amañada” por el gobierno, de suerte que los progresistas se alzaron con una victoria aplastante. Las Cortes que abrieron sus puertas el 22 de Marzo de 1836 eran un organismo mucho más radical que sus predecesoras. Dado que Mendizábal siempre había manifestado una gran proclividad con conciliarse a los moderados, se encontraba en una situación muy difícil. Sin duda, la nueva Ley Electoral fue ahora aprobada sin problemas pero, con el respaldo de nuevos disturbios en ciudades como Barcelona, los exaltados empezaron a exigir medidas como el exilio de varios obispos sospechosos y una purga entre los generales. Mendizábal, forzado a llevar a cabo cuando menos la última parte de este programa, se vio pronto inmerso en problemas con palacio. Alarmada por la victoria progresista, María Cristina buscaba ahora la caída del primer ministro. Si hubieran permanecido unidos, los progresistas habrían podido sobrevivir. Pero Istúriz se hallaba ahora más distanciado que nunca. Sabedora de que no tendría ninguna duda en actuar como un “caballo de Troya”, la reina rechazó las peticiones de Mendizábal de que destituyera a varios generales absolutistas, de modo que el gran “desamortizador” no tuvo más opción que dimitir.
- Con la caída de Mendizábal, el gobierno fue a parar a manos de Istúriz, quien fue inmediatamente derrotado en una moción de confianza. Tras convocar prontamente nuevas elecciones, el recién nombrado primer ministro prometió una revisión del Estatuto Real, promulgando en el ínterin una Ley Electoral mucho más generosa. Las elecciones, celebradas en Julio, estuvieron marcadas por una intervención considerable del gobierno, y dieron lugar a una cámara dominada por isturiztas y moderados. Sin embargo, esta situación sería de corta duración. La fuerza del radicalismo provincial ya había quedado demostrada en los acontecimientos del verano de 1835, y los ánimos estaban ahora más encrespados que nunca. No sólo seguía causando estragos el cólera, sino que las cosechas fueron catastróficas durante dos años consecutivos. En cuanto a la guerra, el ejército seguía sumido en la indigencia, al tiempo que dos “expediciones” carlistas atacaban a diestro y siniestro en las tierras “cristinas”. Ya no cabían dudas sobre el hecho de que la desamortización no iba a traer consigo mejora alguna en la justicia social, y la conducta de Istúriz durante las elecciones fue la gota que colmó el vaso. Logró acallar un amotinamiento en Madrid los días 19 a 20 de Julio, pero, el 25 de Julio de 1836, Málaga proclamaba la Constitución de 1812. El 28 de Julio, Cádiz hacía lo propio y, a mediados de Agosto, el movimiento se había contagiado a Extremadura, Valencia, Murcia y Cataluña. Atrapado en medio del torbellino, Istúriz trató en un primer momento de aferrarse al poder, pero pronto quedó claro que buena parte del ejército no estaba dispuesta a luchar por el régimen, mientras, el 12 de Agosto, parte de la Guardia Real se amotinó en La Granja, a raíz de lo cual María Cristina acordó la restauración de la Constitución de 1812 hasta tanto las Cortes no llegaran a una solución definitiva al respecto.
- Así concluía la revolución de 1836, Istúriz emigró y se formó un nuevo gobierno presidido por el respetado “doceañista” José María Calatrava. Determinada a llevar a cabo la revolución abortada de 1835, la nueva administración, que contaba entre sus filas a Mendizábal como ministro de Fomento, adoptó una postura vigorosa. El cauto Fernández de Córdoba fue sustituido por el general Espartero, un antiguo y aguerrido soldado raso que se había alzado a primer plano merced a las guerras americanas; se impuso una quinta de 50000 hombres, junto con un préstamo forzoso de 200 millones de reales; las juntas provinciales que habían liderado la revolución fueron institucionalizadas como juntas de armamento y defensa y se convocaron elecciones para una asamblea constituyente. Mientras tanto, gran parte de la legislación de 1812-1814 y 1820-1823 fue restaurada, se aceleró la venta de las propiedades eclesiales, se hizo dimitir a los obispos que se habían unido a los carlistas o se habían mantenido al margen, y se suprimió por fin el diezmo. Inicialmente, al menos, todo ello bastó para tranquilizar a los radicales que habían “llevado a cabo” la revolución, pero de hecho ya estaban siendo traicionados. Los líderes del progresismo, ya fueran veteranos de las Cortes de Cádiz o personas más jóvenes, como Joaquín María López y Salustiano Olózaga, estaban dispuestos a utilizar a los pobres de las ciudades y a la milicia nacional para hacerse con el poder pero, al margen de ello, su radicalismo estaba atemperado por la creencia inconsciente de que el objeto de la revolución era en último término acceder a los frutos de la función pública. Asimismo, se dejaban engañar por una visión ingenua de la unidad revolucionaria, que les levó a hacer grandes esfuerzos para reconciliarse con los moderados. La Constitución de 1812, pese a su carácter escasamente revolucionario, fue por lo tanto abandonada rápidamente, en beneficio de una nueva legislación de sesgo mucho más conservador. Se confirió más poder al monarca, se confirmó la existencia de una segunda cámara, se suprimió el sufragio universal y la libertad personal fue supeditada a una “reglamentación futura”. La nueva Constitución fue aprobada finalmente el 17 de Junio de 1837. También en términos sociales, los progresistas fueron señaladamente circunspectos. No sólo no se realizó ningún esfuerzo por modificar el rumbo de la desamortización, sino que las leyes de 1811 y 1823, relativas a la abolición del feudalismo, fueron interpretadas de manera tal que los señores siguieron disfrutando de sus privilegios. Se adoptó también una actitud sumamente represiva en lo tocante a la ley y el orden. Todo esto, sin embargo, no es de extrañar, ya que los ministros y diputados progresistas procedían de los mismos grupos sociales que sus oponentes moderados, mientras la composición de las Cortes constituyentes de 1836 difería en poco de sus predecesoras, con la excepción, quizás, de una leve disminución del número de clérigos. A efectos prácticos, la revolución había significado aún menos, pues las familias poderosas a nivel local no habían tenido problemas para conservar su supremacía.
- La traición de los liberales no pasó desapercibida. Al mando de Fermín Caballero, Pascual Madoz y Mateo Ayllón, muchos de los diputados más jóvenes ejercieron una oposición fogosa contra la actitud conciliadora de Calatrava. En las provincias, las sociedades secretas renacieron en forma de grupos tenebrosos como “Los Unitarios”, mientras la naturaleza relativamente democrática de la Ley Municipal de 1823 permitía también a los exaltados recuperar cierto grado de influencia. Tampoco es casual que comenzaran a surgir precisamente en esta coyuntura los primeros brotes de "proto-socialismo”. Todo ello fue origen de grandes tensiones, pero no se produjeron nuevas revueltas, de modo que prosiguió la marcha triunfal del conservadurismo.
- En efecto, al menos en lo que concierne a los radicales, la situación adoptó el peor cariz posible. Calatrava, un “exaltado” de la vieja guardia, constituyó hasta cierto punto un garante de los intereses de aquéllos pero, en Agosto de 1837, hasta él mismo fue barrido de la escena. Desde la vuelta al poder de los progresistas, sus relaciones con el ejército se habían deteriorado a ojos vista. Muchos oficiales nunca habían comulgado con la revolución de 1836, bien porque fueran moderados, bien por su inquietud ante las consecuencias del motín de La Granja. Sin embargo, la alarma de estos hombres pronto fue compartida por los numerosos partidarios y adláteres de los progresistas. Si la determinación de las juntas revolucionarias de inmiscuirse en la dirección de la guerra fue contraproducente, la conducta del gobierno resultó insultante. Los generales seguían careciendo de dinero y suministros, pero se les exigía la victoria total, por lo que el ministro de la Guerra, el general Rodil, tuvo que presentar su dimisión como chivo expiatorio. Esta medida fue perfectamente insensata, ya que el general Rodil, un excelente profesional, había utilizado su situación para defender los intereses de los hombres que había comandado en América, donde se había erigido en el sostén principal de la resistencia real en Perú. Como cabía esperar, estos oficiales –denominados “ayacuchos”- se irritaron ante esta dimisión, y no había de pasar mucho tiempo antes de que se vengaran del gobierno. Ante el acoso de Madrid por una nueva expedición carlista procedente de Navarra, el “Ayacucho” Espartero se vio obligado a salir en su defensa. Aprovechando esta ocasión propicia, el general alentó un motín entre sus propias tropas. Informado de que el ejército se negaba a luchar a menos que cayera el gobierno, Calatrava dimitió prestamente y se formó un nuevo gabinete, dirigido por el moderado Bardají.
- Los radicales todavía no habían padecido lo peor. Tras el final del mandato de las Cortes constituyentes, se convocaron nuevas elecciones en Septiembre de 1837. En ellas votaron, de acuerdo con la nueva restricción del sufragio, los hombres de más de 25 años que pagaban más de 200 reales en impuestos directos o tenían unos ingresos anuales superiores a 1500. Al propio tiempo, el director de uno de los principales diarios moderados, Andrés Borrego, creó un comité central para dirigir la campaña, publicó un manual para los activistas del partido, divulgó los nombres de los candidatos moderados y dotó al partido de una estructura rudimentaria en las provincias. Todo ello contribuyó al triunfo de los moderados, que obtuvieron 150 escaños, frente a los 97 de los progresistas. En suma, el radicalismo estaban en franco declive.
- APARICIÓN DEL PRETORIANISMO
- Pese a la indudable importancia de las elecciones de 1837, recordemos que seguía librándose la guerra carlista. En cierto sentido, la causa carlista parecía más fuerte que nunca: las diferentes fuerzas expedicionarias extranjeras estaban completamente disueltas; Navarra, el País Vasco y el interior de Cataluña seguían, como siempre, inexpugnables; se había creado una nueva zona liberada en el sur de Aragón; grandes regiones de España eran presa de una guerra de guerrillas incesante y las diferentes expediciones se habían anticipado y derrotado constantemente a sus torpes adversarios en una serie de campañas que les habían llevado a lo largo y ancho de la geografía peninsular. Pero, de hecho, el carlismo estaba en una posición harto precaria. Sus tropas seguían sin lograr alzarse con una victoria decisiva; sus zonas de influencia estaban cada día más saturadas de la guerra y sus líderes cada vez menos unidos. Además, en los últimos meses de 1837, los problemas fundamentales de los carlistas se hicieron sentir con más peso. Una a una , las partidas de La Mancha, Castilla la Vieja, Galicia y otros lugares fueron perseguidas y sus miembros exterminados, mientras, en el frente crucial del norte, el fiel de la balanza se inclinaba progresivamente del lado opuesto a las agotadas fuerzas carlistas. Convencido del fin próximo de la guerra, disgustado ante la ineficiencia de Don Carlos y con la esperanza de llegar a unos términos razonables, el comandante supremo de las fuerzas carlistas del norte, general Maroto, realizó súbitamente un golpe de mano. Tras ejecutar sumariamente a cinco generales recalcitrantes, forzó a dimitir a los ministros “apostólicos” que monopolizaban el gobierno carlista y trató de negociar los términos más favorables con los cristinos, que resultaron sumamente generosos (se permitió el regreso de la soldadesca a sus hogares y los oficiales pudieron enrolarse en el ejército cristino: Espartero prometió incluso tratar de proteger los fueros). Muy satisfecho, el 29 de Agosto de 1839, Maroto decidió finalmente deponer las armas en Vergara. Aunque Don Carlos huyó a Francia, el final de la guerra no podía postergarse indefinidamente. En el verano de 1840, Espartero acabó de aplastar los bastiones carlistas supervivientes en Aragón y Cataluña y, el 6 de Julio, las últimas tropas rebeldes escapaban a Francia. La guerra había concluido.
- La prominencia de Espartero en las últimas campañas de la guerra carlista no fue sólo fruto del éxito militar, sino también de la reflexión acerca de la situación política. Pese a los intentos de Borrego de organizar una estructura de partido, los moderados carecían de la suficiente cohesión para explotar su mayoría, lo que complicó su tarea de formar gobierno, que presidió el conde de Ofalia, mientras un intento de renunciar al juramento del cargo por los diputados –reflejo del hecho de que varios moderados tenían simpatías carlistas- fue bloqueado por los progresistas. El programa del gobierno se encontró también con una oposición feroz, pues se centraba, en primer lugar, en la reconciliación con la Iglesia y, en segundo, en la reforma de los gobiernos locales. Tras grandes debates se llegó a la decisión de que la Iglesia debía recibir una compensación por la pérdida de sus tierras, mediante la restauración de una porción de sus diezmos. Pero la Ley Municipal fue harina de otro costal. Resumiendo, se puede decir que se intentaba tanto reducir la autonomía de los gobiernos locales como limitar el número de electores, mediante la supeditación del derecho de voto a unos requisitos patrimoniales mínimos. Comprendiendo que estas medidas los abocaban a la extinción política –a fin de cuentas, los ayuntamientos eran su única base real de poder- los progresistas se opusieron con tanta ferocidad que la medida tuvo que ser abandonada.
- De modo que, en primavera de 1838, no cabía duda de que ni el progresismo ni el moderantismo tenían bastante fuerza para salir airosos de la contienda. En esta situación, el poder político iba a inclinarse del lado del único estamento que podía hacer bascular el fiel de la balanza. Se trata, huelga precisarlo, del ejército y, en particular, de la figura del “caudillo”, el general y salvador que podía hacer y deshacer gobiernos a su antojo o ponerse personalmente al frente de la administración, utilizando al mismo tiempo su poder para asegurarse la fidelidad de sus partidarios entre el cuerpo de oficiales. En este sentido, todo giraba ahora en torno a la persona de Baldomero Espartero, de pronto dejó de haber dudas al respecto. Así, en un intento desesperado de reducir la influencia del general, especialmente intolerable debido a su creciente identificación con el progresismo (Espartero, de una gran vanidad, se deleitaba con la adoración popular y era muy proclive a adular a las masas urbanas), Ofalia decidió arrebatarle el mando. Los acontecimientos que se produjeron a continuación son demasiado confusos para analizarlos aquí pormenorizadamente: digamos tan sólo que Septiembre de 1838 no asistió a la caída de Espartero, sino del gobierno. Pese a cierta envidia por parte del resto del generalato, Espartero desempeñó la función de árbitro real de la política española. Pudo imponer un gabinete a hechura suya y presidido en un primer momento por el duque de Frías y, más adelante, por el primer ministro “veintista” Evaristo Pérez de Castro, extendiendo al propio tiempo su control al ejército mediante el ascenso de sus numerosos secuaces.
- Cabe reseñar que Espartero no trató de imponer un gobierno progresista. Aunque muchos de sus aliados eran veteranos de las revueltas “exaltadas”, el general era un hombre de orden profundamente leal a María Cristina. Tenía gran interés por ganar la guerra y le desagradaba el antimilitarismo de los progresistas. En efecto, cuando las Cortes que surgieron de las nuevas elecciones generales celebradas en el verano de 1839 mostraron los primeros síntomas de inclinación abiertamente del lado progresista, forzó su disolución, y la firme presión del gobierno veló porque la cámara elegida para sustituir a la anterior estuviera claramente dominada por los moderados. Sin embargo, Espartero descubrió pronto que había ido demasiado lejos. Creyendo haber doblegado al general, los moderados anunciaron su intención de acabar, no sólo con la Ley Municipal de Ofalia, sino también con varias medidas, entre ellas una nueva Ley de Prensa, una reducción del derecho de voto y un decreto encaminado a la restauración del Consejo de Estado. Tras atemorizar a los progresistas con el uso de la fuerza, el general Narváez, enemigo mortal de Espartero, les convenció también de que trataran de poner coto a la influencia de los “ayacuchos”.
- El dénouement no había de tardar mucho en producirse. En cuanto las Cortes aprobaron la nueva Ley Municipal, el 4 de Junio de 1840, los progresistas irrumpieron en protestas. Temiendo una nueva rebelión, María Cristina se desplazó inmediatamente a los cuarteles generales de Espartero en Cataluña –donde el general supervisaba los últimos compases de la guerra carlista- con la esperanza de ganarlo a su causa. En ese punto, no obstante, erró, pues, aunque no comulgara con el progresismo, a Espartero le inquietaba la repercusión que podría tener la contrarrevolución sobre su propia popularidad. Al mismo tiempo, por añadidura, era perfectamente consciente de lo mucho que envidiaba Narváez su gloria (al ser el comandante de los cristinos en el sur, Narváez no había tenido la oportunidad de alzarse con una victoria sonada). En lugar de ayudar a la reina, Espartero se puso inmediatamente a la cabeza de la revuelta que sus actuaciones habían provocado en Barcelona. Determinada a acabar con el progresismo de una vez por todas –como es natural, con el pleno apoyo de los moderados- la reina se dirigió a Valencia con la esperanza de concitar respaldos. Por entonces, sin embargo, el conjunto de España estaba al borde de la revuelta y el gobierno, desesperado, había dimitido en pleno. El 1 de Septiembre, los progresistas que controlaban el ayuntamiento y la milicia de Madrid proclamaron la rebelión de la capital. En la semana siguiente, este ejemplo fue seguido por muchas otras ciudades, incluidas no sólo las veteranas de la revolución, como Cádiz y Málaga, sino también muchas de las más tranquilas ciudades de Castila La Vieja. En Valencia, el capitán general Leopoldo O’Donnell permaneció leal a la reina, pero la gran mayoría de los generales acordaron jurar obediencia al gobierno provisional que se había proclamado a la sazón en Madrid, pues pocos generales estaban en condiciones de arriesgarse a plantarle cara a Espartero. Reconociendo el carácter inevitable de estos hechos consumados, María Cristina acordó ahora la formación de un nuevo gobierno presidido por Espartero y se embarcó con rumbo a Marsella, dejando detrás de ella a la niña de once años Isabel II al cuidado de Espartero, en calidad de “ministro-regente”.
- REGENCIA DE ESPARTERO
- Así pues, ¿qué había ocurrido entre 1837 y 1840? Un hecho de importancia capital fue que el ejército se vio arrastrado a participar en política más abiertamente que nunca. Los apólogos de la tradición militar han sostenido permanentemente que esta situación fue generada por la debilidad de los políticos. Hasta cierto punto, puede concederse que este argumento no carece del todo de fundamento, pues las fortunas de la política española no dejaban a los políticos de todos los credos más opción que recurrir a una u otra facción del cuerpo de oficiales. Sin embargo, de ninguna manera puede reducirse todo a un esquema tan simple. Por lo menos tanta importancia tuvieron las ambiciones y rivalidades de los propios generales, siempre excesivamente interesados en mantener relaciones cordiales con los políticos. Pero, por encima de todo, los generales necesitaban gobiernos capaces de gobernar, hasta el punto de que las ideas de Espartero se basaban en buena medida en la creencia de que los moderados no podrían defender su postura frente a las presiones de cambio emanadas de las bases progresistas. Todo ello acompañado, como es natural, por una preocupación por el orden que se iba a revelar primordial, al equipararse la revolución a las milicias indisciplinadas, interrupciones en los suministros, ataques a los generales e ideas visionarias sobre la guerra popular.
- Sea como fuere, España era gobernada ahora por un “caudillo”. Pero Espartero no fue un dictador: moderados y republicanos por igual –en 1840 se asistió a la aparición de los primeros grupos republicanos- gozaron de un grado razonable de libertad de acción, al tiempo que la estructura del gobierno no sufría modificaciones. Sin embargo, hay que destacar que eran ahora los progresistas quienes controlaban la situación. Para ellos, la revolución de 1840 había representado teóricamente un gran triunfo, pero en la práctica la Regencia de Espartero iba a resultar desastrosa, de modo que los tres años siguientes se registraría la desintegración del progresismo. El primer problema surgido fue la naturaleza del gobierno y la Regencia. El ala radical de los progresistas, encabezada por Joaquín María López y Fermín Caballero, había previsto que la tarea de gobernar recayera sobre una Junta Central dimanante de las diferentes juntas provinciales que habían aparecido durante la revolución, y que la Regencia fuera asumida por un mínimo de tres personas. Pero no lograron nin uno ni otro objetivo. La Junta Central no llegó a reunirse jamás, mientras las nuevas Cortes que surgieron de unas nuevas elecciones celebradas en Febrero de 1841 rechazaron todas las propuestas de creación de un Consejo de Regencia, pues los progresistas moderados como Olózaga no tenían la más mínima intención de enemistarse con Espartero. Peor aún: éste remodeló el gobierno de tal manera que no figuraba en él ni un solo progresista de nota; promulgó una versión modificada de la Ley Municipal de 1840 y mantuvo los odiados monopolios de la sal y el tabaco, cedidos contractualmente a ricos financieros cuyo respaldo era vital para la supervivencia financiera del gobierno. Igualmente, aunque se aceleraron las ventas de las tierras de la Iglesia, los esfuerzos de radicales como los primeros diputados republicanos que haya tenido jamás España, Manuel García Uzal y Pedro Méndez Vigo, por conceder algún tipo de protección a los pobres, fueron desechados, pues demasiados progresistas tenían interés en la pervivencia del sistema que constituía su única opción de triunfo.
- Aunque los progresistas estuvieran profundamente divididos, el descontento de los radicales no se tradujo inmediatamente en una oposición abierta. Por el contrario, cuando María Cristina lanzó en Octubre de 1841 un envite para derrocar a Espartero, los radicales se unieron en la defensa del régimen, creando “comisiones locales de vigilancia pública” y participando con entusiasmo en la movilización de la milicia. Otra cuestión es hasta qué punto tuvo importancia su aportación, ya que el golpe fue un rotundo fracaso. En cualquier caso, Espartero no parece haberse dejado impresionar, pues, en cuanto se hubo disipado el peligro, ordenó la disolución de las comisiones de vigilancia. Sin embargo, esto sólo sirvió para generar nuevos disturbios especialmente en Barcelona, donde la comisión local se había granjeado muchas simpatías al imponer elevadas exacciones a muchos miembros destacados de la burguesía (hay que destacar que la “ciudad condal” había asistido recientemente a la aparición de los primeros sindicatos en España). Dicha comisión, negándose a autodisolverse, emprendió a modo de desafío la demolición de la gran ciudadela que dominaba la ciudad, con el único resultado de que Espartero tomara cartas en el asunto y disolviera tanto la junta como los sindicatos.
- Debido en buena medida a los debates generados en torno a la cuestión del libre comercio, el ambiente general de división y crisis se crispó aún más. El litoral de España era tan largo y los mal pagados guardias de aduanas tan fáciles de sobornar, que era especialmente vulnerable al contrabando, gran parte del cual procedía de Gran Bretaña. Ante la imperiosa necesidad de poner remedio a esta situación, en 1840 Espartero creó una comisión de encuesta. El plan propuesto por esta comisión, que fue aprobado por las Cortes en Julio de 1841, no tuvo una aceptación unánime, pues amenazaba numerosos intereses. Dicho esto, no hay ninguna razón de peso para que la tempestad hubiera amainado, de no haber sido por una observación inocua pronunciada en el parlamento británico, que originó el rumor de que España iba a abrirse al libre comercio sin ningún tipo de restricciones. La profunda depresión de la industria del algodón provocó una feroz rebelión en Barcelona en Noviembre de 1842. El castigo fue presto y brutal: la ciudad fue sometida a un bombardeo indiscriminado, lo que acabó de arrebatar al regente el poco crédito que le restaba entre los progresistas.
- Si el radicalismo urbano había asumido una postura de hostilidad abierta con Espartero, la unidad de los progresistas fue irrevocablemente truncada. Sin emabargo, el regente había sido incapaz de aplacar la hostilidad de los moderados y de preservar su control del progresismo moderado, muchos de cuyos líderes habían sido inducidos a sellar una alianza de facto con sus antiguos oponentes. La situación tampoco era muy boyante en el ejército. Aunque los “ayacuchos” seguían siéndole leales, Narváez había conspirado secretamente contra la Regencia, al tiempo que muchos oficiales se quejaban de sus continuos problemas económicos, del favoritismo de Espartero para con sus antiguos camaradas de América y de las distintas medidas de desmovilización que se habían tomado al final de la guerra. Consciente de su creciente aislamiento, el regente disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones en Abril de 1843, pero su prestigio estaba tan menguado que, pese a los denodados esfuerzos de su administración por meter cuantos partidarios del general pudo en la cámara, sólo logró obtener setenta diputados.
- Ante esta situación prácticamente inviable, el general trató en un primer momento de escabullirse formando un gobierno de radicales presidido por López, esperando con cinismo satisfacer así a la izquierda y que la retórica extremista del nuevo primer ministro se atemperara con los placeres anejos a su cargo. Sin embargo, primer ministro y regente chocaron pronto, por lo que López dimitió rápidamente. Incapaz de encontrar un sustituto, Espartero convocó nuevas elecciones, que sólo sirvieron para demostrarle que ya ni siquiera los progresistas centristas le apoyaban y se unían a la derecha o izquierda del partido en la llamada a la rebelión, invitando al propio tiempo a la diáspora moderada a intervenir en defensa de la libertad constitucional (desde el otoño de 1841, Espartero se había vuelto cada vez más represivo, restringiendo la libertad de la prensa y arrestando a gran número de disidentes).
- María Cristina y sus partidarios, que seguían este proceso a distancia, no precisaron de más excusas: Narváez y varios otros generales se embarcaron rumbo a Valencia, donde el miedo ante el descontento de las clases bajas convenció rápidamente al capitán general “ayacucho” de la conveniencia de unir su suerte a la de la rebelión. Antes de que Narváez llegara al puerto, el 27 de Junio, ya se habían producido motines militares en Málaga, Alicante, Sevilla, Granada, Teruel, Reus, Barcelona y Zaragoza. Un número suficiente de “ayacuchos” mantuvo su lealtad a Espartero para bloquear los accesos a la capital por el este y el sur, pero Narváez logró hacer llegar una pequeña columna de tropas a los alrededores de la capital. Durante cierto tiempo sus embates fueron contenidos por la milicia local, para la cual, en último término, parece haber prevalecido el temor al moderantismo sobre la desilusión por Espartero, dando tiempo a la llegada de una fuerza de socorro. Con todo, el 22 de Julio Narváez ganó una victoria crucial en Torrejón de Ardoz, tras la cual Madrid no tuvo más remedio que rendirse. Comprendiendo que todo estaba perdido, Espartero huyó a Cádiz, donde subió a un buque de guerra británico, a bordo del cual abandonó una España que se había limitado a cambiar un caudillo por otro.
- LA SUERTE ESTÁ ECHADA
- Curiosamente, la caída de Espartero no condujo a la formación inmediata de un gabinete moderado, pues Narváez prefirió llamar de nuevo a López. Sin embargo, en realidad no fue más que un hombre de paja destinado a aplacar a los progresistas. El poder real estaba en manos de Narváez, quien procedió a formar gobierno para realizar una purga de “ayacuchos”, suprimir numerosas diputaciones provinciales y ayuntamientos, rodear a la princesa Isabel de consejeros conservadores y ordenar la disolución de la milicia. Sólo se topó con la oposición de las bases progresistas, que saltaron a la calle nuevamente en Zaragoza, Segovia, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Almería y Barcelona. Mientras tanto se registraban varios atentados terroristas en Madrid, en uno de los cuales Narváez escapó por poco de la muerte. Sin embargo, la rebelión fracasó significativamente. A diferencia de lo que había ocurrido en 1840 y 1843, la mayoría de los oficiales fue real, pues el violento antirradicalismo de Narváez era del agrado de hombres sometidos durante años a innumerables amenazas, insubordinaciones y agravios. Enfrentadas a soldados que les disparaban sin piedad, las masas radicales se disolvieron en su mayoría y, si lograron hacerse con el control de Barcelona, ello se debió exclusivamente a que fue la única ciudad de España donde la guarnición se unió a ellas. Pese a su arrojo y valentía en la lucha –la ciudad resistió dos meses de intensos bombardeos- el radicalismo carecía lisa y llanamente de la necesaria capacidad de combate para imponerse.
- Perfectamente consciente de estar siendo relegado, López opuso cierta resistencia, que sólo le sirvió para verse traicionado por sus propios partidarios, pues la mayoría de los líderes progresistas eran ante todo oportunistas poco dispuestos a poner en entredicho el orden social y político imperante y proclives a llegar a compromisos sobre cuestiones de principio. Desde el principio del otoño, el ala derecha del partido colaboraba con Narváez en la formación de un nuevo gobierno del que quedarían excluidos López y sus adláteres y, cuando el primer ministro respondió a la agresión de los moderados en las nuevas Cortes elegidas en otoño, ordenando la restauración de la milicia y la convocatoria de nuevas elecciones municipales, éstas se negaron categóricamente a secundarlo. Ante esta traición, López dimitió, siendo sustituido por Salustiano Olózaga. Sin duda, Narváez lo consideraba un “tonto útil”, pero en esta ocasión se equivocó. Olózaga, más conservador que López, se había sentido tentado en un principio a hacerse con el poder pero, ante el asombro de sus aliados ocasionales, no sólo se negó a nombrar ningún ministro moderado, sino que también decretó la disolución de las Cortes. No está claro qué pretendía con ello, pero tanta independencia resultaba inaceptable. Por consiguiente, Isabel II (a la sazón reina formalmente de España, pues el 8 de Noviembre los moderados habían proclamado que, con trece años, ya era mayor de edad) fue forzada por Narváez a revocar el decreto de disolución, con el argumento perfectamente falaz de que Olózaga lo había conseguido por la fuerza. En caso de que los progresistas se hubieran mantenido firmes, habrían tenido opciones de triunfo pero, una vez más, les hicieron el juego a sus adversarios. Después de derrocar a López para asegurarse su promoción personal, Olózaga advirtió que era a su vez traicionado. Aunque controlaba una de las principales facciones del partido, se había congregado otra en torno a Luis González Bravo, igualmente ambicioso y oportunista. Comprendiendo que era Narváez quien hacía y deshacía, Bravo decidió que era su mejor baza, por lo que ofreció a los moderados el apoyo de sus cincuenta y pico diputados. Completamente descabalgado, el 1 de Diciembre de 1843 Olózaga dimitió, dejando a Bravo formar nuevo gobierno (por entonces a Narváez y los moderados les interesaba mantenerse entre bambalinas, para evitar la unión de todos los progresistas en su contra).
- La caída de Olózaga no marcó del todo el fin del gobierno progresista, pues González Bravo permaneció en el poder hasta el 2 de Mayo de 1844. Sin embargo, a efectos prácticos, marcó el fin de veinte años de agitaciones. A simple vista, el cambio más importante generado por el sinfín de levantamientos, golpes de estado y guerras civiles es la conversión de España en un estado liberal, un acontecimiento imparable desde hacía tiempo. La cuestión fundamental no era si España se decantaría por el liberalismo, sino más bien de qué manera lo haría. A partir de 1820, esta corriente había estado profundamente dividida en España. Aunque los conflictos provocados por esta división fueron indudablemente violentos, en el fondo todos concordaban en lo esencial en la forma que debía adoptar la nueva España. Para Martínez de la Rosa tanto como para Riego, Toreno y Mendizábal, así como para Narváez y Espartero, lo ideal era que España siguiera bajo la tutela de la oligarquía que ya la había dominado desde los primeros compases del siglo XVIII. El cambio social no era una cuestión que entrara en juego, y menos aún la democracia: la meta consistía sobre todo en reordenar España de manera tal que, en un primer momento, pudiera hacer frente a la situación financiera y económica en que estaba inmersa y, en segundo lugar, permitiera a los pudientes la preservación de su posición, cuando no su mejora. Para alcanzar estos objetivos, la mayoría de las facciones en que estaba dividido el mundo liberal estaban dispuestas a recurrir al populacho para que participara en sus manifestaciones y disturbios o se integrara en la milicia nacional, al igual que los “serviles”, “apostólicos”, “agraviados” y carlistas habían estado prestos a utilizarlo en sus alborotos, en la guerrilla o como requetés. Una vez alcanzados estos fines, sin embargo, el populacho dejó de ser útil, pues la meta prioritaria era ahora la restauración del orden.
- Sin embargo, el populacho no era un mero peón sujeto a los caprichos de una u otra facción de la élite. Si era tan fácil de movilizar es porque estaba sufriendo un verdadero calvario. Guerra, epidemias, desastres naturales, malas cosechas, cambio económico, sobrepoblación, presión fiscal y alquileres exorbitantes se conjuraban para despojarle de todo, generando un conflicto social que conformó el telón de fondo constante de la evolución de la política nacional. Reconociendo este hecho, un puñado de personas de la élite política llegó gradualmente a la conclusión de que el futuro del constitucionalismo español no estaría despejado hasta tanto no fueran de la mano la emancipación política y la social, por lo que crecieron las presiones encaminadas a la adopción de medidas que velaran por una mayor equidad en la ejecución de la desamortización. A menudo de la misma extracción que los elementos marginales, se fueron alejando poco a poco de las principales corrientes de la política imperante y creando sociedades secretas que les convertirían en los adalides de una tradición democrática y, más adelante, republicana, que trató una y otra vez de torcer el proceso político, sin lograrlo jamás en la práctica.
- En resumidas cuentas, lo que ocurrió en el período 1823-1843 no fue tanto un enfrentamiento entre el constitucionalismo y el absolutismo, cuanto entre el liberalismo y, por llamarlo de alguna manera, el “liberalismo de rostro humano”. Pese a los sueños románticos de los estudiosos de inspiración marxista de que fue “el pueblo” el motor decisivo de la revolución, en este conflicto sólo podía haber un vencedor y España se vio afligida por una estructura social que perpetuaría la crisis de principios del siglo XIX. Si, en 1823, a España le aguardaba la “década ominosa”, ahora estaba en puertas del “siglo ominoso”.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement